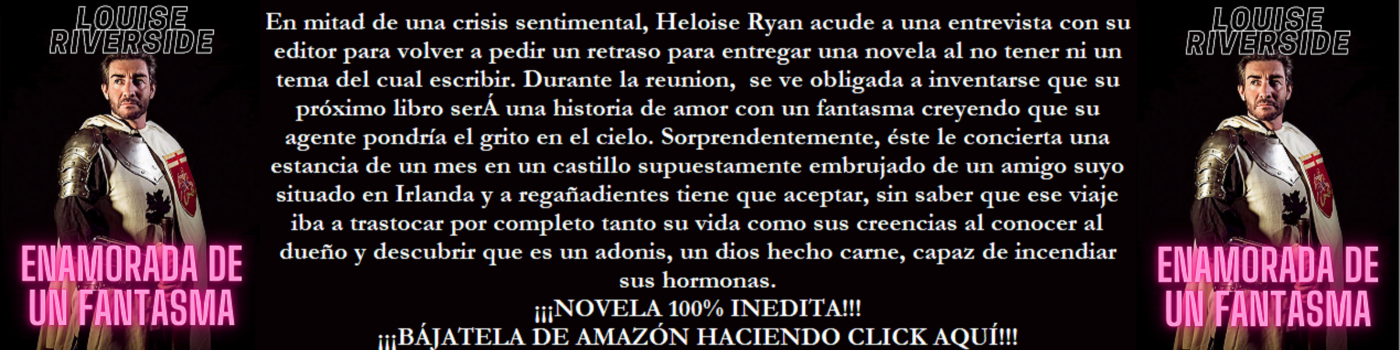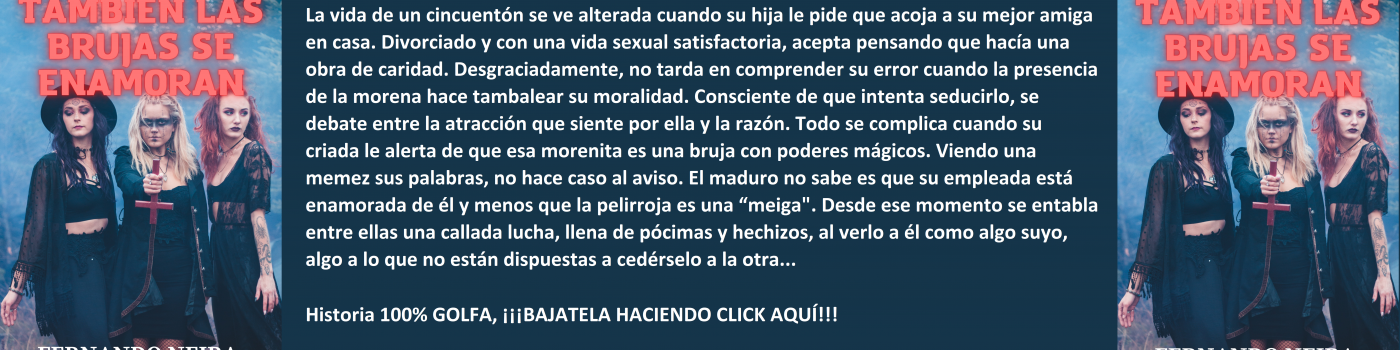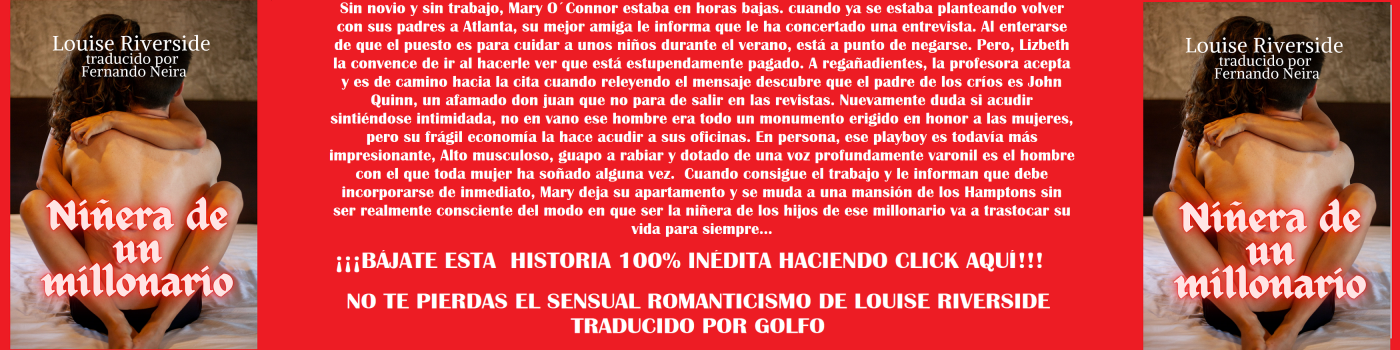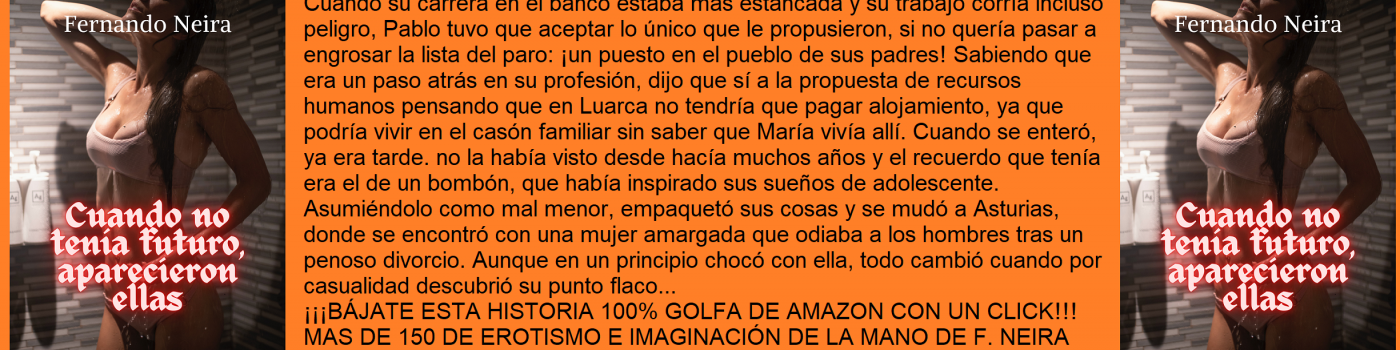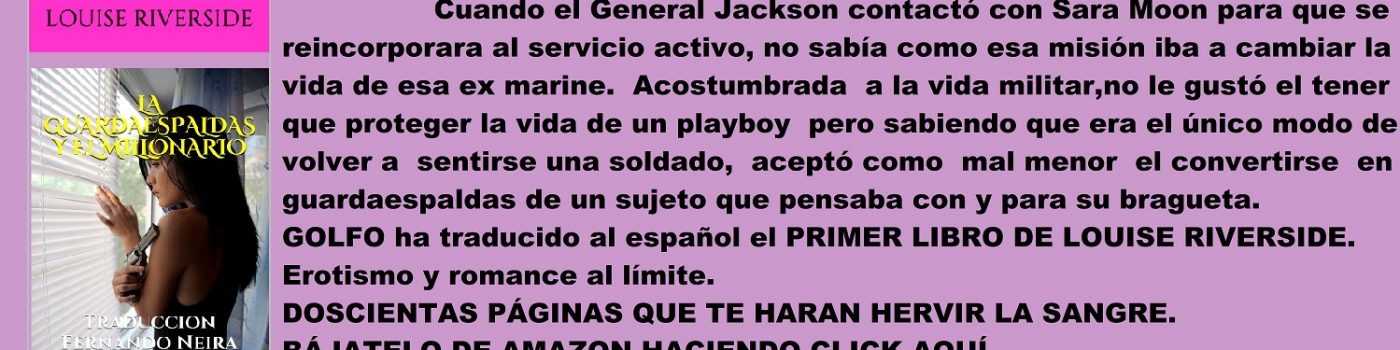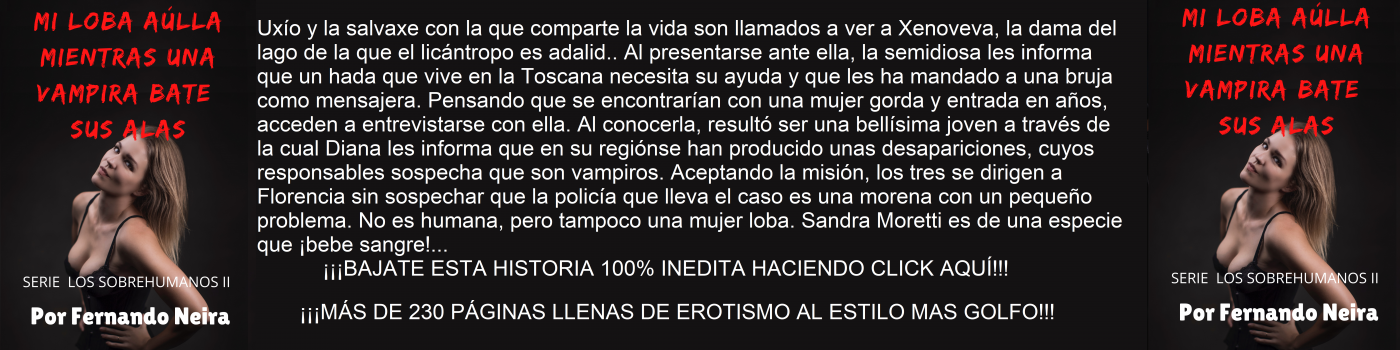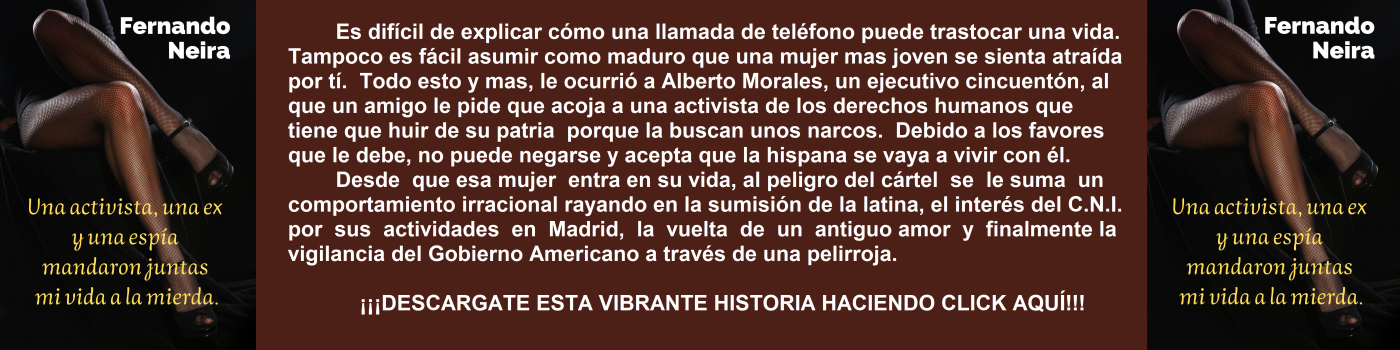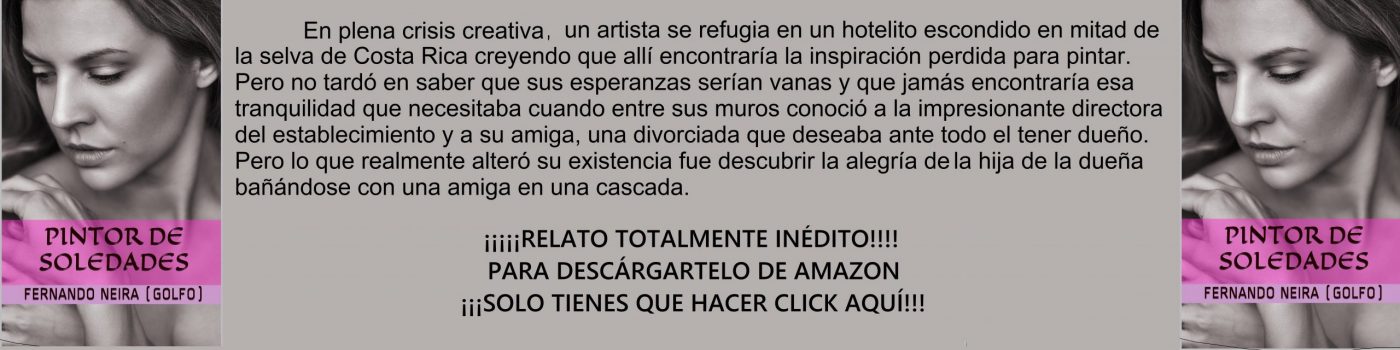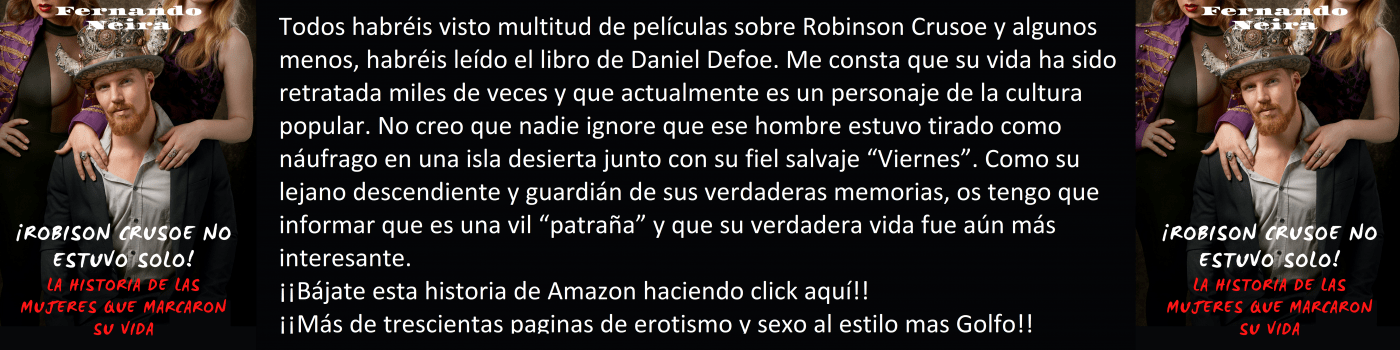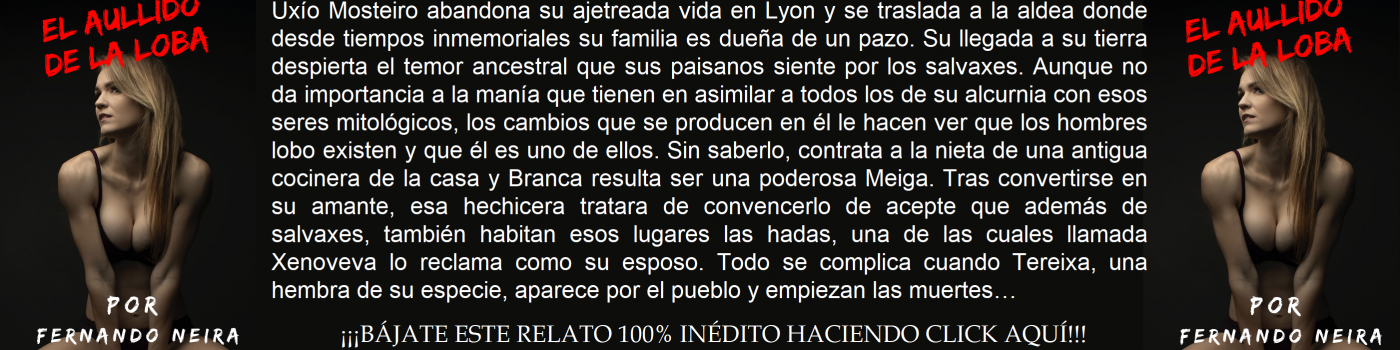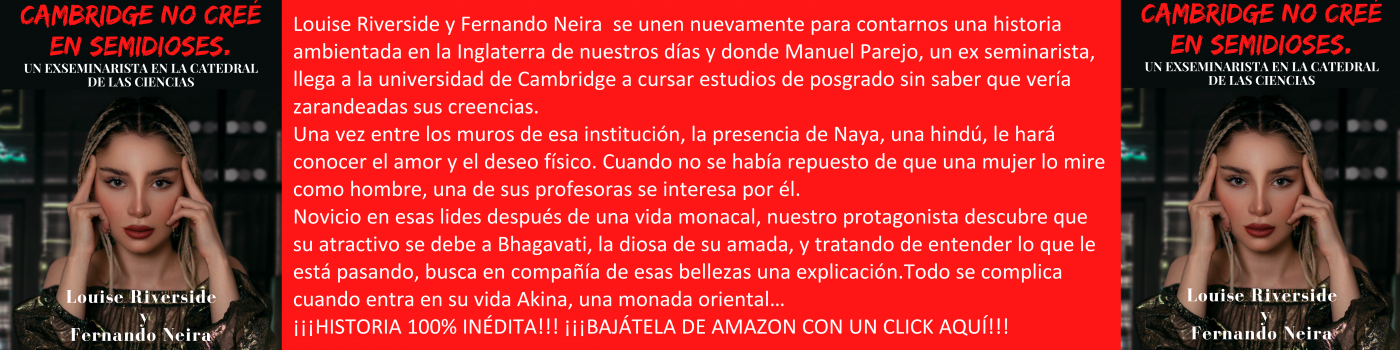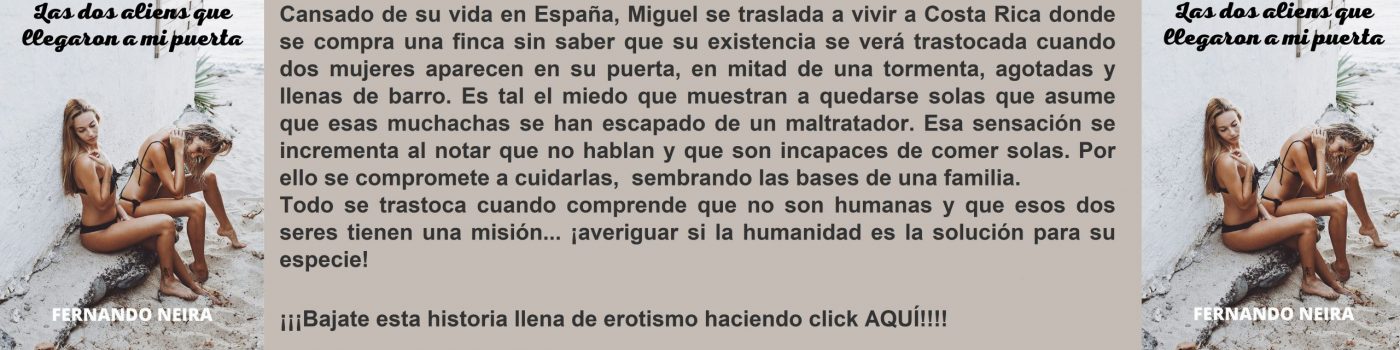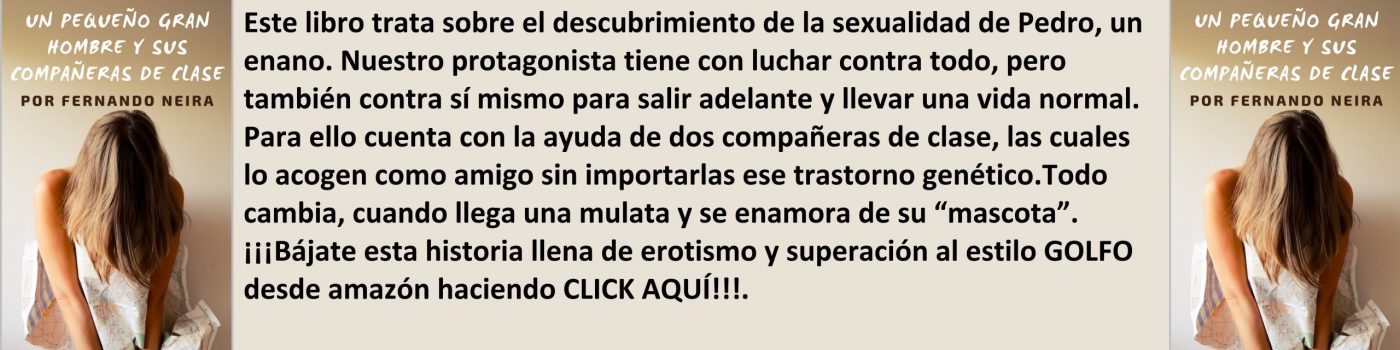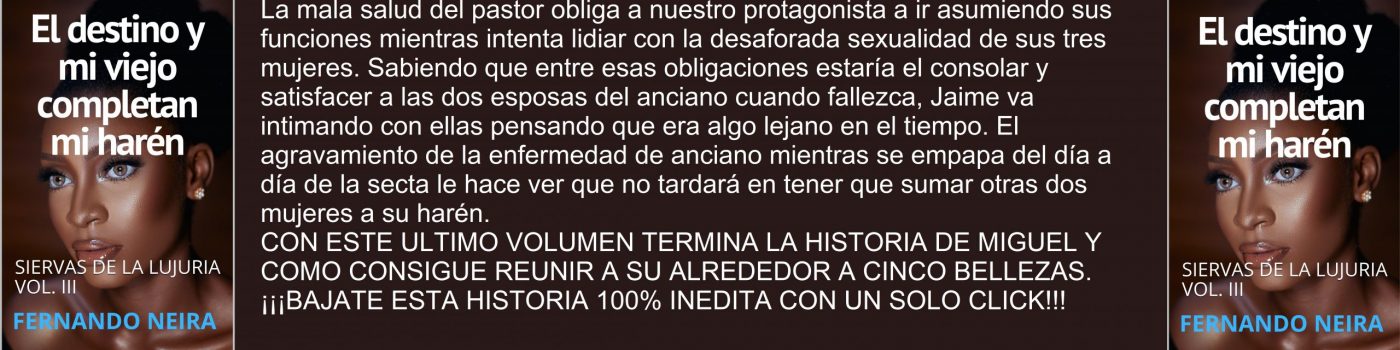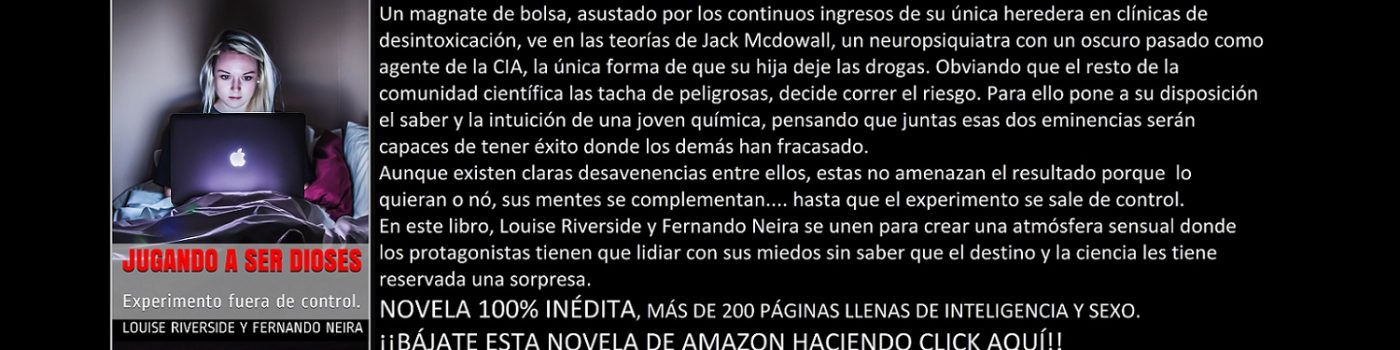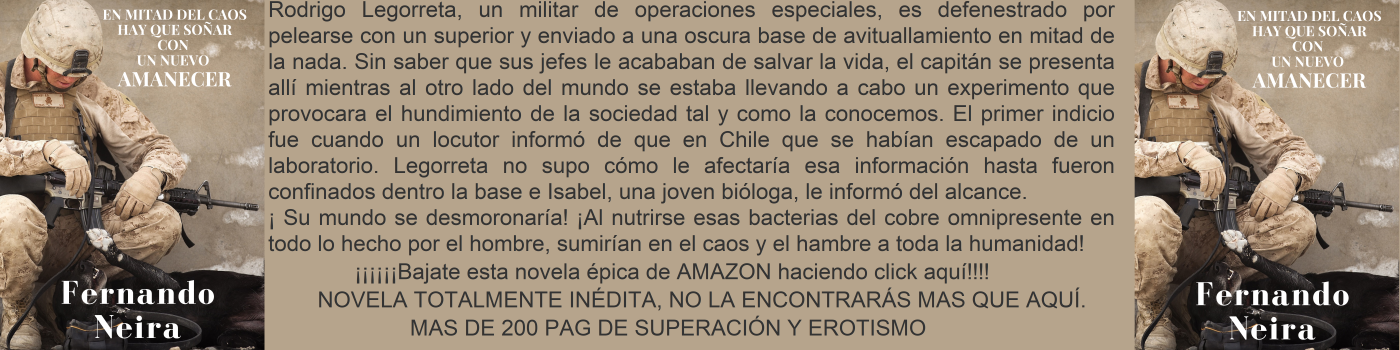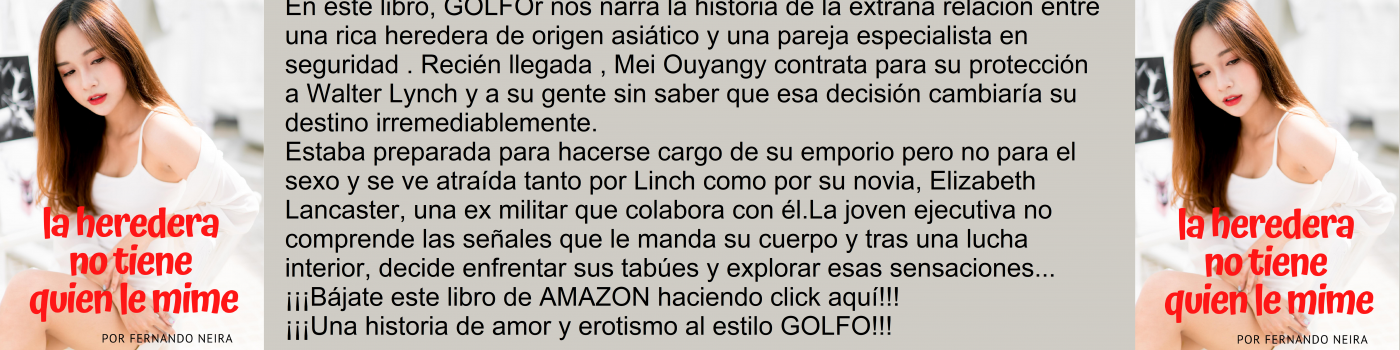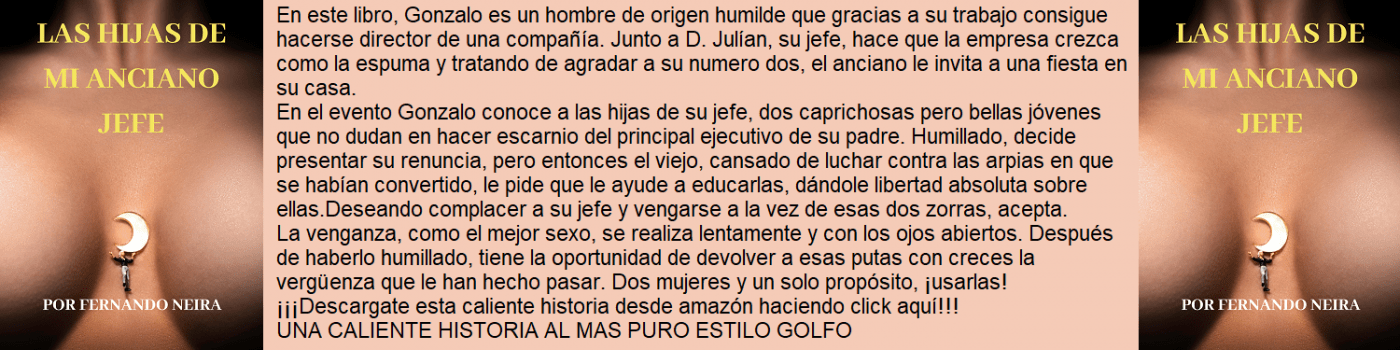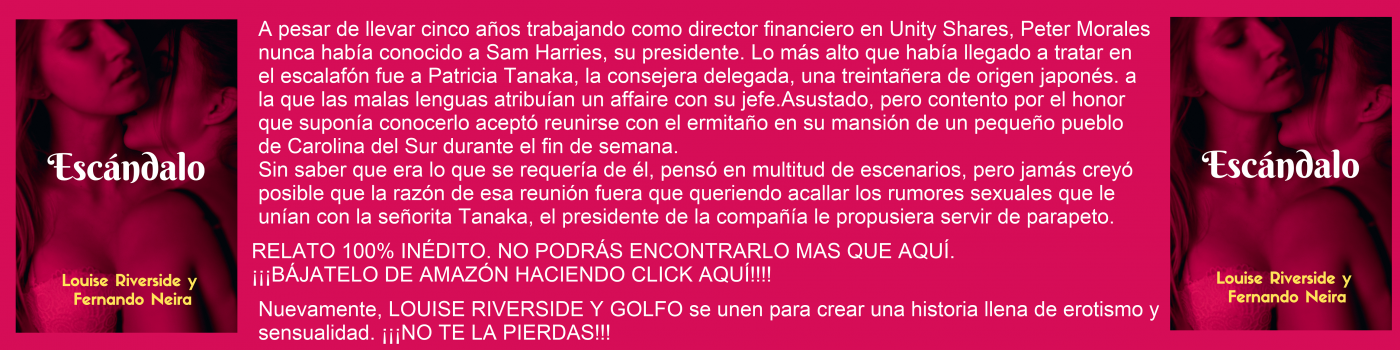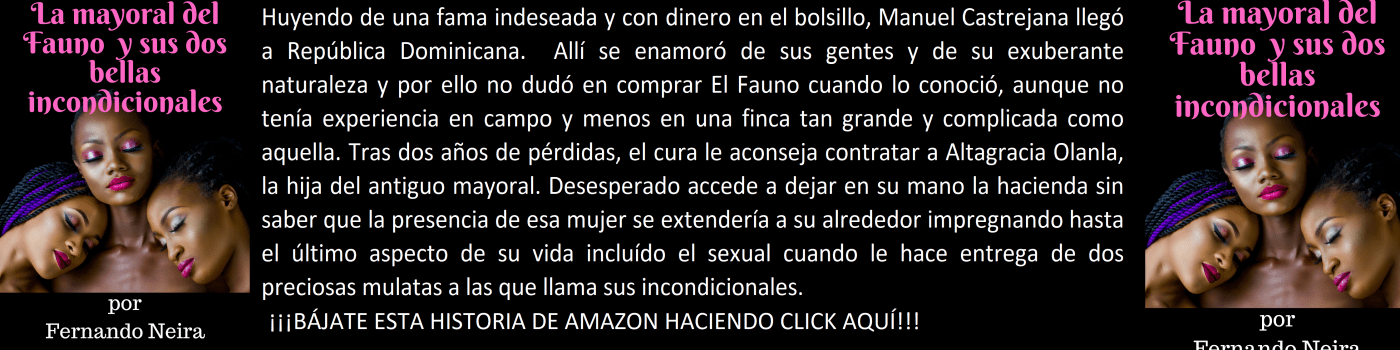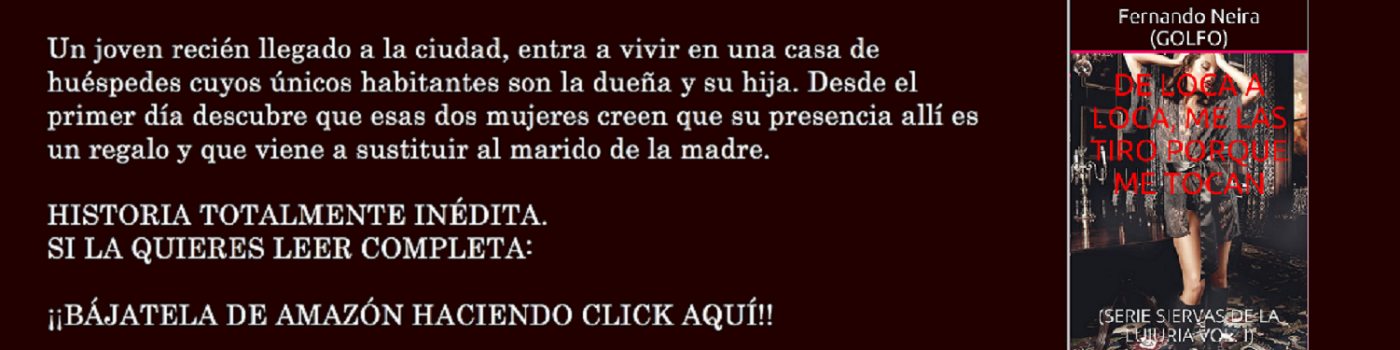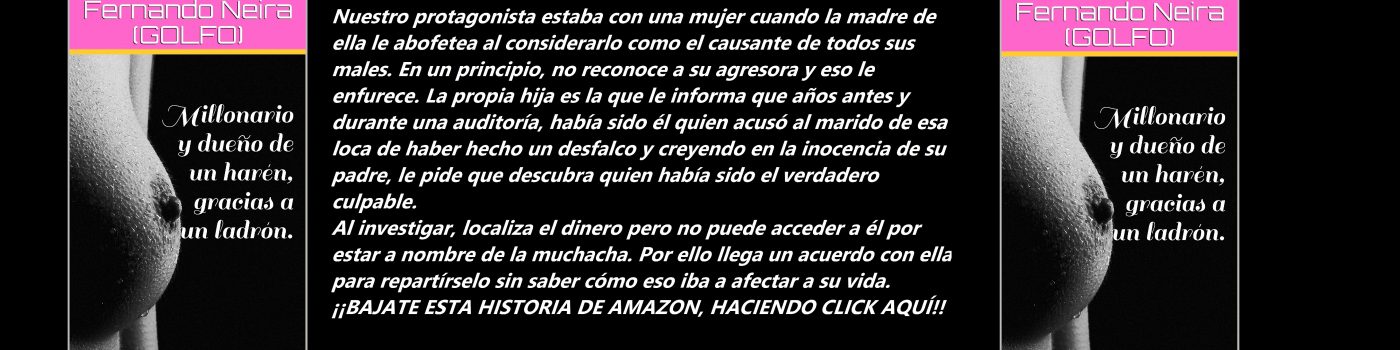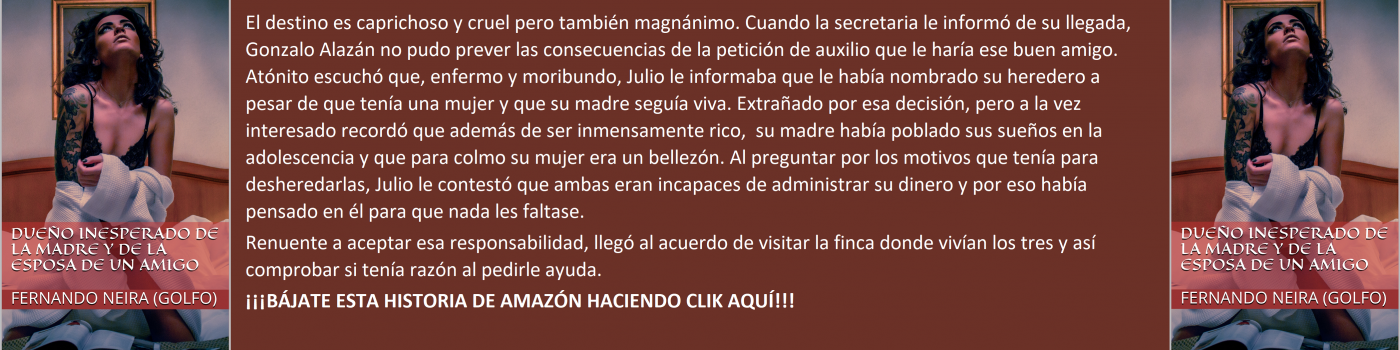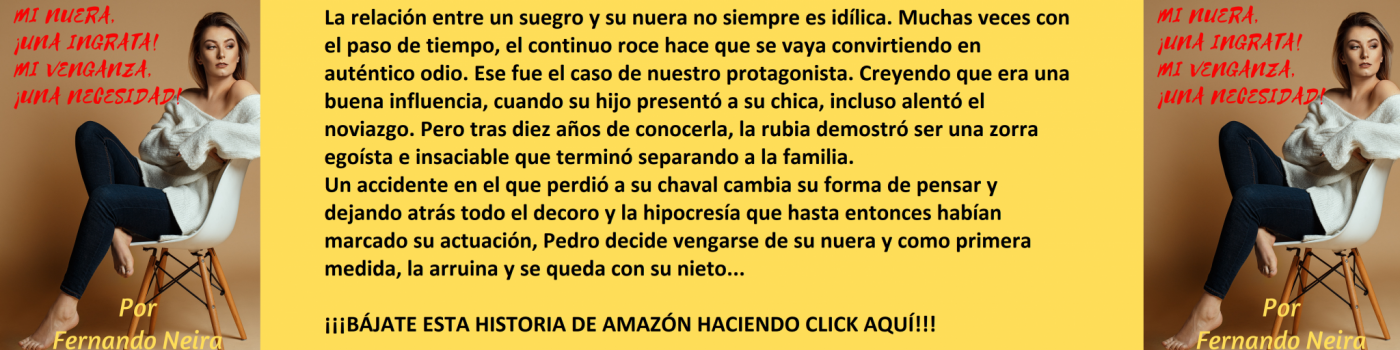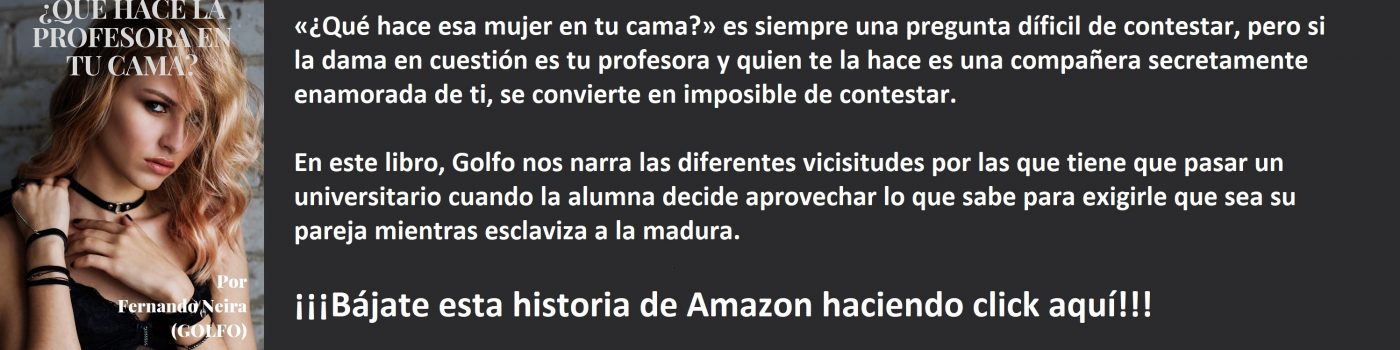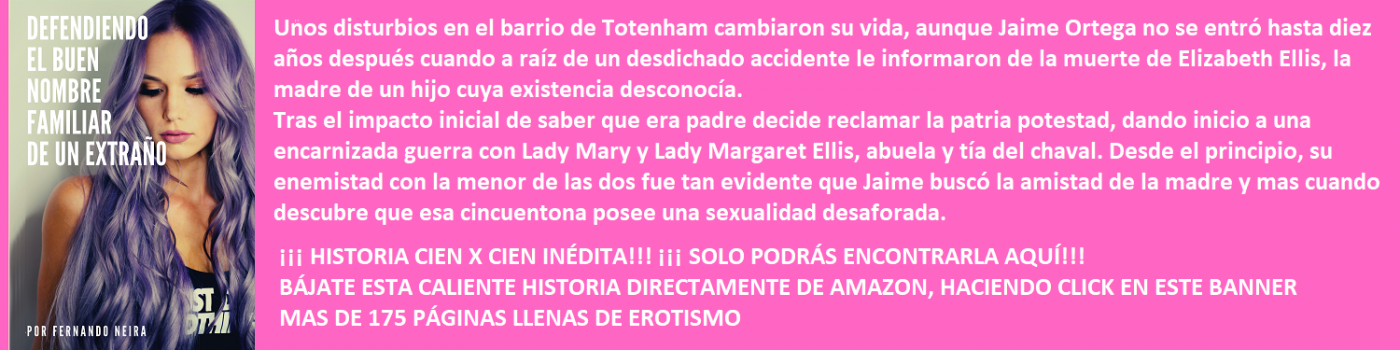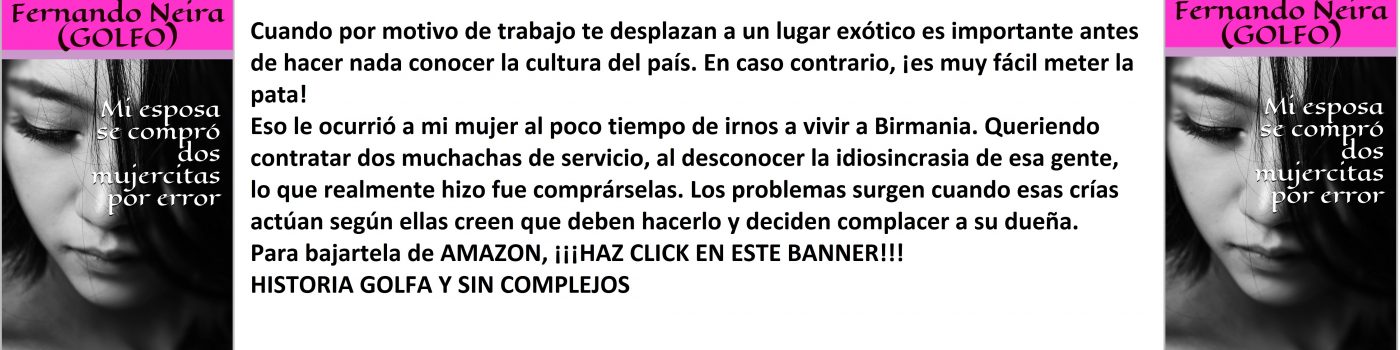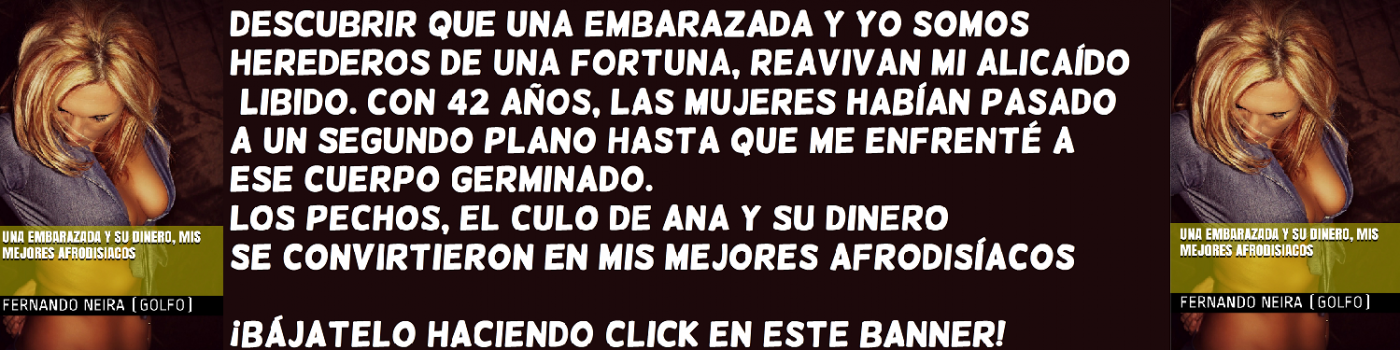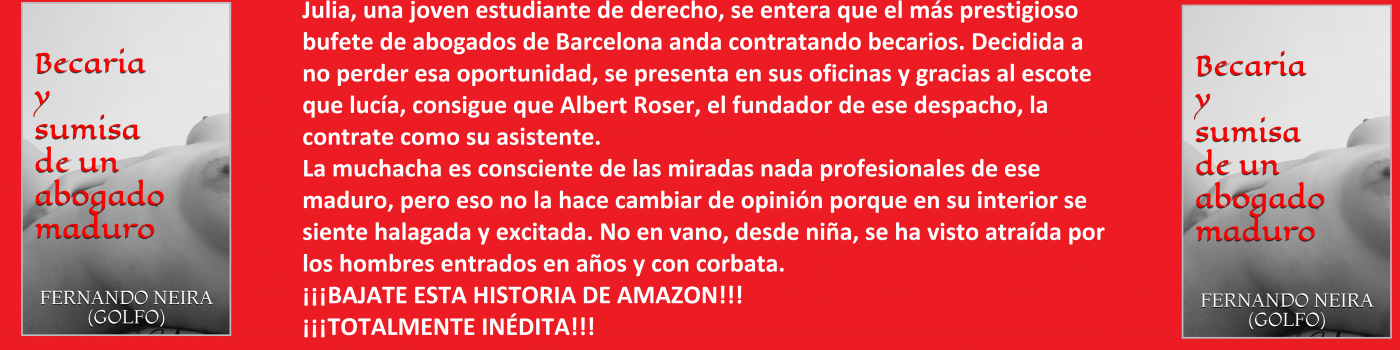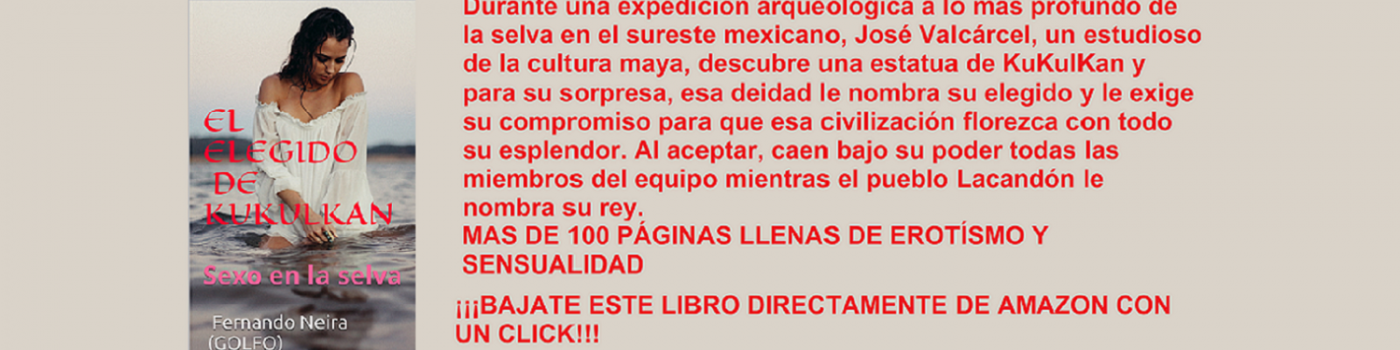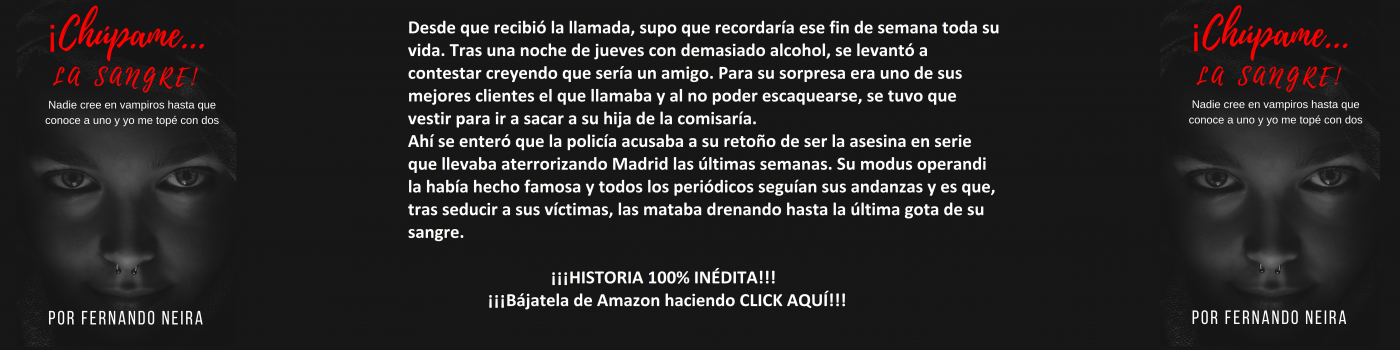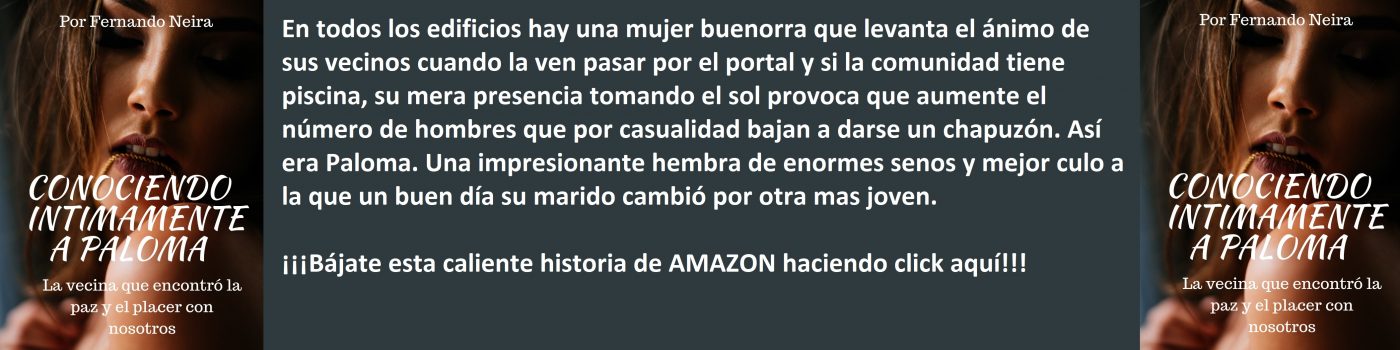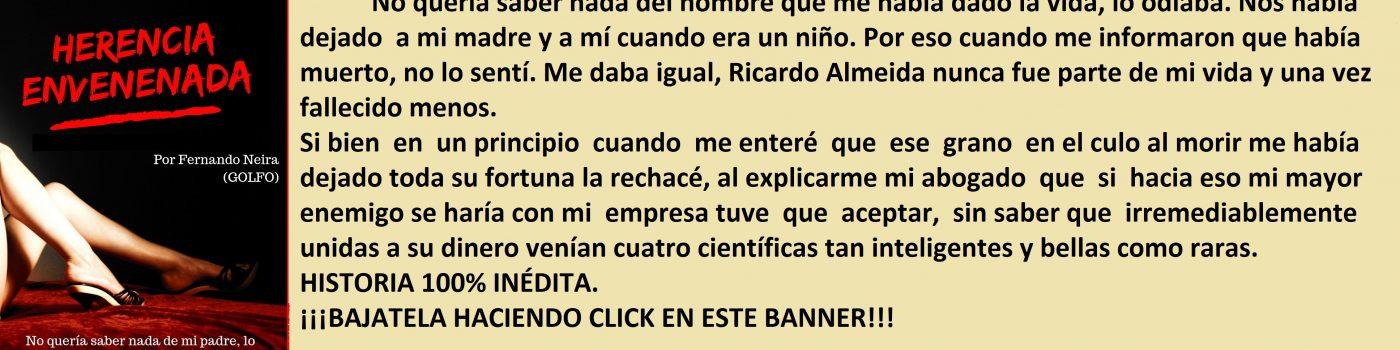El sol brillaba con fuerza sobre Binz, aunque no llegaba a calentar del todo. Y si cerca de Berlín todavía era posible encontrar los últimos resquicios de nieve en algún sitio apartado de un bosque en el que no diese mucho el sol, allí era imposible ver algo así a principios de mayo si no se miraba directamente hacia las montañas.
-Tendremos que volver mañana. Lo siento mucho, de verdad – se disculpó Herman irrumpiendo en el porche y anunciando lo que nos temíamos.
La boda había sido algo sencillo, apenas una veintena de invitados – los amigos más íntimos de la familia Scholz más algún que otro familiar –. Y nuestra luna de miel, aunque era mucho más de lo que soñé tener nunca, también estuvo en concordancia con las circunstancias de la ceremonia que nos había declarado “marido y mujer”. Binz, una localidad con kilómetros de playas bañadas por el Báltico, plagada de balnearios y casas de arquitectura típicamente alemana que pertenecían a las mejores familias del país – y donde los Scholz también tenían la suya –, había sido nuestro destino. A pesar de que finalmente tendríamos que regresar un día antes, porque a Herman le esperaban unos asuntos que no podían esperar más. Supongo que en medio de una guerra como aquella, concederle a un Teniente algunos días de descanso, era todo un lujo que ni siquiera podías permitirte si no tenías un apellido como el que ahora yo también tenía. Erika Scholz, ahora soy la señora Scholz, o la señora del Teniente Scholz.
-No importa – acepté sin reparo alguno – ¿qué ocurre?
-En Berlín están saturados. Todavía no se han recuperado del bombardeo de principios de abril, la Luftwaffe metió bien la pata con la defensa y el Führer está que trina… – me contestó en un resignado suspiro -. Había puesto fecha a la ofensiva contra Rusia para mostrarles a los ingleses que sus esfuerzos por detenernos son inútiles y el avance de las tropas estaba previsto para mediados de mayo. Pero ahora resulta que Italia necesita ayuda en África y Grecia. Quieren reordenar las tropas, será imposible atender a todo… se están pasando. Todo esto se les va a ir de las manos, ya lo verás…
Sí, todavía seguía sin explayarse en cuanto a todo aquel misterio que rodeaba aquel trabajo que tan a disgusto desempeñaba en el campo de prisioneros. Pero me mantenía informada de lo demás. Y también puedo decir que no le hacía demasiada gracia, siempre repetía que “el mundo vendría a por Alemania”.
-¿Y a dónde quieren que vayas?
-A Oranienburg, a mi puesto de trabajo. El lunes llegarán más prisioneros y algunos de los oficiales estarán fuera por toda esa mierda de la reorganización de frentes – dijo con cierto descontento mientras se encendía un cigarrillo sentándose en las escaleras que daban al jardín trasero -. Tendré que mandarles construir más barracones, ya no me queda sitio para meter a más gente… – añadió frotándose la nuca agobiado ante la idea.
-¿Por qué siguen mandando prisioneros? – Reflexioné en voz alta – si recluyen a la gente en los guetos…
-No lo sé, Erika… – me interrumpió antes de dar una calada a su cigarro – no lo sé, ni quiero saberlo… yo sólo tengo que hacerles sitio.
Quería saber más, no sólo porque era mi trabajo, sino porque me interesaba verdaderamente todo aquel rompecabezas que el Reich tenía armado en torno a la marea de prisioneros que amontonaba en los campos y que luego explotaba libremente. Pero reconocí aquel tono en la voz de Herman que me decía “basta de preguntas”. Ni siquiera llevábamos una semana casados, no quería que pensase que yo sería una carga para él, de modo que opté por tener un mínimo tacto en lugar de presionarle. ¿Para qué forzar algo que seguramente llegaría con el tiempo? Si me conformaba con lo que me decía, probablemente quisiera decirme más cosas que si viese nuestras conversaciones como incómodos interrogatorios.
Al día siguiente regresamos a una casa que – a parte de los caballos y los empleados de las caballerizas – nos esperaba completamente vacía. La madre de Herman y Berta ya se habían despedido de nosotros antes de que saliésemos hacia Binz porque tenían pensado mudarse antes de que regresásemos. “Puede que la eche de menos a usted, pero no echaré de menos nuestras clases” fue la peculiar despedida que Berta me dedicó entre las lágrimas que no pudo contener al despedirse de su hermano, por mucho que su madre le prometiese enviarla unos días con nosotros de vez en cuando. Me reí para mis adentros al pensar en la pobre alma que ahora tendría que ganarse el cielo ocupándose de la educación de Berta Scholz – mi cuñada de trece años -.
La mayor parte del servicio se había ido a Berchstesgaden con la viuda y con Berta, sin embargo Herman prometió ocuparse de eso a la semana siguiente. Ser la señora Scholz era extremadamente cómodo, excepto cuando llegaban invitaciones para merendar, cenar o comer en casa de los vecinos, que se morían por contar con el joven matrimonio Scholz entre sus amistades. Acudí a la primera merienda a la que fui invitada, el primer fin de semana después de que regresásemos de Binz, y acudí ciertamente animada por aquella acogida social que me habían brindado, segura de que mis relaciones sociales también me ayudarían en mi trabajo extraoficial. Pero salí de allí segura de que no volvería a poner el pie en una de esas reuniones a menos que llevase un par de copas encima. Y todavía no sabría decir qué parte de la conversación me aborreció más; si la de los devaneos del marido de una tal Gretchen Meyer o la de especulaciones sobre cuándo llegaría nuestro primogénito. Sopesé la posibilidad de sincerarme y decirles que Herman y yo – bueno, más bien yo – no podíamos tener descendencia, después de todo, se acabaría sabiendo. Pero entonces concluí que probablemente ése sería el tema estrella de la siguiente merienda de urracas y preferí dejar que sus conjeturas derivasen en una ronda de apuestas, aunque no sin antes defecar mentalmente en cada uno de los familiares de aquellas mujeres. Y por supuesto, archivé la anécdota en lo más hondo de mi memoria en cuanto salí de allí.
El domingo amaneció lluvioso, dando al traste con nuestro plan de salir a pasear a caballo, así que decidimos quedarnos en casa durante la mañana, a la espera de que por algún milagro las nubes nos diesen un descanso. Lo hicieron a media tarde, de modo que tras enfundarnos las ropas de montar salimos hacia las cuadras.
Todavía seguía acordándome de Furhmann cuando rebasaba el tercer y último escalón de la entrada. Pero aquello parecía ya muy lejano. Tanto, que el comportamiento de Herman aquel día casi se me antojaba fruto de mi imaginación, aun teniendo por delante la ardua tarea de descubrir los recovecos de su trabajo y asumiendo el hecho de que Furhmann no era el primero que moría a manos del Teniente Scholz – a pesar de que esto último resultaba bastante irrelevante teniendo en cuenta que Herman había estado destinado en varios frentes -.
-Buenas tardes, señora Scholz – me saludó Frank sacando a Bisendorff de la cuadra.
Todavía no me había acostumbrado a que todo el mundo pronunciase aquello de; “señora Scholz” con un infinito respeto, pero pude ver que Herman me sonreía de refilón mientras echaba un vistazo a unos papeles que acababa de entregarle Frank. Iba a corresponder al cordial saludo del encargado pero Herman se me adelantó con una pregunta.
-¿Cree que podría aumentar la cifra hasta setenta?
-¿Setenta? – Preguntó Frank incrédulo – eso sale a casi dos personas por cuadra, señor… no sé si sería prudente…
-Claro que sí, Frank. Mire, aquí, en personal de pista, ahí puede pedir cinco personas más – dijo Herman señalando los papeles – invéntese también “mantenimiento del material”, podría pedir seis o siete personas para limpiar las sillas y los arreos… y no sé… puedo traerle algún veterinario, seguro que hay alguno…
-Pero hasta ahora los mozos de cuadra han sido los que se han encargado del material, y el veterinario viene tres veces por semana, no necesitamos uno aquí todo el tiempo.
-Pero si lo tenemos será mejor. Y también si tenemos a gente que se encargue sólo del material. Y, ¿sabe qué? Ponga cuatro o cinco personas más para que se encarguen de los comederos, o de lavar a los caballos. Cuanto más personal me pida, menos tendrá que hacer usted.
-Veré lo que puedo hacer, señor.
-Muy bien, pero no me pida menos de setenta personas, ¿de acuerdo?
-Son muchas… – repitió Frank sin estar muy convencido.
-Se portarán bien, ya lo verá. Se lo prometo – insistió.
Era evidente que estaban hablando de contratar gente, pero a juzgar por lo que había podido escuchar, yo me decantaba del lado de Frank. Setenta personas eran demasiadas, la plantilla normal de trabajadores en las cuadras oscilaba entre las veinte, así que la pregunta fue obligada en cuanto abandonamos los establos en dirección al campo.
-¿Para qué quieres a setenta personas en las cuadras? – Inquirí con curiosidad.
-Para que las atiendan – me contestó con una leve sonrisa que no entendí. Guardé silencio intentando descifrar lo que le hacía sonreír, pero acabé determinando que me había perdido algo -. Erika, voy a contratar a prisioneros para trabajar en casa – dijo finalmente.
Sopesé sus palabras detenidamente. Negándome a creer lo que acababa de escuchar. Él, que tanto se quejaba de que aquella gente tenía su vida antes de que el Führer ordenase su aislamiento y de que se les estaba explotando. Yo creía que, aun obligado a ejercer su cargo, en el fondo era consciente de que no era justo. Y sin embargo, ¿ahora se sumaba al abuso?
-No me habías comentado nada – dije mirando hacia otro lado para esconder mi profunda decepción.
-Lo sé, y lo siento. ¿Te parece mal? – Me encogí de hombros sin querer pronunciarme al respecto -. No son peligrosos, el Reich simplemente les discrimina porque sobran en el proceso de pureza racial.
-Setenta personas son muchas – zanjé con rotundidad para no concederle la oportunidad de darme otro brillante argumento como aquél.
-Venga, las cuadras son amplias. Ya sé que treinta serían más que suficientes pero mientras les tenga en casa no estarán allí… – me informó reflexivamente -. También he pensado en traer jardineros y algunas sirvientas para casa…
-¿De cuántas personas me estás hablando? – Pregunté al escuchar su preocupante tono de voz.
-Espero que no menos de noventa – dijo tras pensárselo durante algunos minutos.
-¿Un centenar de personas? ¡¿Estás loco?! – Ni siquiera Versailles necesitaría ese número de trabajadores para su mantenimiento.
-Tenemos hectáreas de finca, les sobrará qué hacer… además, he pensado que podríamos rehabilitar el huerto. Me gustaría volver a ver cosas plantadas, yo solía ayudar a mi abuela a regar las hortalizas cuando era niño. Y también el gallinero, mis abuelos tenían gallinas…
Ahogué un suspiro completamente descolocada por lo que acababa de decirme el mismo hombre que hacía un par de minutos me había hablado de la depuración racial del Reich y que ahora estaba exponiéndome su proyecto de granja.
-Oye – dijo completamente serio acaparando mi atención – son de fiar. Nunca he visto a ninguno que osase revelarse, y motivos no les faltan, créeme.
Y yo no dudaba de eso, ya sabía que al régimen le hacían falta apenas un par de cosas para considerar a alguien como “enemigo natural de la Nueva Alemania”. Yo seguía teniendo esa leve punzada de dolor que me había causado el hecho de que él también se aprovechase de esa esclavitud, aunque lo hiciese porque de paso les sacaba de allí. Algo que tampoco me tranquilizaba demasiado al pensar que no podía resultarle tan fácil llevarse a cien prisioneros para trabajar en casa sin que nadie hiciera nada.
-¿Y dónde dormirán?
-No pueden dormir en casa como el servicio normal, son prisioneros. Los traerán unos soldados a primera hora de la mañana, los vigilarán durante el día y se los llevarán al terminar la jornada.
-¡Estupendo! – Exclamé con sarcasmo.
-Los soldados no entrarán en casa, ni te molestarán para nada. Te guardarán el mismo respeto que a mí. Ahora eres mi mujer.
Mentiría si dijese que no me tocaba la fibra sensible la forma que tenía de llamarme “su mujer”. Pero intenté que no se percatase de ello debido al carácter de la conversación. Seguía sin hacerme ninguna gracia todo aquello, era demasiada gente, ¿en qué narices estaba pensando? Sin embargo no dije nada más.
El martes llegaron los nuevos empleados de la casa. Un centenar de personas que llegaron en dos camiones que el ejército alemán debía haber usado ya en la Guerra Mundial, aunque cuando los vi bajarse comprobé que su estado no era mucho mejor que el de su medio de transporte. Dejé mi desayuno en la mesa de la cocina y salí al patio delantero para recibirles, tal y como me había pedido Herman. Él venía con ellos para darle las directrices básicas de sus nuevos trabajos.
Me saludó con un cariñoso beso en los labios y procedió a separar a los nuevos empleados, que apenas me miraron de reojo bajo el atento escrutinio de cuatro soldados que acompañaban a Herman. El grupo que trabajaría en las cuadras se separó del resto cuando él lo pidió mientras estudiaba detenidamente unos papeles que sostenía en sus manos. Se quedó mirando el numeroso grupo de personas y se acercó a un hombre de unos cuarenta años, quizás tuviese menos, pero todas aquellas personas aparentaban una edad difícil de calcular debido a la pésima imagen que ofrecían.
-Usted es veterinario, ¿me equivoco? – Le preguntó amablemente recogiendo una temerosa negación por parte del recluso – bien. Acompañe a Frank, él le explicará a usted y al resto cómo funcionan las cosas. También les enseñará dónde tienen los vestuarios, allí encontrarán ropa de sus respectivas tallas. Vestirán igual que el resto de los empleados, lo único que deben conservar es la banda del brazo con la estrella.
El grupo – que constaba de aproximadamente setenta personas, tal y como había acordado con el viejo Frank – siguió las órdenes caminando por detrás del encargado al mismo tiempo que un par de soldados les seguían.
-¡Un momento! – Exclamó Herman – no quiero que entren armados ahí. Se lo prohíbo terminantemente. Cualquiera de esos caballos vale más que cualquier cosa que hayan podido tener delante en toda su vida.
-Pero, mi Teniente, las órdenes son que… – protestó el de más edad mientras se cuadraba a medida que Herman avanzaba hacia él.
-¿Qué órdenes va a recitarme usted a mí que yo no sepa, soldado? Los prisioneros estarán perfectamente identificados, tal y como regula la normativa de trabajo, y ustedes sólo deben prestar atención para que no se escape nadie, eso pueden hacerlo aquí mismo. Ahí dentro estarán supervisados por personal de mi confianza y si tienen algún problema, entonces les avisarán. Pero si me entero de que entran ahí armados tomaré las medidas que yo considere necesarias por insubordinación, porque no quiero que ningún altercado perturbe la tranquilidad de esta casa, ¿me han entendido?
Aquel no era Herman, era el Teniente Scholz, aquél que casi nunca venía a casa y del que me olvidaba a menudo. Pero alguien con quien al fin y al cabo, yo también estaba casada.
Los soldados obedecieron las órdenes y se quedaron con los otros dos mientras Herman seguía separando a los jardineros, a los trabajadores del huerto y finalmente, a diez mujeres que se ocuparían de la casa.
-Tampoco será necesario que mantengan una vigilancia continua sobre las empleadas del hogar, ni sobre los jardineros, ni con los encargados del huerto… trabajarán bajo las órdenes de personas que han estado al lado de mi familia desde hace años – les informó a los soldados cuando hubo indicado sus respectivos destinos a los grupos – limítense a traerlos cada mañana y a hacer el recuento antes de llevarlos de vuelta. Es un trabajo fácil, pero si no son capaces de hacerlo… tendré que buscarles otro destino, ¿no creen? – Preguntó casi con ironía.
Los cuatro negaron al unísono, aceptando de nuevo sus órdenes.
-¿Y qué hacemos durante el día, mi Teniente?
-Hagan lo que quieran con tal de que no molesten a nadie. Si los prisioneros no hacen bien sus tareas, entonces no me servirán para nada – les contestó desinteresadamente mientras les daba una de las hojas que tenía en sus manos -. Aquí tienen, son los grupos de trabajo para que les sea más cómodo hacer el recuento. Si tuviesen algún problema con cualquiera de ellos, les repito que no quiero ningún altercado en mi casa, diríjanse a mí y yo me encargaré.
Eso último no sonaba nada bien, pero Herman había repetido hasta la saciedad que nadie daría problemas. Así que intenté no pensar demasiado en ello mientras entraba en casa con él, seguidos por el nuevo servicio.
-Mi mujer les enseñará los cuartos del servicio anterior, allí encontrarán la ropa que deberán usar. Deben conservar el distintivo con la estrella, al igual que el resto. Lo siento mucho, no hay forma de saltarse esa norma… al menos legalmente – les dijo en un modesto tono sin recoger absolutamente ninguna contestación por parte de las mujeres -. Bueno, ustedes ya lo saben… Erika, querida, llévalas al ala del servicio para que se cambien e indícales sus tareas mientras yo hago un par de llamadas – me pidió antes de dirigirse a las escaleras.
Hice una breve presentación de mi persona, indicándoles que podían prescindir de formalidades y llamarme Erika a secas, pero me dio la sensación de que ni siquiera se dirigirían a mí para nada. Sólo callaron. Así que eché a andar hacia la zona de la casa en la que se encontraban las habitaciones del servicio ahora vacías, seguida por aquel silencioso séquito de mujeres que apenas asentían o negaban con la cabeza de un modo visible.
Les expliqué que no tenían que hacer mucho. La casa era grande, pero sólo usábamos la cocina, el salón, un par de baños, la biblioteca y un dormitorio de los quince que había. De modo que decidí apropiarme el plan de limpieza de mi suegra y contentarme con que limpiasen las habitaciones que no se usaban un par de veces a la semana. Aun así, eran diez, me sobraba gente y no tenía ni idea de qué hacer con ella. Yo jamás había tenido que preocuparme por dirigir una casa, y menos una como la de los Scholz. Terminé por pedirles que me esperasen en el salón unos minutos y decidí hablar con Herman. Aunque los hombres no se educasen en las labores del hogar, por lo menos él había vivido toda su vida con sirvientes a su alrededor.
Me abrió la puerta del despacho cuando llamé y me indicó con el dedo índice sobre sus labios que guardase silencio mientras se dirigía de nuevo al escritorio y cogía el auricular del teléfono.
-Bueno, te decía que la cría de caballos es un negocio. No pertenece al sector de la industria… pero también demanda mano de obra, Berg. Todos los oficiales contratan prisioneros para sus tareas, el Comandante también tiene servicio… – de repente guardó silencio, hizo una pausa para escuchar a su interlocutor y continuó hablando con una sonrisa – ¡Pero si has visto mi casa más de mil veces! Mi madre se ha llevado más personal a Berchstesgaden del que yo tengo ahora mismo atendiendo la casa, ¡y es una residencia vacacional!
La idea de que aquel contrato masivo ya le estuviese causando algún problema comenzó a incomodarme cuando Herman escuchó de nuevo sin decir nada. Pero hablaba con Berg, y Berg nunca le daba problemas, más bien todo lo contrario. Aquel hombre debía tener algún tipo de complejo de padre con Herman, lo sé porque el General fue mi padrino de boda y pude comprobar que tenía a mi marido en bastante más estima que a un simple “hijo de un compañero”.
-No… de verdad, puedes estar tranquilo… no van a darme problemas, pertenecen todos a mi subcampo, los tengo bajo control. Oye, tengo que atender otros asuntos. Nos vemos mañana en Berlín, ¿de acuerdo?
Esperé pacientemente a que colgase el teléfono y entonces le planteé mis dudas acerca de qué hacer exactamente con diez mujeres y una casa. Se rió un buen rato antes de sacar el tabaco, encenderse un cigarrillo y pasarme uno.
-Está bien, luego te ayudaré con eso. ¿Puedo pedirte algo? – Me preguntó después de sopesar mi gran problema.
-Claro – acepté con seguridad.
-Intenta hablar con ellas. Yo lo he intentado alguna vez pero jamás he conseguido que me digan ni una sola palabra. Sé de esas personas lo que figura en los informes con sus números, y no puedo culparles por no querer decirme nada más, así que prefiero no insistir.
-¿Qué quieres que les diga? – Inquirí imaginándome que quizás quisiera saber algo más de ellos que lo que tenía en aquellos informes.
-Lo que quieras. Sólo quiero que las animes a hablar, muéstrales que no pasa nada porque hablen entre ellas. Si se lo dices directamente no lo harán. Se pasan el día así, trabajando en silencio, excepto cuando les mandan correr cantando… ¿tú crees que eso es vida?
-¿Les mandan correr cantando? – Pregunté incrédula. Él asintió desdibujando la débil sonrisa que tenía en aquel momento – ¿Para qué quieren que corran cantando?
-Porque mientras tú y yo estábamos de luna de miel llegó un cargamento con calzado fabricado para el ejército alemán. Era un nuevo modelo de bota y querían probarlo, así que ordenaron a los prisioneros ponérselas y les tuvieron corriendo un par de horas diarias después de la jornada de trabajo para probar la resistencia del calzado – me contó con resignación antes de dar una calada.
-Pero, ¿y lo de cantar? – Quise saber aunque lo de correr dos horas diarias después de trabajar durante todo el día ya me produjo una oleada de rechazo hacia mi propio marido.
-A nosotros también nos lo hacían en la escuela militar. Tras los primeros veinte minutos respirar se convierte en una odisea, así que no te queda más remedio que mejorar tu capacidad pulmonar. Pero cuando apenas comes y vives al límite de tus fuerzas…
No terminó la frase. Dejó que sus palabras muriesen a medida que el humo salía de sus labios, apagó el cigarrillo antes de levantarse y esperó a que yo hiciese lo mismo. Sentí la necesidad de preguntarle si él hacía cosas así, si de verdad tenía que ir cada mañana a organizar y explotar a un puñado de gente como aquella que había traído a casa, tan huesuda y demacrada que parecían conformar el elenco de alguna necrópolis. Pero no lo hice. Me respondí a mí misma que él no era así, que lo que tuviese que hacer era porque era parte de su trabajo. Y opté por esa opción porque en el fondo temía que me contestase que sí. Que él no era distinto de aquellos que obligaban a los prisioneros a correr durante dos horas mientras cantaban, o quizás miedo a que me dijese que él hacía cosas incluso peores. Como pegarles un tiro en el cráneo y ordenar a alguien que se llevase el cuerpo sin ningún tipo de preocupación, algo que ya le había visto hacer meses atrás.
Pero Herman tenía esa capacidad innata para jugar con esas dos personalidades tan distintas que tenía que alternar a diario. Y siempre mostraba la correcta justo a tiempo para que uno no creyese que era quien no debía ser. Como hizo cuando se plantó delante de aquellas mujeres cabizbajas y les explicó muy correctamente cómo tenían que ocuparse de la casa tras preguntar quienes sabían cocinar y elegir a dos de ellas para que se dedicasen exclusivamente a la cocina, todo con la misma educación que sus padres le habían dado sin pensar nunca que la utilizaría para dirigirse a esa gente.
Algo que me provocó una tenue sonrisa aunque no obtuvo ninguna respuesta de sus oyentes.
-Bueno, tengo que regresar ya – dijo finalmente antes de dirigirse a la entrada -. A la hora de comer se llevarán a los hombres de vuelta, pero ellas pueden quedarse. Diles que se cocinen lo que creas conveniente, pero especifícales el qué. Si les dices que “coman algo” no comerán nada por miedo a coger algo que no podían. ¡Ah! Y échales un vistazo a esos soldados, asegúrate de que no molestan, ¿de acuerdo? – Asentí mientras recibía un beso frente a la puerta de casa y luego le observé partir de nuevo hacia ese punto negro de Oranienburg del que había salido toda aquella gente.
No pude reprimir un gesto de contrariedad mientras regresaba a casa. Pero me repetí de nuevo que Herman no era así y me encaminé hacia la cocina dispuesta a entablar conversación con una de las dos mujeres que ahora eran las cocineras de la casa.
Sólo conseguí saber que la más joven se llamaba Rachel y la otra Esther. Después me resultó completamente imposible arrancarles cualquier otra palabra. Ni siquiera cuando les pregunté si les apetecía alguna comida en especial, así que en vista de que solamente miraban hacia el suelo sin decir nada, intenté recordar si el judaísmo era una de esas religiones que prohíbe algún tipo de comida y finalmente les dije que hiciesen un cocido con la comida que había en la despensa. Herman tenía razón, aquella gente parecía muda. Pero en su falta de palabras no se veía ningún tipo de discapacidad oral, sino terror. Solamente miedo en estado puro.
Salí hacia el viejo huerto, a ver si tenía más suerte con el personal masculino. Observé durante algunos minutos el meticuloso trabajo de un par de hombres que araban la tierra y finalmente me decidí a probar con el que estaba plantando algo en el terreno recién removido.
-¿Necesitan ayuda?
Ni siquiera me miró para negar con la cabeza, aunque pude ver que dirigía sus ojos hacia mis pies, seguramente pensando que mis zapatos eran lo menos indicado del mundo para meterme allí. Me quedé un rato más mirando cómo plantaba, reparando inconscientemente en la banda blanca con una estrella de David que llevaba en el brazo. Era el distintivo que el Reich les obligaba a llevar ya desde mucho antes de confinarlos en guetos o campos de prisioneros, pero por más que miraba, no alcanzaba a comprender por qué tanto odio hacia alguien que si no llevase aquella banda, sería tan normal como yo misma.
-¿Cómo se llama? – Pregunté con la débil voz que me salió a causa de estar adelantándome ya a mi derrota por entablar una conversación con alguno de ellos.
-Moshe – me respondió con una voz que le costó entonar.
-Moshe – repetí agachándome para intentar ver su cara tras comprobar que los soldados no andaban cerca. No tenían por qué acercarse allí, Herman les había ordenado quedarse esperando en la entrada y el huerto quedaba en la parte trasera de la casa -. Soy la señora Scholz, pero puede llamarme Erika – repetí al igual que con Rachel y Esther.
La respuesta de Moshe fue igual que la de mis cocineras, inexistente. Y mi sonrisa tampoco me había servido para nada, ya que ni siquiera me miró.
-¿Quiere un cigarrillo? – insistí sintiéndome culpable en cuanto le acerqué la cajetilla de tabaco, pues la rehuyó como si tuviera la peste -. Lo siento, no pretendía ser… ¿pueden fumar? Me refiero a si su religión… – también me sentí una estúpida al preguntar eso. Yo simplemente quería ser amable, interesarme por ellos, pero seguramente acababa de dar la imagen de la típica señora de Teniente que les trataba como si fuesen algún tipo de animal exótico que nunca antes había visto -. Da igual, olvídese de esta gilipollez de pregunta… si no fuma no pasa nada – dije mientras me incorporaba para seguirle un par de pasos hacia delante mientras plantaba -. ¿Puede enseñarme a plantar tomates? – Pregunté tras echar un ojo a la bolsa de semillas que tenía a un lado. Me sentí triunfante cuando el hombre elevó su cara para mirarme, así que seguí hablando para no echarlo todo a perder – siempre quise tener un huerto, pero no tengo ni idea. Nací en Berlín, jamás tuve la oportunidad de plantar nada hasta que vine a esta casa – le mentí.
En el orfanato de Suiza teníamos huerto y plantábamos nuestras propias hortalizas. Las ayudas económicas no eran demasiadas así que teníamos que procurarnos ocupaciones que resultasen productivas. Y también recuerdo que odiaba las semanas que me tocaba ocuparme del huerto, pero cuando aquel hombre asintió, sentí que podría plantar invernaderos enteros. Luego miró con temor hacia la salida.
-No se preocupe. Mi marido les ha dicho que esperen en la entrada.
-Está bien. Pero será mejor que se limite a mirar, no es necesario que se ensucie las manos con esto – dijo tímidamente.
-Bueno, luego nos las lavaremos – contesté con una sonrisa haciendo un agujero en el suelo tal y como le había visto hacer a él. Estaba eufórica con mi gran logro personal. Tanto, que el hombre me miró con una pizca de miedo, por lo que traté de mostrarme menos efusiva.
Asistí con ilusión a mi clase de botánica, aunque más allá de las palabras necesarias para instruirme, el silencio fue la opción por la que Moshe volvió a decantarse. Le ayudé a terminar las semillas de tomate y a plantar algunas coles, pero luego decidí regresar a la casa para lavarme las manos y echar un vistazo por las cuadras. Allí también reinaba el mismo silencio que en el resto de lugares en el que aquella gente trabajaba. Y al final, tras andar de un lado para otro durante toda la mañana, intentando entablar alguna conversación, decidí hablar con los soldados.
-Buenos días, señora Scholz – entonaron casi al unísono, cuadrándose ante mí como si estar casada con Herman me otorgase su mismo rango militar.
-Buenos días, ¿desean tomar algo? ¿Un café, o un té? Llevan aquí parados toda la mañana, ¿no se aburren?
-No señora, muchas gracias pero no se preocupe. El Teniente nos ha ordenado esperar aquí.
Asentí vagamente antes de retirarme. Desolada por no encontrar a nadie dispuesto a darme un mínimo de conversación aunque hubiese más de un centenar de personas en aquella casa. Ser la señora Scholz no era ninguna ventaja para entablar una vida social fuera del elitista círculo al que pertenecía mi nuevo apellido.
Aquel día solamente me dediqué a asegurarme de que las mujeres del servicio comían, y lo hicieron con muchas ganas aunque ninguna repitió plato cuando les dije que podían hacerlo si querían. Por la tarde acompañé a Herman a las cuadras para supervisar personalmente el trabajo de los nuevos empleados. Había pedido la tarde libre por asuntos personales y la dedicó íntegramente a dar instrucciones precisas sobre cómo tratar a los animales o cómo realizar las tareas de mantenimiento, tanto de las instalaciones como del material. Y puedo decir que en ningún momento observé por su parte ningún trato incorrecto – ni siquiera una palabra pronunciada en un tono más alto que otra – hacia los prisioneros. A decir verdad, no parecía darles órdenes. Solamente les pedía las cosas, igual que siempre lo había hecho con los empleados de la familia. Un detalle del que siempre había carecido por completo mi difunto suegro, porque al Coronel le encantaba pasear recitando imposiciones.
Hice constar aquello en mis informes. Evitando intencionadamente pensar en el hecho de que quizás estaba intentando “lavar” la imagen que mi bando pudiese tener del Teniente Scholz, o tratando de hacerle más digno del trato que yo había exigido para él al terminar la guerra. No, yo no le estaba “suavizando” al hablar de él en mis informes. Me limitaba a reflejar lo que veía en casa. Aunque sabía que estaba obviando por completo una peligrosa parte que era la razón por la que todo el mundo se negaba a pronunciar una sola palabra en mi presencia. Pero aquello también era una gran incógnita para mí, porque aunque a veces se animaba a relatarme algún que otro incidente que acontecía en su trabajo, yo seguía sin conocer los detalles.
Asumí que aquella gente no me hablaría nunca para algo que no fuese estrictamente necesario y durante más de mes y medio me limité a seguir con la vida que se suponía que debía llevar. Una que nunca imaginé que podría tener, consistente en recibir los respetuosos tratamientos que mi posición de “señora Scholz” me otorgaba y en invertir las horas del día en cualquier cosa que me apeteciese mientras esperaba a que Herman regresase del campo. Seguía haciendo mi trabajo, pero ahora era coser y cantar acercarse al despacho que Herman jamás cerraba con llave y fotografiar los documentos que me diese la gana, incluso me podía parar a echarles un vistazo. Algunos me resultaban interesantes y otros no llegaba a entenderlos, pero fotografiaba todo a pesar de saber que la documentación perteneciente a la gestión de su trabajo en el campo le acompañaba siempre en su carpeta de cuero. Y no por ello lo que captaba con aquella reducida cámara que me habían entregado dejaba de ser valioso, porque en las estanterías del despacho seguía habiendo información acerca de la estrategia militar alemana y otras operaciones de las que las Waffen-SS ponían al tanto a un Teniente.
Las cosas siguieron como siempre hasta el verano. Y aunque el ejército alemán a esas alturas, avanzaba imparable por el territorio soviético sin registrar un preocupante número de bajas, Herman no se cansaba de repetir que la estrategia era deficiente. Que la operación debía haberse retrasado otro año más al no poder haberla iniciado cuando estaba previsto y que cometerían exactamente el mismo error que Napoleón, aunque el Führer hubiese dispuesto varios bloques en el frente en lugar de uno sólo y compacto – como el legendario conquistador francés -. Vaticinaba que, en el mejor de los casos, la “apropiación del territorio” se quedaría incompleta, como ya había ocurrido en Francia.
Llegué a creer de verdad que le preocupaba la suerte del ejército alemán, a pesar de que no hiciese más que sacarle defectos estratégicos y hubiésemos bromeado cientos de veces cuando los ingleses lograron hundir el Bismarck en la primera batalla naval abierta que el indestructible acorazado alemán libró contra la marina inglesa. Pero toda aquella atención que prestaba al frente ruso, me obligó a preguntarme si de verdad no tendría un preocupante “sentimiento patriótico” del que yo no me había percatado nunca. Lo cierto es que al final, terminé completamente perdida al ser incapaz de determinar qué esperaba él exactamente de aquella campaña. Porque vivía pendiente del frente a pesar de que ninguna de las noticias fuesen de su agrado.
Una mañana a principios de julio, tras redactar el informe que tenía que entregar aquella tarde y que recogía las últimas noticias “no oficiales” que sabía acerca de la contienda soviética gracias a Herman, me dirigí a la puerta trasera de la cocina para echar un vistazo al huerto que Moshe había cultivado con mimo y que comenzaba a dar resultados. Pero reparé en unas botas completamente embarradas que había al lado de la puerta. ¿Por qué las botas del uniforme de Herman estaban cubiertas de barro a principios de julio? Era raro, pero lo atribuí a esas continuas construcciones de barracones que tenía que ordenar para dar cabida a más prisioneros.
Las cogí dispuesta a limpiarlas, decidida a liberar de un trabajo más a aquellas sirvientas que no hacían otra cosa que trabajar en silencio. Pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando al darles la vuelta contemplé una suela completamente colapsada por una mezcla de barro reseco y pelo. Marañas de cabello fino, que no pertenecían a la crin de un caballo, que eran inequívocamente humanos y que ocupaban casi la totalidad de los huecos que dejaba el dibujo de la suela siendo mucho más abundantes que el mismo barro. <<¿Pero qué coño…? >> Ni siquiera fui capaz de formularme una pregunta completa al respecto, cogí ambas botas de nuevo y regresé a la cocina.
-Esther, ¿qué narices es esto? – Ella se quedó mirando las botas amedrentada sin saber qué decir –. Me refiero a por qué las botas de mi marido están llenas de barro y pelo – maticé enseñándole la suela de las botas. De nuevo el mismo gesto mientras Rachel entraba en la cocina portando una bandeja de verduras -. Muy bien – les dije tratando de calmarme y completamente decidida a arrancarles una respuesta –. Todos ustedes saben que mi marido y yo les estamos dando un trato que jamás, en ningún otro lugar de Alemania, podrían recibir en esta mierda de Reich. Llevo desde que han llegado intentando que se comporten de una manera completamente normal mientras están en mi casa, y también saben que ni él ni yo nos oponemos a que tengan aquí unas libertades con las que ni siquiera pueden soñar ahí fuera. Así que les pido por favor que si saben algo de esto, contéstenme sinceramente, porque sólo quiero saber por qué estas botas están llenas de barro y cabello. Sólo eso.
Mi discurso pareció no causarles el más mínimo efecto. De hecho, mi cabeza ya estaba ensayando las palabras con las que le exigiría a Herman una respuesta a esa misma pregunta cuando la débil voz de Rachel rompió el silencio ante la atónita mirada de Esther.
-Es porque están llegando los prisioneros soviéticos, señora. A todos se les ducha y se les corta el pelo al llegar. Pero están llegando tantos que las duchas no son suficientes y se les lava al aire libre con mangueras de riego.
-¿Qué? – Pregunté casi para mí con un débil hilo de voz.
Le creía más humano, mucho más que aquello, aunque supiese que era un maldito Teniente de las SS. ¿Por qué siempre me olvidaba de aquel puto detalle? Supongo que porque en casa se comportaba correctamente con todos los empleados, llevasen o no aquella puñetera banda en el brazo. Sí, tan correctamente que se me hizo doloroso imaginármelo ordenando duchar a gente con mangueras de riego, como si no supiese que podía hacer cosas mucho peores.
-Está bien, muchas gracias – concluí finalmente mientras intentaba calmarme.
Salí de la cocina indignada conmigo misma, por cometer el mismo error una y otra vez, por disculparle continuamente y consumida al mismo tiempo por saber que después de algunos días, preferiría pensar que él no tenía otra alternativa y que sólo aplicaba unas órdenes de la mejor manera posible.
Fui a mi antigua habitación y añadí una hoja más a mi informe detallando el trato que recibían los prisioneros soviéticos sólo para empezar. Y en aquella ocasión me esforcé por no poner nada que jugase a favor de la imagen de Herman. Aguantando aquella sensación de estar traicionándole y decantándome por la intuición, que esta vez me decía que cesase en mi empeño por mostrarle como alguien condenado a cargar con el apellido de su familia y desempeñando a disgusto un cargo que le horrorizaba. Cayendo en la aplastante obviedad de que si seguía en aquel sitio, era precisamente porque las SS estaban contentas con su gestión. Algo que decía mucho en su contra y muy poco a su favor.
Entregué el informe por la tarde, aprovechando para comprar en la calle un periódico en el que se reflejaba el último gran avance en la campaña soviética. Probablemente Herman se equivocaba. Los alemanes seguían avanzando. Minsk había caído por el sur, se dirigían a Leningrado por el norte y todo el mundo daba por sentado que se llegaría a Moscú antes de finales de mes.
Aquella noche cené en silencio, bajo la atenta mirada de Herman, que dibujó distintos grados de curiosidad antes de convertirse en preocupación y finalmente se aventuró a formular la pregunta que seguramente llevaba un buen rato aplastándole.
-Erika, querida… – empezó con mucho tacto – ¿ocurre algo?
-No, Herman.
-Dos palabras, no está mal – se burló irónicamente -. Está bien, supongo que si quisieras contármelo ya lo habrías hecho – zanjó mientras se frotaba la frente.
Es cierto que no era la típica conversación que un matrimonio de menos de un año mantiene durante la cena, pero también era cierto que en aquella mesa éramos un Teniente de las SS y una espía de la resistencia francesa. Así que lo raro era que esas conversaciones hubiesen tardado tanto en aparecer.
-¿Qué has hecho durante el día? – Preguntó probando otro camino.
-Nada interesante, ¿qué has hecho tú?
-Desconozco si lo que he hecho yo te parecería interesante, pero no lo sabremos porque no puedo contártelo, ya lo sabes -. Supongo que su tono ciertamente punzante fue provocado por la reticencia de mi respuesta.
-Muy bien, entonces está todo hablado – contesté sin inmutarme.
-¡Joder, Erika! ¡¿Qué cojones te pasa ahora?! – Me quedé anonadada al escuchar aquello. Unas palabras perfectamente coloquiales que Herman jamás había utilizado conmigo de una forma tan directa y singular –. Me voy a cama, he tenido una mierda de día… – dejó caer casi en un murmuro mientras se levantaba de la mesa.
Del millón de posibilidades de hacer alguna referencia a su “mierda de día” acabé no escogiendo ninguna. En lugar de eso me quedé sola en la mesa, sintiéndome como una idiota a la que dejan dolida después de una burda discusión que ella misma había provocado. Justo lo que yo era en aquel momento. Ni más, ni menos.
Los días siguientes fueron difíciles. Seguíamos ligeramente molestos el uno con el otro sin saber muy bien el por qué, ya que nuestras respectivas reacciones resultaban desmedidas para atribuirlas a aquel mal cruce de palabras que ahora me parecía ridículo. Echaba de menos a Herman, al que siempre me abrazaba en cama en lugar de darse la vuelta y quedarse dormido sin ni siquiera acercar sus pies a los míos. Le echaba mucho de menos y me amedrentaba el hecho de que aquel irascible Teniente le estuviese ganando terreno a mi marido.
Y la confusión me cegó tanto que hice lo que una mujer en el mismo grado de desesperación que el mío haría, lo más obvio y también lo menos prudente.
Herman me había comentado alguna vez que la familia de Rachel tenía una pastelería que el ejército había destrozado hacía algunos años durante la que ya se conocía como “la noche de los cristales rotos”. Así que a mediados de la semana siguiente, durante una tarde en la que no tenía nada que hacer y harta de las comidas en silencio, me acerqué a ella con la excusa más idiota del mundo, aprovechando también que Esther estaba ayudándole a Moshe a limpiar lo que habían recogido del huerto para almacenarlo en la despensa.
-Rachel, ¿sabes hacer bizcocho?
-Sí, señora Scholz – me respondió de la misma débil manera de siempre.
-¿Podrías enseñarme? Yo nunca he sido demasiado buena con los fogones y lo cierto es que me encuentro patética cuando me doy cuenta de que tampoco hago nada para remediarlo.
Adorné mi argumento con una despreocupada risa que logró arrancarle una débil sonrisa a mi cocinera. Rachel tenía una sonrisa bonita, siempre pensaba que era todo un mérito saber sonreír así con toda la mierda que le había tocado aguantar.
-Claro, ¿quiere hacer uno ahora o prefiere dejarlo para más tarde? – Me preguntó casi con un minúsculo atisbo de ilusión.
-Ahora está bien… si tenemos todos los ingredientes, para mí es un buen momento…
Reconozco que no había estado especialmente habladora con nadie desde la última vez que me había dirigido a ellas para preguntarles por qué había pelo de persona en las botas de Herman, pero inexplicablemente, había habido un cambio en aquella muchacha que se dirigía apresuradamente a la despensa para coger los ingredientes necesarios para hacer un bizcocho. Presté atención a las explicaciones de Rachel procurando que la conversación no se extinguiese, aunque no resultase interesante. Sólo era una forma de tejer cierta confianza para introducir el tema que quería. Y aproveché un silencio un poco más largo de lo normal mientras removíamos nuestras respectivas mezclas para abordar el espinoso tema.
-Herman me ha dicho que no soléis hablar mucho, y es cierto, me preguntaba por qué. Cuando llegasteis yo creí que os conocíais del campamento…
-Sí, nos conocíamos de vista – me confirmó. Era demasiado inocente, o quizás el hecho de que no hubiera mantenido una conversación normal en meses la obligaba a no desaprovechar una oportunidad como aquella. En cualquier caso, la situación me favorecía -. Pero no se suele hablar mucho cuando todas nos dedicamos durante todo el día a lo mismo. Además, los soldados allí no nos dejan hablar mientras trabajamos, quizás por eso a su marido le parezca que hablamos poco.
-¿Herman no os deja hablar? – Pregunté como si me sorprendiese que realmente pudiese llegar a tomar esa medida.
-Su marido no nos supervisa personalmente a diario, es un oficial – contestó casi con un tono de disculpa -. Son los soldados quienes nos vigilan, y ellos tienen esas órdenes – dijo con una voz suave, como si temiese herir mi sensibilidad. Algo que me pareció sumamente altruista por su parte -. Pero eso no es decisión de su marido, señora Scholz. Yo he estado en otro campo antes de que me trasladasen aquí y allí también era igual.
-Lo siento… – dije sinceramente tras algunos minutos de reflexión acerca del devenir de desgracias que tenía que haber sido la vida de aquella muchacha durante los últimos años. Ella me miró escondiendo su curiosidad con un gesto neutral -. Te parecerá raro, pero a mí todo esto de la depuración racial del Reich me parece una aberración – le confesé con la boca pequeña en un arrebato de locura transitoria.
De todos modos, estaba segura de que no pasaría nada. Si ella cometía la grandísima estupidez de decir que yo había dicho semejante cosa, bastaría con que les dijese a los soldados de allí fuera que me estaba difamando. Pero sabía que no ocurriría, porque ella me sonrió y yo le devolví una sonrisa llena de complicidad.
-Y ojalá mi marido pudiese sacaros de allí, pero me ha dicho que no puede. Lo máximo que ha conseguido es que vosotras podáis comer en casa – añadí completamente segura de que acababa de hacer mi primera amiga en mucho tiempo.
Sí, ahora era una espía casada con un Teniente y con una amiga clasificada como “judía” en medio de un régimen extremadamente antisemita. Comenzaba a creer que no conseguiría salir viva de aquella casa.
-Bueno, gracias al trabajo que nos ha dado también nos ha conseguido vacunas, que nos dejen más tiempo para ducharnos o que no tengamos que cortarnos el pelo tan a menudo… – la miré estupefacta, gratamente sorprendida por lo que acababa de escuchar de los labios de alguien a quien se suponía que estábamos explotando -. Se cuida más la higiene y la apariencia de quienes trabajan en casa de los oficiales que la de los que lo hacen allí o en las fábricas… – añadió tímidamente.
-Él no dice nada… pero yo sé que tampoco le encanta lo que hace… – comenté con tristeza tras plantearme durante algunos segundos si de verdad era factible la idea de decirle algo así a alguien como ella. Pero Rachel me sonrió tímidamente mientras me indicaba que teníamos que esparcir mantequilla en el molde en el que íbamos a poner la mezcla que acabábamos de batir. Quizás sólo me sonriese por cortesía y en realidad, en lo más hondo de su cabeza, me estuviera mandando a la mierda. Pero yo necesitaba introducir a Herman como objeto de conversación para saber algo de lo que pasaba allí, algo que me diese alguna pista de lo que hacía día a día en aquel macabro lugar -. No quiero decir que a mí me parezca bien lo que hace. Él ya sabe que no, y supongo que por eso no me cuenta nada. Pero yo le quiero, y no lo haría si no tuviese algo que le diferenciase del resto. Es difícil para él… no sé cómo explicarte…
Ella guardó un silencio que yo interpreté claramente como una forma de decirme: “usted no tiene ni puta idea de lo que hace su marido” al mismo tiempo que un nudo en mi garganta parecía obstruirme la respiración.
-Señora Scholz, usted no tiene por qué explicarme nada – dijo tímidamente cuando yo fui incapaz de esconder más mi cara -. Mire, no puedo decirle que nos tratan bien allí, le mentiría. Pero sí le puedo decir que nunca ningún oficial se había preocupado de que los soldados no cometiesen abusos en su campamento, ni por reducir el número de bajas… – la miré descolocada, preguntándome verdaderamente si lo que estaba escuchando eran de verdad palabras que, contra todo pronóstico, dejaban a Herman en un “buen lugar”. Y entonces Rachel siguió hablando con cierta inseguridad – el otro día… cuando le dije de dónde había salido el pelo de las botas de su marido… bueno, debí explicarle que en los demás campamentos se dejó a los prisioneros esperando dentro de los mismos vagones en los que habían llegado porque casi no hay sitio. Estaban muriéndose encerrados bajo el sol, así que su marido…
Rachel no terminó la frase porque la abracé inesperadamente con fuerza. Primero porque no podía creerme que esa gente, en la posición en la que estaba, pudiese ser capaz de decir nada bueno acerca de alguien como Herman. Y segundo, porque eso sólo podía significar que, después de todo, él también era capaz de influir positivamente en el Teniente que no tenía más narices que ser.
-Lo siento – me disculpé por mi impulsiva reacción intentando contener unas lágrimas de felicidad.
-No importa – contestó descolocada mientras regresábamos de nuevo a la elaboración del bizcocho.
Procuré buscar otro tema de conversación. Dándome por satisfecha con aquel enorme – mejor dicho, gigantesco – avance y animada porque por fin tenía a alguien con quien hablar en la ausencia de Herman. Alguien que además parecía disfrutar de nuestras vagas palabras y que -aunque mostraba una gesticulación oxidada por el desuso – dejaba entrever cierta nota de agradecimiento por una simple conversación.
Aquella tarde, cuando Herman llegó a casa, le recibí con un gran abrazo en la entrada del salón.
-¿Qué demonios has hecho esta tarde? – Me preguntó extrañado tras aceptar el enorme beso que había deseado darle desde que había obtenido el fruto de mis pesquisas por libre.
-¡Te he hecho un bizcocho!
-¡Venga ya! – Exclamó riéndose.
Decidí mostrárselo directamente y le conduje hasta la mesa del comedor, donde mi gran obra culinaria reposaba orgullosamente inflada de una forma desigual. Tenía que haberle hecho caso a Rachel y servirlo troceado para que no se apreciase el “amorfismo”.
-Dios mío… – murmuró – creí que lo habrían las cocineras y que intentarías convencerme de que lo habías hecho tú. Pero es evidente que esto es obra tuya… – dijo frunciendo la nariz de una forma graciosa mientras lo observaba.
-Vamos, Herman… – ronroneé sujetando su brazo – sólo intento que me perdones por comportarme como una imbécil estos días.
No estaba muy acostumbrada a pedir disculpas, y en este caso, ni siquiera estaba segura de tener que pedirlas. Pero yo quería a mi marido de vuelta y alguien tenía que dar el primer paso.
-Está bien, probemos esta “maravilla”… – accedió pacíficamente antes de besarme en la coronilla y tomar asiento.
-¿No quieres cenar primero?
-No, no tengo mucha hambre… – me informó desabrochándose el primer botón del uniforme, aquél que parecía ahogarle manteniendo el emblema con la doble S rúnica celosamente ceñido a su cuello.
Serví también el chocolate que habíamos preparado para acompañar el bizcocho y cenamos mientras me comentaba que los ingleses se habían aliado con los soviéticos después de que Leningrado hubiese sido atacada por el ejército del norte. Después elogió el sabor de mi bizcocho remarcando entre risas que nada hacía presagiar que fuese comestible. Le conté que el que Rachel había hecho para enseñarme tenía una pinta estupenda pero que les había insistido para que se lo comiesen ellas, algo que le sorprendió positivamente a juzgar por su reacción.
-Erika, comprendo que todo este “secretismo” acerca de mi trabajo te inquiete… pero si lo hago de esta manera es porque ya te he dicho que no quiero que tengas nada que ver con todas esas barbaridades, ¿lo entiendes? – El corazón me dio un vuelco al escuchar “barbaridades”, pero no pude hacer otra cosa que asentir mientras le miraba a los ojos -. Te quiero – dijo cogiendo mi mano sobre la mesa.
-Y yo a ti – contesté con sinceridad -. ¿Vamos a cama? – Pregunté en voz baja como si temiese que alguien pudiese más pudiese escucharme a pesar de que estábamos solos.
-No puedo, todavía tengo que ocuparme de algunos asuntos antes. Pero ve tú y espérame, terminaré enseguida.
No acepté, pero tampoco hice nada para detenerle cuando se levantó de la mesa y recogió su carpeta antes de desaparecer camino del despacho. Me quedé un par de minutos pensando en mi oxímoron favorito: él. Un cúmulo de incongruencias que no terminaba de contemplar al mismo tiempo. Como si realmente me resultase imposible conjugar todos los aspectos que conocía de su personalidad mientras me imaginaba los que todavía me quedaban por conocer. Bueno, por lo menos sabía que él trataba como podía de mantener el orden en la pequeña parcela del Reich que le tocaba administrar, y eso me producía un sentimiento de orgullo hacia él que – al menos de momento – me hacía verle con buenos ojos.
Me levanté y me dirigí a nuestra habitación. Pero me puse el camisón y ni siquiera me planteé esperarle en cama, sino que me dirigí al despacho de Herman. No había cerrado la puerta del todo así que sólo tuve que empujarla levemente para encontrarle en el escritorio, firmando algo y leyendo atentamente unas hojas.
-¿Te queda mucho, Her? – Inquirí con cierta picardía.
Él dejó la pluma sobre la mesa y me miró sonriente mientras apoyaba su cara sobre su mano. Sonreía porque sin duda sabía lo que quería, y lo sabía porque – a parte de mi lenguaje corporal – me había apropiado del diminutivo con el que Berta se refería a él para reclamarle aquello que ahora no estaba moralmente vedado para nosotros. Aunque nunca nos importó lo más mínimo que lo estuviese.
-Nunca te rindes, ¿verdad? – Dijo mientras me indicaba con su dedo índice que me acercase. Di un par de pasos hacia delante, caminando lentamente mientras negaba con la cabeza – ¿No? – Insistió mientras yo seguía negando a medida que avanzaba con deliberada suavidad – ¿Puedes enseñarme tu mano derecha? ¿Qué llevas ahí? – Preguntó derrochando un tono burlón mientras yo le enseñaba la alianza que me convertía en lo que tantas veces me había negado a ser.
-Alguna vez me he rendido… – confesé mientras rodeaba la mesa para ponerme a su lado – ¿puedo saber qué haces?
-Organizo unos traslados que quiero solucionar cuanto antes – contestó mientras apartaba los papeles a un lado para llevar una mano a mi cintura, instándome con ella a colocarme en el poco espacio que había entre él y la mesa.
-¿Puedo preguntarte algo? – Inquirí rodeando su nuca cuando él dejó caer su cabeza sobre mi vientre mientras cercaba mis muslos con sus brazos. Me asintió con un vago sonido -. ¿Cómo puedes traer a cien prisioneros a casa todos los días sin que nadie se oponga? – Mi voz sonó débil, como temiendo encontrarse con otra respuesta ambigua que no iba a aclarar mis dudas. Pero no fue así.
-Nuestros caballos… – me adelantó en un suspiro -. Tenemos una de las ganaderías más prestigiosas del país, Erika. Hago tratos con el ejército, les vendo ejemplares o simplemente se los presto para algún desfile… igual que ellos me dejan a mí algunos sementales de vez en cuando. Es un negocio y eso me convierte en empresario. Con lo cual, tengo derecho a utilizar la mano de obra que el Reich le está ofreciendo a sus empresarios. Oficialmente, toda esa gente viene aquí a trabajar en el negocio familiar. Excepto un par de empleados que vienen a ocuparse de la casa o del jardín – me explicó con una pausada voz como si estuviese a punto de quedarse dormido.
-Pero los soldados que les acompañan saben que no es así, que tienes reclusos esparcidos por toda la finca, ¿y si tiran del hilo?
-Los que podrían tirar del hilo tienen las manos atadas por Berg… esos soldados que vienen a casa no tienen derecho a ponerme en duda, están aquí bajo mis órdenes. Pero nadie va a osar tirar del hilo cuando se trata de la familia Scholz, Erika. Ni siquiera la secreta. Hay más condecoraciones en mi familia que en todo el cuerpo de la secreta… nadie pone el ojo en una familia como la nuestra. Se supone que yo soy igual que mi abuelo y que mi padre… – su voz volvió a sonar cansada. Pero yo me encogí al pensar que si la policía secreta del Reich metía las narices en algo, lo más prudente que yo podría hacer sería pegarme un tiro – en el fondo lo soy, sino no llevaría este uniforme…
Si le dijese que no lo era, él insistiría en que sí lo era y entonces nos saldríamos por la tangente antes de tener la oportunidad de preguntarle algo que recordé en aquel momento.
-¿Berg te ha dicho algo de todo esto?
-No. Berg es demasiado bueno en todo, sabe perfectamente qué decir para no comprometerse y para no comprometerme a mí…
-¿Qué quieres decir?
Herman suspiró, me soltó y se recostó sobre el respaldo de la silla antes de frotarse la frente mientras comenzaba a hablar.

-Berg lo sabe todo y sólo sabe lo que le conviene, Erika… por eso es tan jodidamente bueno. No hace falta hablar directamente de algo porque él ya sabe de qué estás hablando. Me conoce demasiado bien, sabe que no necesito a toda esa gente. Y lo sabe tan bien como yo sé que está de acuerdo, porque él también lo haría si su puesto le diese la oportunidad. Es de fiar, no es como mi padre, que hubiera traicionado a cualquiera de su nosotros por seguir ciegamente los ideales del régimen. Él tiene principios, y lo que es más importante, sabe imponerlos de forma que parezcan los principios que a él le han impuesto. Jamás haría nada que me pusiera a tiro –hizo una pausa para mirar despreocupadamente hacia otro lado y después continuó hablando -. ¿Acaso crees que no sabe lo que pasó con Furhmann? Supo desde el primer momento que lo que yo le dije no era más que lo que quería que figurase en el informe oficial. Pero los dos sabíamos que si yo mencionaba lo que había hecho, él estaría en la obligación de delatarme. Y como no iba a hacerlo, el hecho de mentir descaradamente fue el equivalente a guardar las formas para ahorrarnos un favor. ¿Y sabes qué me dijo antes de colgar? – Esperé ansiosa a que continuase hablando, sorprendida de que me estuviera confesando el teatro que se traía con Berg y sacando mis propias conclusiones. Eso significaba que tomaban ciertas precauciones con sus propios “camaradas” y que yo para él también era “de fiar”-. Me dijo: “¡Joder, muchacho! Si supiese que iba a perder la cabeza en Rusia, le hubiese enviado antes. Ahora te mando a alguien, no te preocupes”. Y nadie preguntó nada porque la orden venía de arriba. Así funcionan las SS.
Y aunque me desbordaba la curiosidad de saber por qué dos oficiales de poderosas familias se tomaban semejante molestia a la hora de “guardar las formas”, sabía que de momento no me iba a decir nada más. Sólo pude estremecerme en su franqueza al mismo tiempo que mis pupilas se clavaban en las suyas antes de recorrer el relajado gesto de su cara. Como si en el fondo estuviese deseando que todo aquello que le sustentaba se fuese al traste, contradiciéndose de nuevo a sí mismo y jugando otra vez a estirar esa frontera que distinguía lo que era y lo que otros querían que fuese. Pero recordando con entrañable ilusión que yo para él, era alguien de fiar.
-Te quiero – le dije suavemente mientras le tendía una mano para que me diese la suya. Correspondió mi gesto con la misma dejadez con la que me había contado todo aquello y yo tiré de él para que se incorporase -. Te quiero muchísimo – repetí cuando sus manos rodearon mi cintura y su torso se adhirió al mío con cuidado.
Su agradable olor me capturó antes de que llegase a besarme con aquella entrega que solía poner al hacerlo. Casi había olvidado qué se sentía cuando me besaba de verdad a causa de aquel eclipse de afecto que mi estúpida reacción de hacía algunos días había provocado. Pero tuve el inmenso placer de volver a experimentarlo en el mismo momento en el que mis labios se abrieron bajo los suyos, recibiendo el abrazo de su lengua sobre la mía con la misma delicadeza que ponían sus brazos al rodearme mientras arrastraban el bajo de mi camisón hasta mis costillas. Diciéndome con todo ello que nadie me haría sentir nunca ni la mitad de mujer de lo que me sentía con él. Con quien yo quería estar realmente, porque sabía que a ningún otro le abriría las piernas de la misma manera que las abrí para él tras elevarme sobre mis pies y sentarme al borde de la mesa. Ahogando el leve malestar que me produjo el recuerdo de aquella escena similar en la que él estaba justo dónde había estado su padre, pero de distinta forma, porque en mis encuentros con el Coronel sólo había de por medio el más genuino interés por llevar a cabo un trabajo. Un trabajo que con él quedaba relegado a un segundo plano, o incluso a un tercero. No tenía nada que ver, así que no tenía que sentirme culpable sólo por entregarme en el mismo lugar.
No me resultó difícil convencerme de aquello, y menos con la ayuda que sus manos me brindaron al deshacerme de mi ropa interior después de que él se apartase durante un instante para luego regresar al interior de mis muslos de una manera sugerentemente atropellada, como si los segundos que acababa de invertir en dejar al descubierto mi sexo le hubieran parecido años enteros. El gesto me arrancó una sonrisa que me duró poco, lo mismo que él tardo en adueñarse otra vez de mi boca. Esta vez con decisión, devorándome de una forma que me obligaba a hacer lo mismo mientras sentía que mi deseo se inflamaba a medida que sus manos me retiraban ahora el camisón para descubrir mis pechos.
Y su boca me abandonó para atenderlos cuando me encontré completamente desnuda y a su merced, dejando caer mi espalda hacia atrás al ritmo que marcaban las manos que me guiaron hasta depositarme sobre la superficie del escritorio sin que su lengua osase separarse en ningún momento de mi busto, regalándome su cálido tacto sobre la sensibilidad que derrochaban ahora aquellos pezones que yo notaba rígidos. Tan rígidos como aquella protuberancia que me abrasaba la entrepierna mientras yo dudaba de que él pudiese encontrar en mis pechos ni una mínima parte de aprovechamiento de lo que yo le veía a lo que pugnaba por liberarse de sus pantalones. Algo a lo que sin embargo, no prestaba atención alguna.
Él sólo seguía saboreando mi cuerpo, deslizándose por donde creía conveniente mientras me arrancaba con ello todo tipo de reacciones, excepto la de refrenarle. Ésa no tenía cabida cuando se entretenía conmigo de aquella forma. Es más, siempre me inducía la necesidad de apremiarle inútilmente, porque al fin y al cabo, terminaba dándomelo en la dosis que le daba la gana. Pero era parte del juego. Pertenecía a esos preliminares que él dominaba a la perfección y que le servían para decirme sin palabras que me conocía de una manera casi insultante. Aunque bien mirado, no puedo negar que me encantaba que lo hiciera.
Mi cuerpo se convulsionó sobre la mesa con la placentera sensación que su lengua depositó sobre mi clítoris mientras sus manos colocaban estratégicamente mis muslos sobre sus hombros, flanqueando aquella cara que me regalaba las atenciones de su boca de un modo que me forzaba a luchar por el aire en lugar de respirar, mientras que mis párpados cubrían mis ojos dejando que fuese mi piel la que me dejase constancia de lo que ocurría sobre mi cuerpo. Un cuerpo que aun siendo golpeado por la inminente necesidad de ser ocupado, era capaz de traducir para mi cabeza cada uno de los roces de aquella lengua incomparable que hacía que mis caderas bailasen tímidamente en busca de su constante atención. Siguiéndola un poco más cuando parecía abandonarme para proponerle mi humedad a cambio de la suya, mi propia humedad que ella había hecho crecer una vez más.
Pero la atención cesó en uno de esos momentos en los que Herman sabe dejarme, perfectamente consciente de que es en ese instante cuando más deseo que continúe. Y consciente también de que mi excitación crece todavía más cuando su cuerpo sobrevuela el mío a ras de mi piel hasta que los ojos del azul más limpio que he visto en mi vida se encuentran con los míos. Cosa que casi siempre sucede al mismo tiempo que su miembro palpa tenuemente mi hendidura, dejando que se escurra tentadoramente entre mis labios mayores para mostrarle a mi resbaladizo y algodonado sexo la implacable consistencia del suyo antes de penetrarme. Como si estuviese avisándole de que va a llevárselo por delante a la vez que me incita a desear que lo haga.
Ahogó un gemido sobre mi cuello cuando lo hizo. Obligándome a que yo dejase escapar el que había contenido desde que su boca se había separado del lugar en el que ahora se estrellaba su bajo vientre con cada una de sus cuidadosas acometidas. Siguiendo aquel patrón que le encantaba marcar para que no me quedase más remedio que retorcerme con cada milímetro que me introducía o me sacaba.
Me enerva que haga eso. Me encantaría sujetar su mandíbula para obligarle a mirarme y suplicarle que lo haga más rápido en lugar de condenarme a esperar temblorosamente desde que comienza ese retroceso hasta que su cuerpo vuelve a rendirme tributo enterrándose en lo más hondo del mío con una particular vagancia que no me deja más remedio que ceñirme a sus caderas con mis piernas. Pero supongo que se reiría con esa despreocupación con la que sabe salir airoso de cualquier lance y después me lo haría todavía más lento. Así que acepto libremente el decreto que le permite torturarme durante algunos minutos, a sabiendas de que luego me los devolverá con intereses.
Y sin embargo, esta vez sus caderas parecían atormentarme más que nunca, desenvolviéndose entre mis muslos sin desprenderse del cauteloso ritmo que marcaban, y hasta conseguir que el roce de su sexo al moverse a través del mío me resultase la forma más inhumana de saciar el deseo de alguien.
-Herman, más rápido por favor… – imploré entrecortadamente en un par de suspiros.
El hecho de que su boca estuviese ocupada jugando en las inmediaciones del lóbulo de mi oreja no fue suficiente para no permitirme percibir un jocoso atisbo de risa que murió cuando su pelvis me dio lo que le pedía mientras que una de sus manos se deslizaba hasta mi nuca, dejando su pulgar al final de mi mandíbula para sujetar mi cara de un modo dominante que me resultaba increíblemente tierno.
Ahora sí que me deshacía. Mis dedos se expandieron sobre su espalda anclándose a su musculatura mientras respiraba frenéticamente sobre mi yugular y me embestía ensartándose con firmeza, hasta que sus caderas desplazaban mi cuerpo bajo el suyo. No hice nada, no podía moverme más que lo justo para ofrecerle una penetración limpia, pero no importaba porque con sus movimientos era más que suficiente para que mi orgasmo estuviese a punto de hacer una estelar aparición. Y comencé a jadear, completamente convencida de que iba a ser el mejor de mi vida, avanzando imparable hacia ese momento en el que un escalofrío anuncia lo irremediable. Incluso cerré los ojos con fuerza y estiré mi cuello para recibir el apoteósico momento.
Y entonces mi orgasmo – mi prometido y perseguido final – se quedó entre bambalinas cuando Herman, tras clavarse con ahínco dentro de mí, decidió retomar sus perezosos movimientos.
Abrí mis ojos con desesperación, apretando fuertemente mis mandíbulas para ahogar un grito antes de intentar relajarme.
-Más rápido, Herman… – susurré con una melosa e inocente voz. Mis plegarias fueron vanas. Esperé durante algunos segundos pero mi petición no fue atendida – Her… – insistí con el mismo tono cerca de su oído. Pero “Her” continuaba su vago quehacer con la cara completamente hundida en mi cuello, suspirando agitadamente mientras me penetraba a un ritmo más bajo que el de su respiración – ¡Herman, por Dios! – supliqué probando con un tono más alto.
-No –. Fue lo único que me dijo elevando su cara un par de centímetros para volver a desaparecer de nuevo al lado de mi cuello.
No tuve más remedio que quedarme quieta bajo su cuerpo, dejándole hacer y sabiendo que seguiría haciéndolo de aquella manera que crispaba mis nervios al acercarme tan lentamente a un final que ya se me había escapado de las manos por su puñetera culpa.
Me rendí y me abandoné a sus movimientos lentos, intentando poner en práctica aquello de: “si no puedes con tu enemigo, únete a él” y disfrutando de la abrasadora sensación que me producía cuando llegaba al final y empujaba todavía un poco más, como si quisiera asegurarse de que ya no era posible trepar más arriba.
-Sólo un poco más rápido… – le pedí cerrando los ojos mientras ese plano emocional que precede al orgasmo y que parece ajeno a la realidad se hacía dueño de mi cuerpo, prolongándose en el tiempo sin llegar a dármelo. Tampoco me hizo caso -. Por favor… – susurré invirtiendo mis últimas fuerzas en contorsionar mi cuerpo a causa del infinito placer que su vaivén me regalaba.
Sus movimientos se acortaron mientras su mano me obligaba a enfocar su cara. Ahora entraba hasta el final con una dosis extra de empuje y salía solo hasta la mitad de su miembro, pero igual de insoportablemente lento.
-Te he dicho que no – me impuso interrumpiendo su atolondrada respiración.
Y él tenía razón. Hacerlo así era como si el momento previo a un final de órdago se perpetuase hasta perder la noción del tiempo y hasta llegar a consumirte en la inminente necesidad de alcanzar el clímax por fin. Contradictorio, sí, pero sumamente placentero. Y también indescriptiblemente satisfactorio cuando mi vientre comenzó a contraerse casi por propia voluntad antes de que lo hiciesen también los músculos de mi sexo, abrazando aquel cuerpo que se deslizaba en su interior y ofreciéndome cada detalle de sus movimientos al mismo tiempo que Herman era incapaz de reprimir un gemido que pareció sorprenderle incluso a él mismo.
-Oh, Dios… no aprietes… – alcanzó a decir tras modular la respiración.
Puede que si las cosas hubiesen sido de otra manera le hubiera hecho caso. Pero en cuanto su voz me lo pidió con la misma desesperación que la mía hacía unos minutos, supe enseguida lo que tenía que hacer. Y apreté. Apreté haciéndole boquear a escasa distancia de mi cuello, derramando su aliento sobre mi piel y enloqueciéndome al tratar de imponerse un ritmo que comenzaba a escapar a su control mientras que yo me deleitaba en aquellas traviesas embestidas que no lograba retener en algunas ocasiones.
<<¿Qué te ocurre, Her?>> Pensé mientras intentaba dar con el momento para preguntárselo con aquel tono socarrón que ya estaba preparando. Pero todo aquello se me quedó en una mera intención ante la imposibilidad de dominar mi respiración, porque yo estaba experimentando una sensación de colapso general que me impedía hacer cualquier otra cosa que no fuese centrarme en cómo mi cuerpo se rendía a la fruición que poco a poco iba embargándolo, mientras las suaves oleadas que dibujaban las caderas de Herman entre las mías iban acumulando poco a poco cada nota de placer. Matizándolas con la satisfacción de dejarme sentir su pulso acelerado al posar su pecho sobre el mío, o besándome el cuello sin más freno que sus propias espiraciones, que me dejaban pequeñas muestras de aquel olor que me hacía buscarle con todos mis sentidos mientras esperaba pacientemente, supeditada a su voluntad ante la imposibilidad de hacer nada más que confiar en que sabría devolverme el tiempo una vez más.
Abrí más mi boca para respirar, incapaz de hacerme con el aire que necesitaba valiéndome sólo de mi nariz y demandando cada vez inspiraciones más profundas. Proporcionales a la magnitud de aquellas penetraciones que cada vez se adentraban más, al mismo tiempo que aquel vientre se llevaba mi clítoris con el suave barrido que iba a hacer que me corriese después de unos minutos que me habían parecido horas.
Y después de eso, simplemente estallé en medio de sus aterciopelados movimientos. Tensando mi cuerpo hasta límites insospechados antes de rendirme al orgasmo más nítido que había tenido en mi vida. Las piernas me temblaban con cada sacudida en medio de lo que yo percibí como un pasaje más propio de un cuadro del romanticismo, mientras apreciaba claramente cada convulsión de mi sexo y las que pertenecían al de Herman. Sí, también era capaz de percibir las convulsiones de aquel arrogante marido que me empapaba a medida que se derrumbaba apabullado, aferrándose a mis caderas desesperadamente para seguir hundiéndose entre mis piernas aunque eso pudiera parecer ya imposible. Y todo aquello fue absolutamente delicioso, aunque pensar ahora en lo que costaba alcanzarlo me originaba una enorme pereza.
Me llevé una mano sobre la frente cuando mi cuerpo se relajó después del fragor de la batalla más candente que jamás habíamos librado, afanándome por volver a respirar con normalidad mientras trataba de convencerme a mí misma de que había sido real.
-Te odio… – dije después de darme cuenta del placentero extremo que había llegado a alcanzar siendo coaccionada con la más ardua de las desesperaciones.
Él se rió mientras reposaba todavía sobre mí.
-Y una mierda, querida – contestó antes de elevarse sobre sus brazos y besarme -. Me quieres tanto como yo a ti. Y lo sabes.
No lo rebatí. Hubiese sido inútil, así que le devolví el beso y nos fuimos a cama tras recoger mi ropa. Aquella noche volví a dormirme en los brazos de Herman, deseando que al día siguiente no tuviese que levantarse para ir a ningún sitio – o más bien, a ése sitio en concreto -.
Pero no fue así. Al día siguiente me desperté justo a tiempo de acercarme a la ventana y verle subir en el coche que le recogía cada mañana. Y también vi los camiones que traían a los empleados, así que me vestí para bajar a desayunar, ligeramente esperanzada por la posibilidad de que Rachel no hubiese perdido la confianza que habíamos establecido el día anterior.
Me agradó comprobar que no lo había hecho, e incluso mantuvimos una conversación bastante normal mientras desayunaba. Le ofrecí un bollo de desayuno, pero lo rechazó. Supongo que todavía no habíamos llegado a ese punto y recordé que la tarde anterior había tenido que hacer verdaderos méritos para que se comiesen el bizcocho que ella había hecho. Pero ya me las arreglaría. Aquella mañana estaba exultante. Por lo menos lo estuve hasta que “mi suegra” telefoneó a casa para decirme que “mi cuñada” pasaría un par de semanas con nosotros.
<> Pensé mientras recibía la noticia con fingida alegría.
Mas relatos míos en:
http://www.todorelatos.com/perfil/1329651/