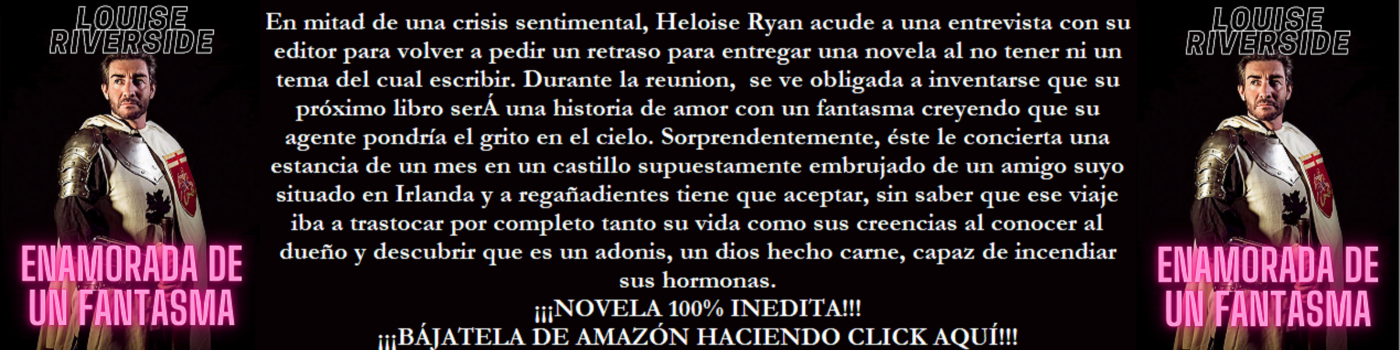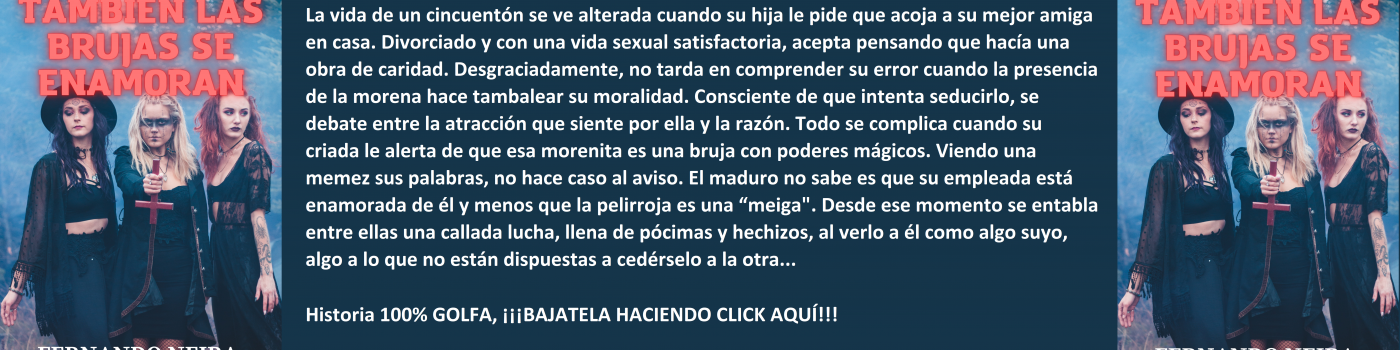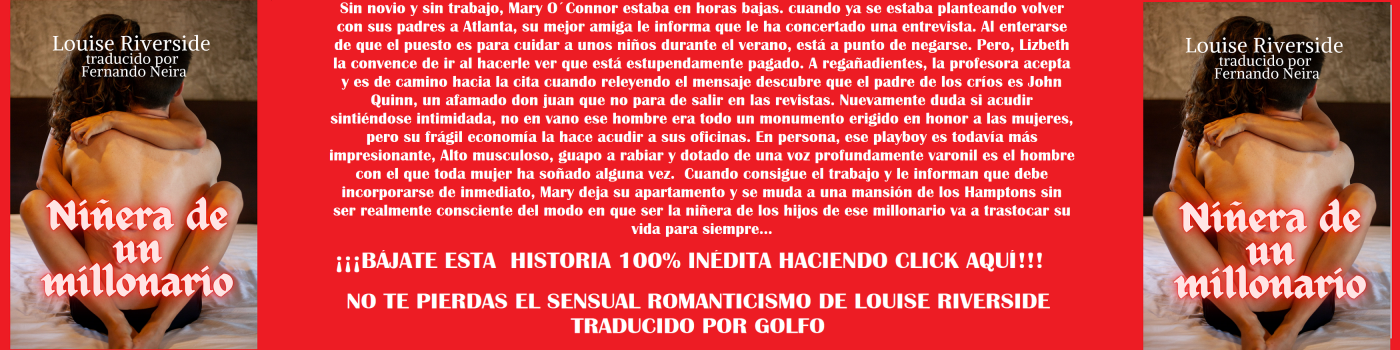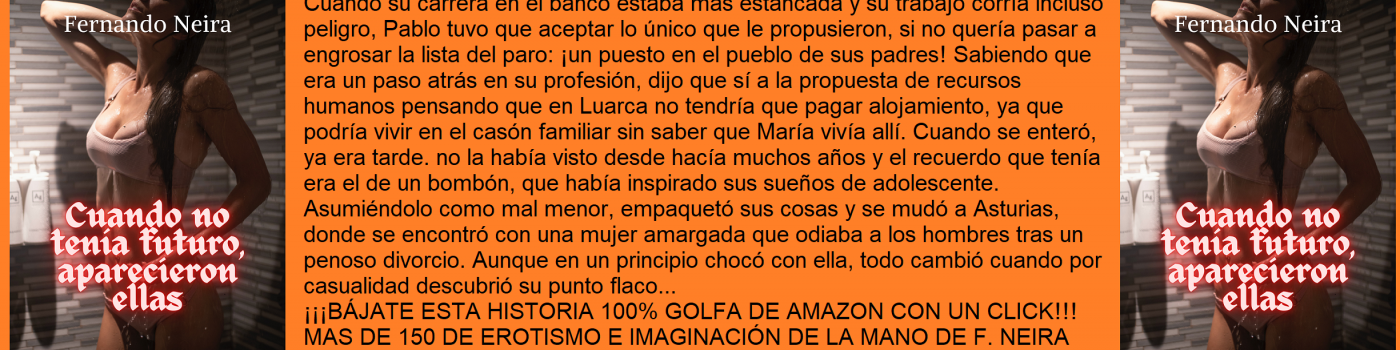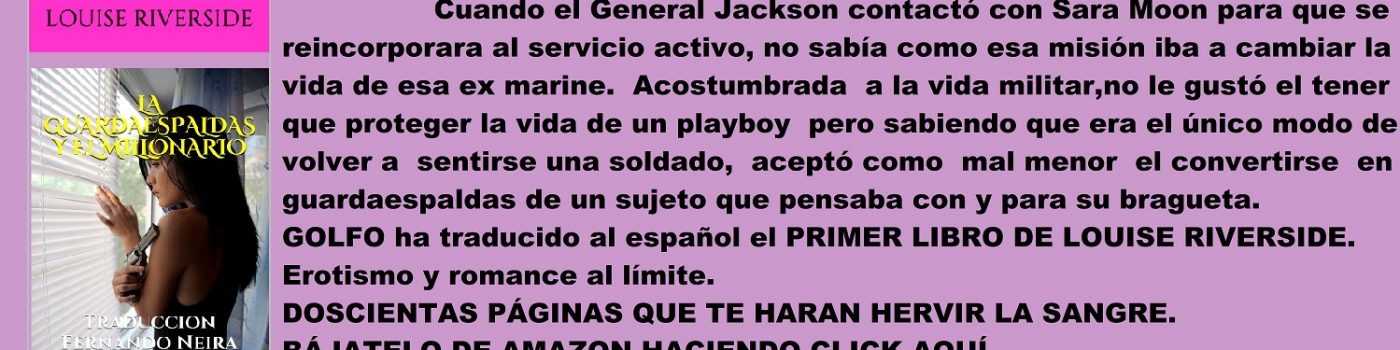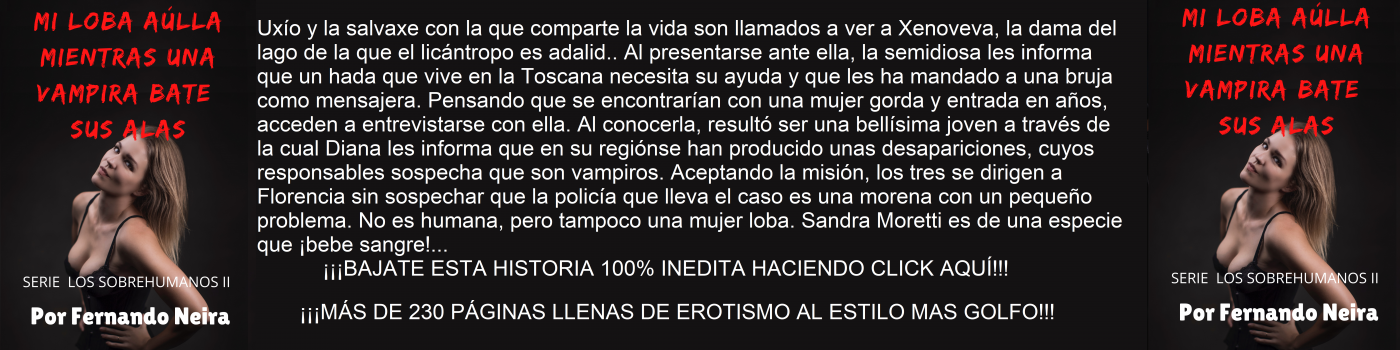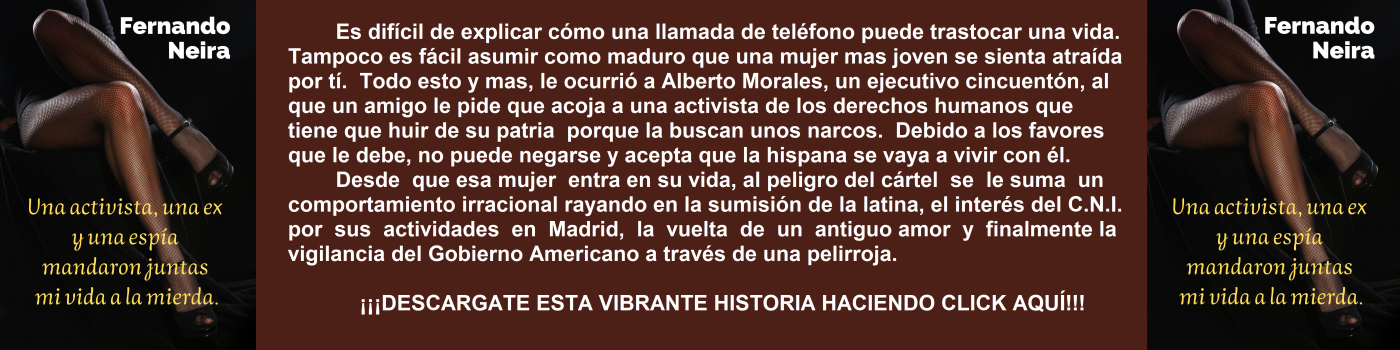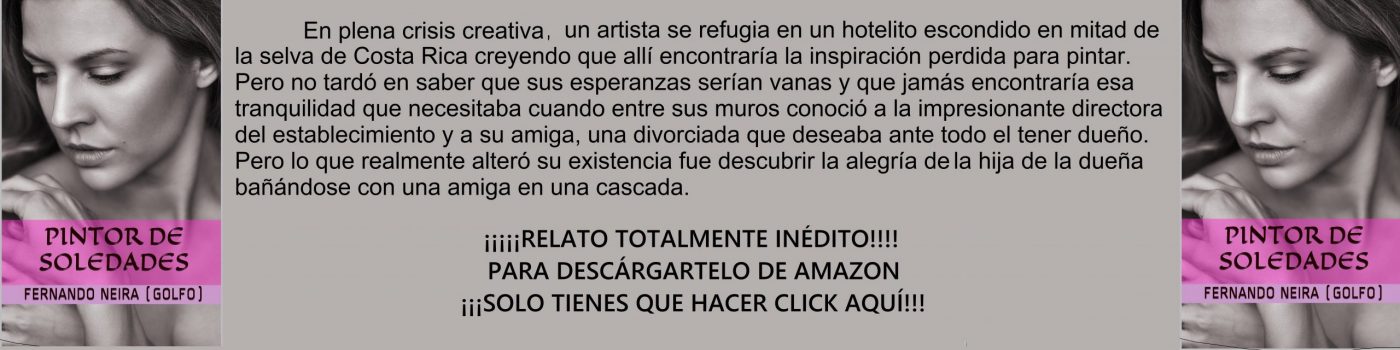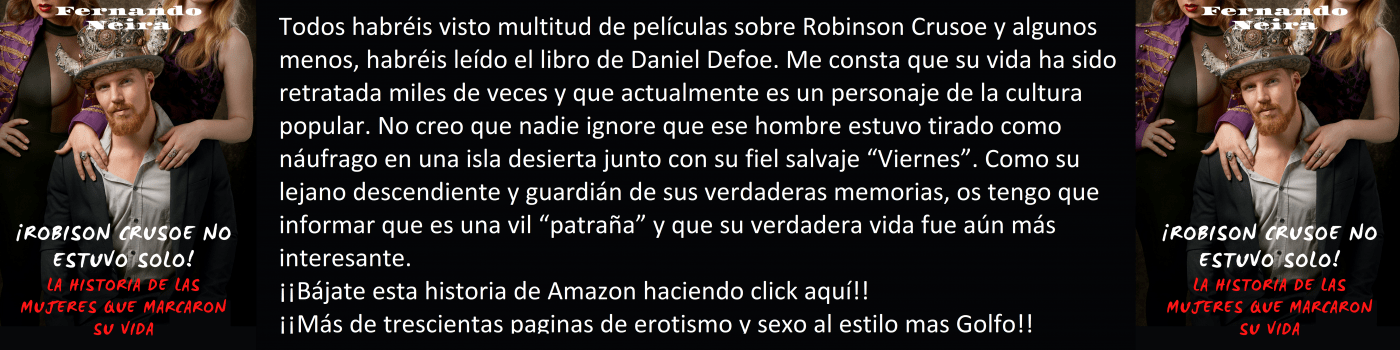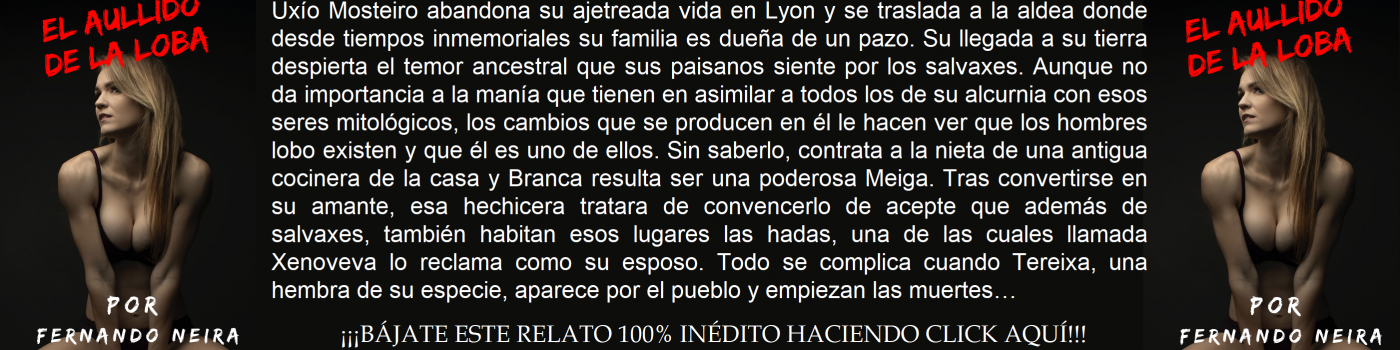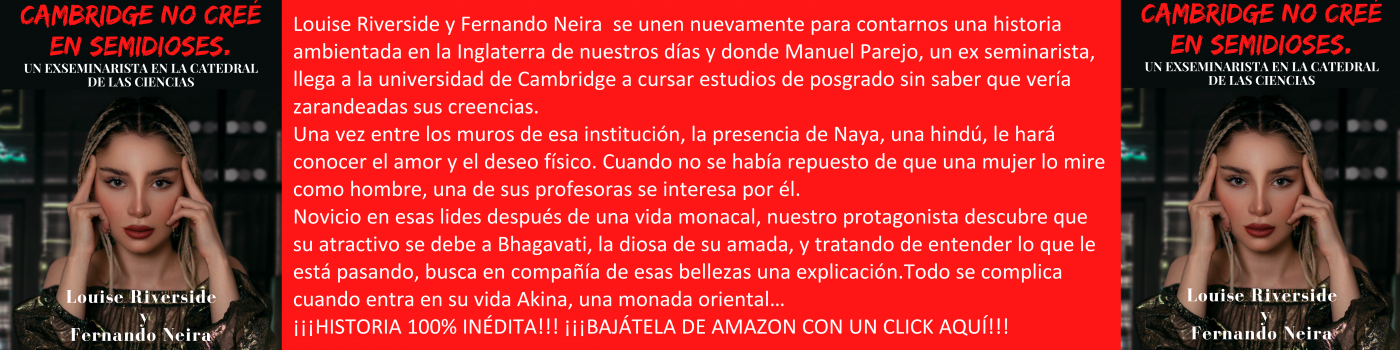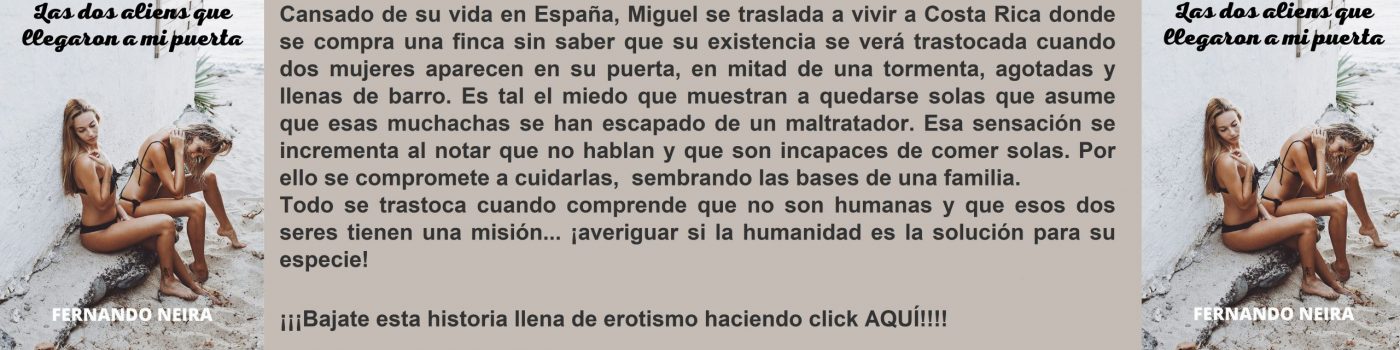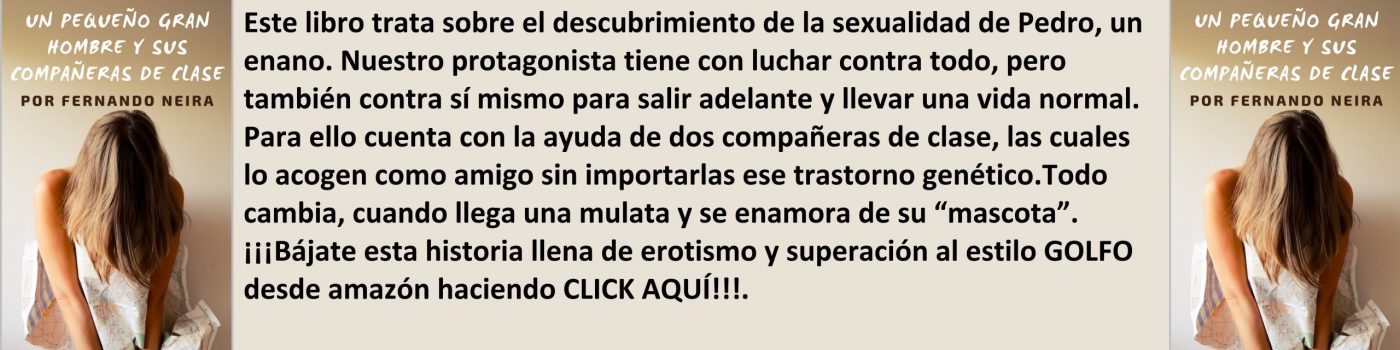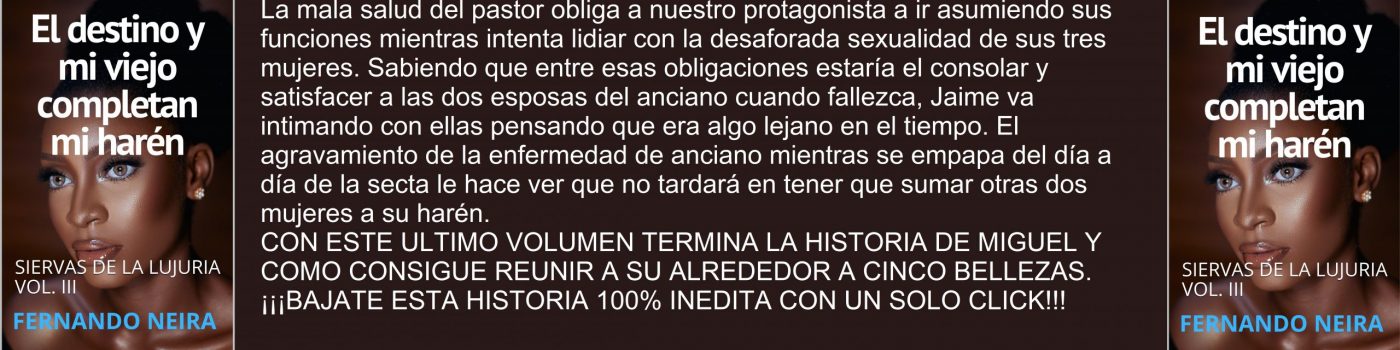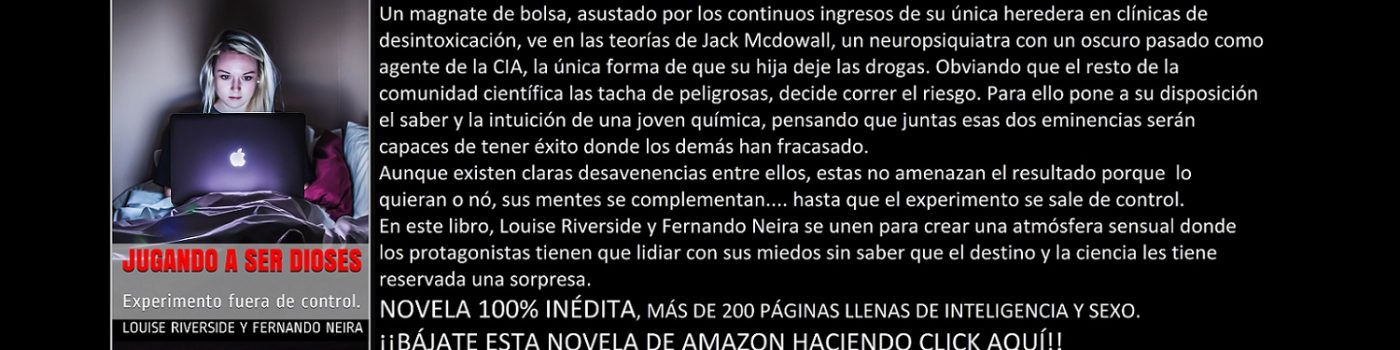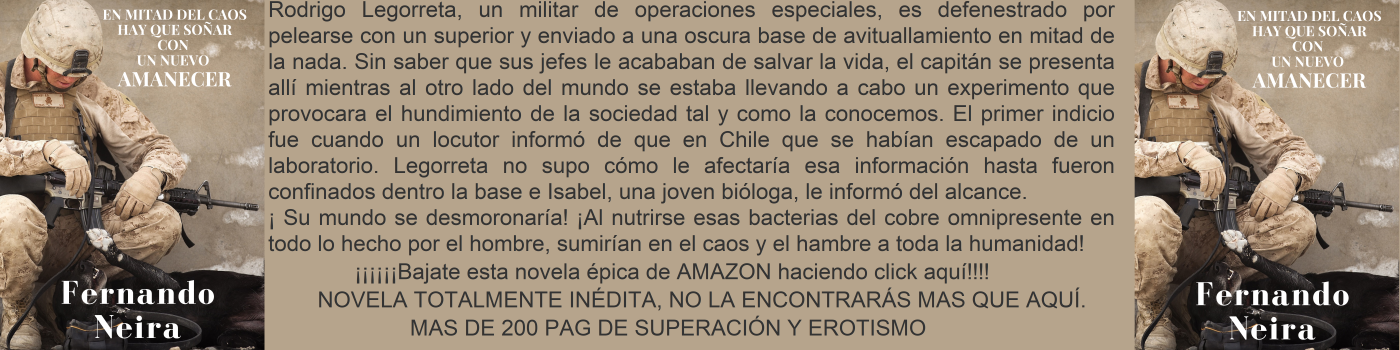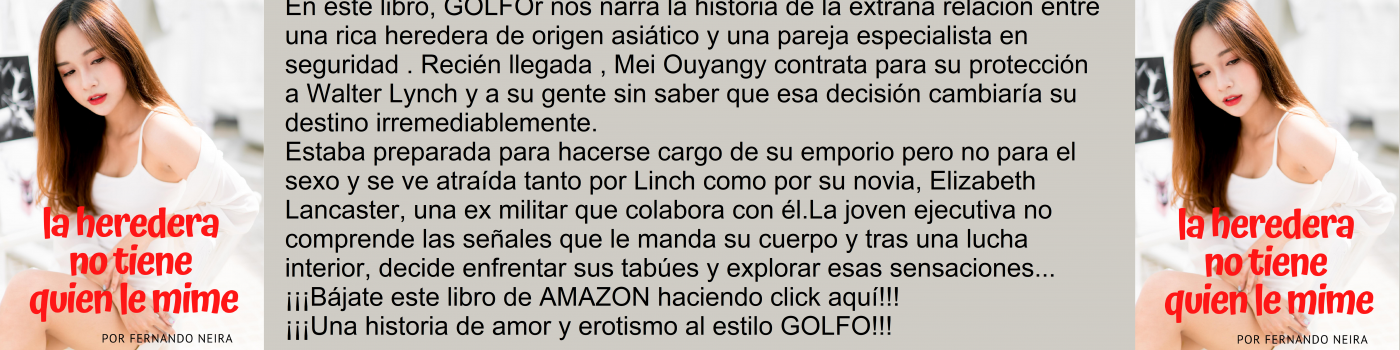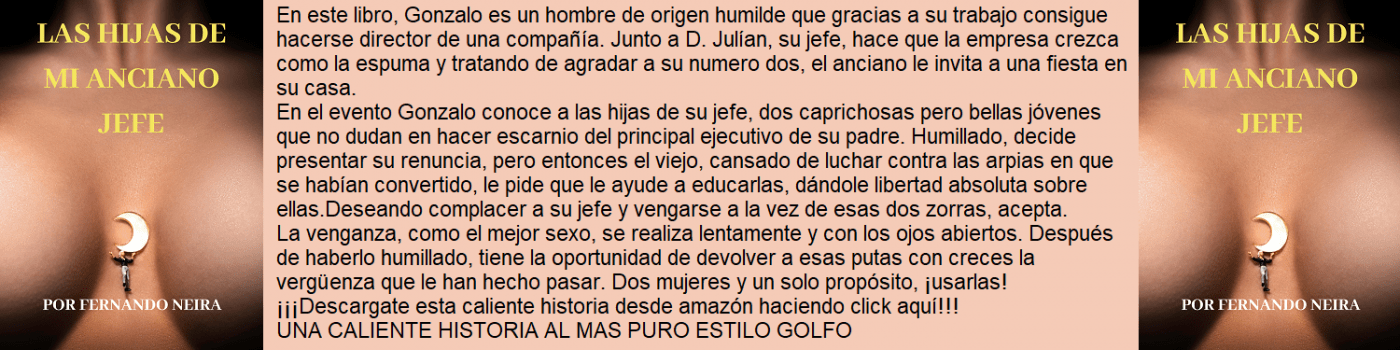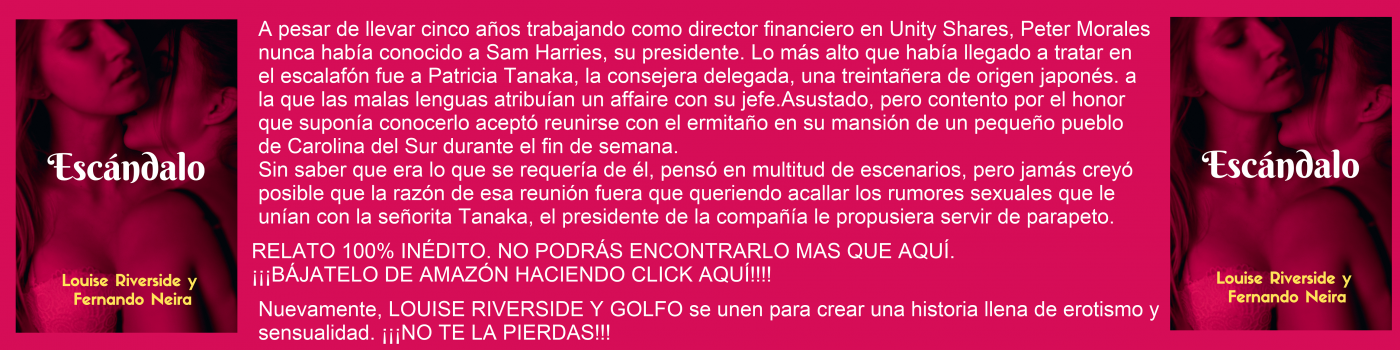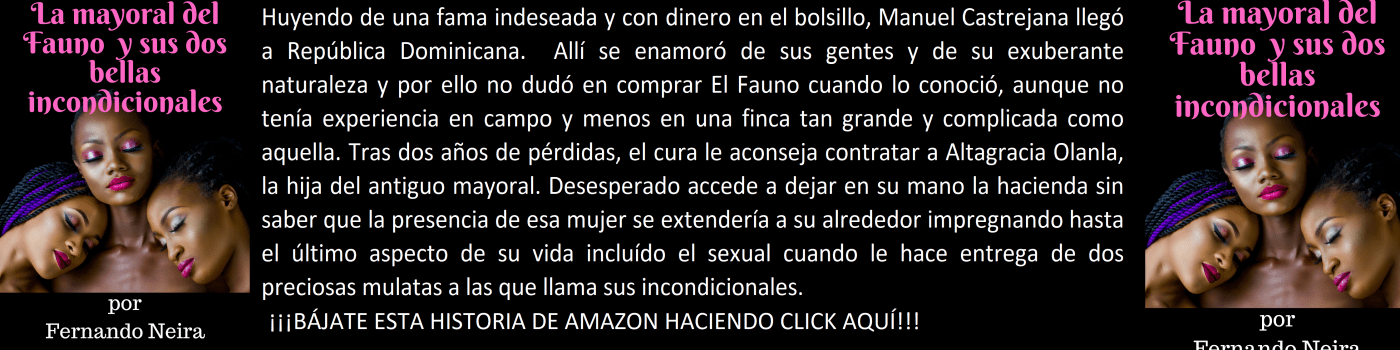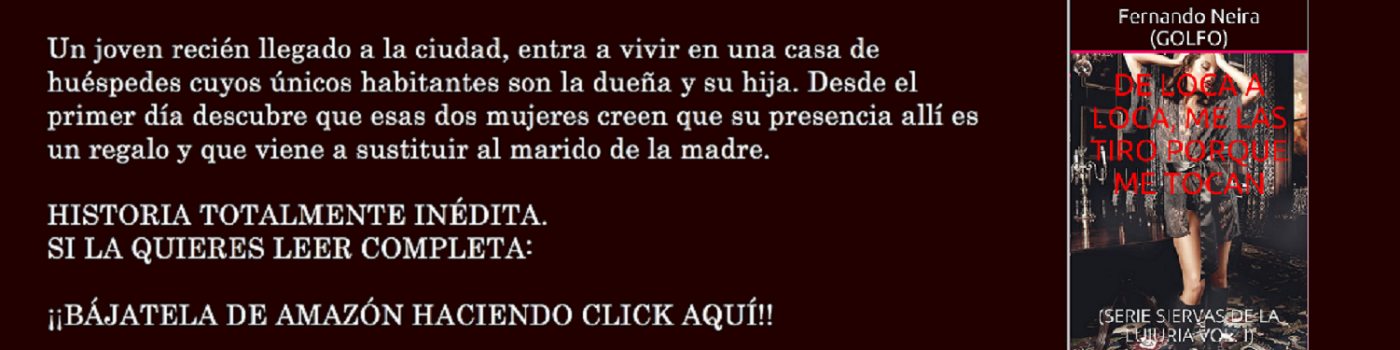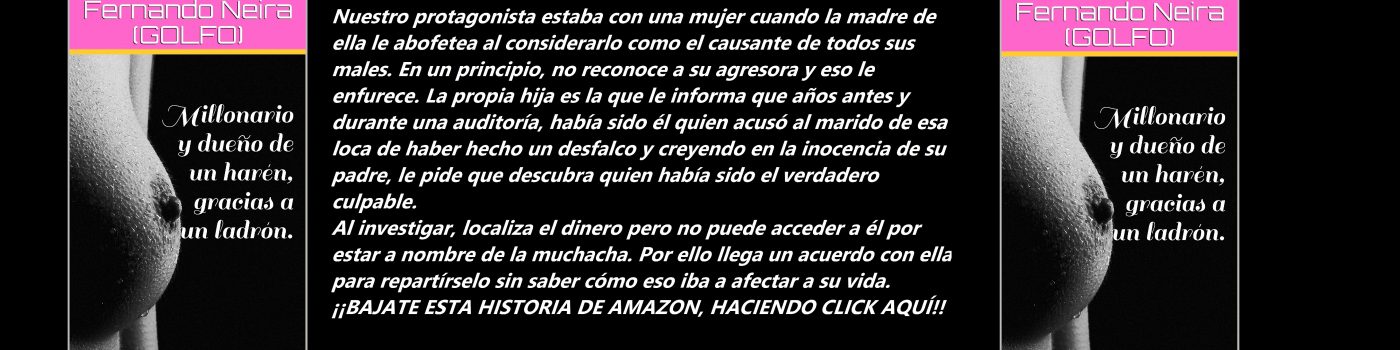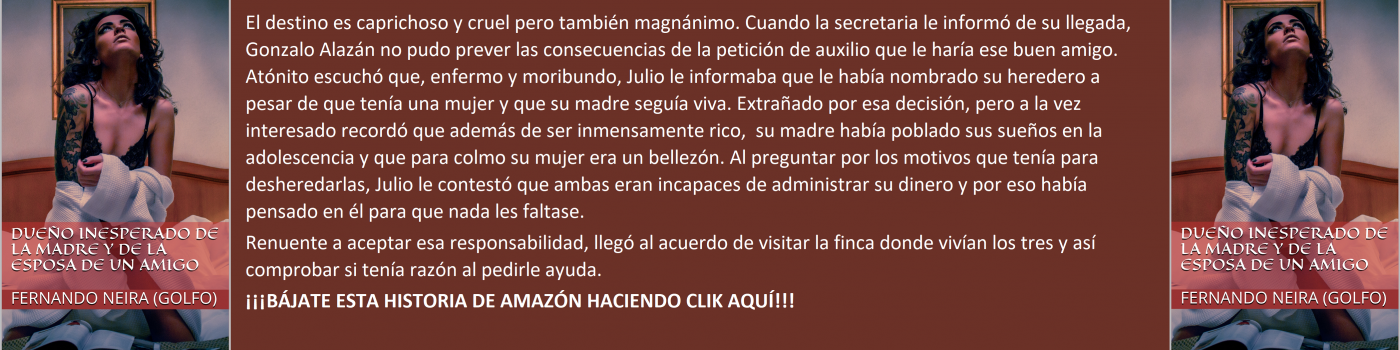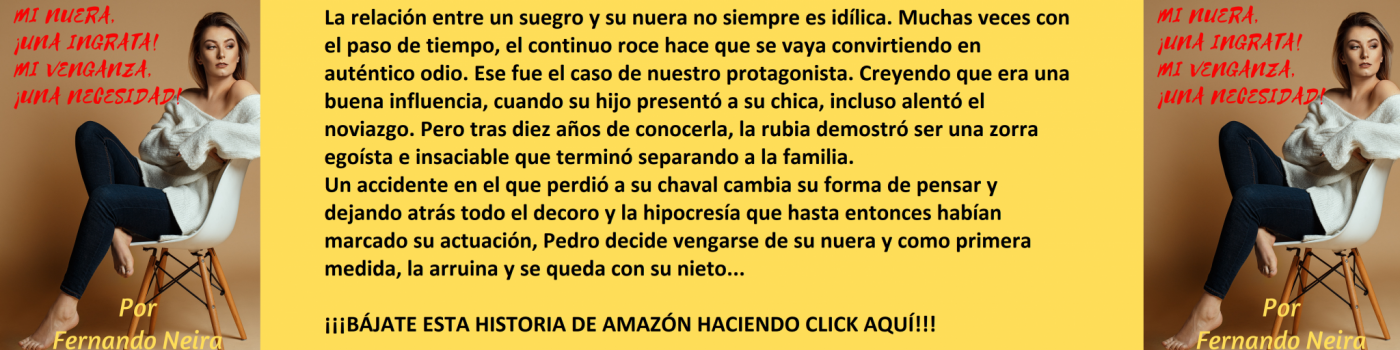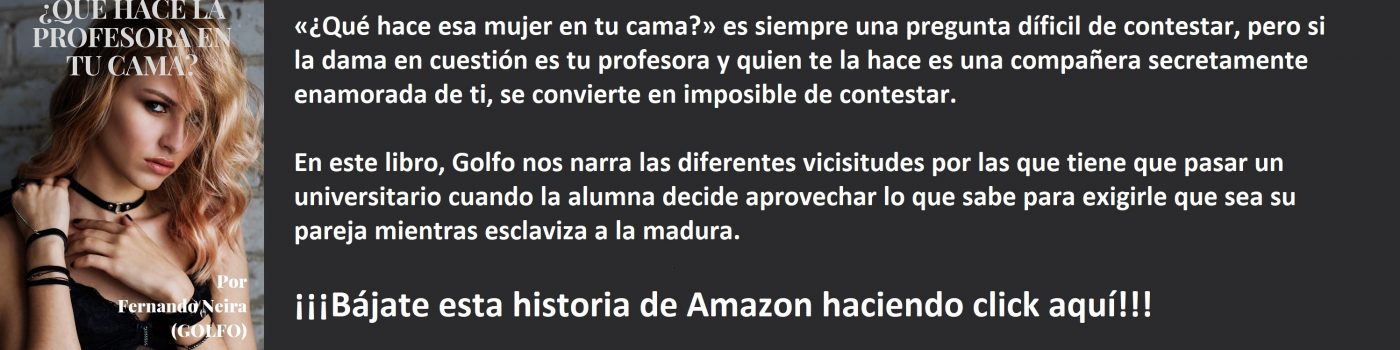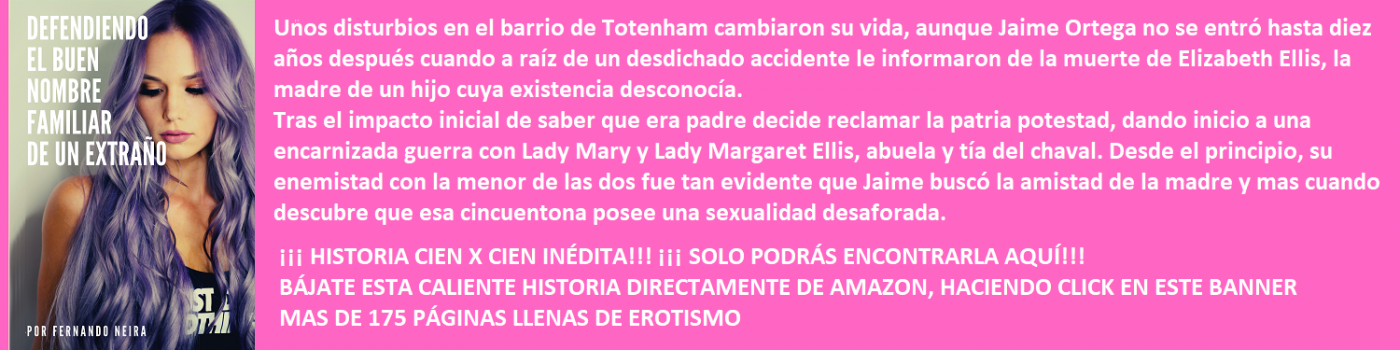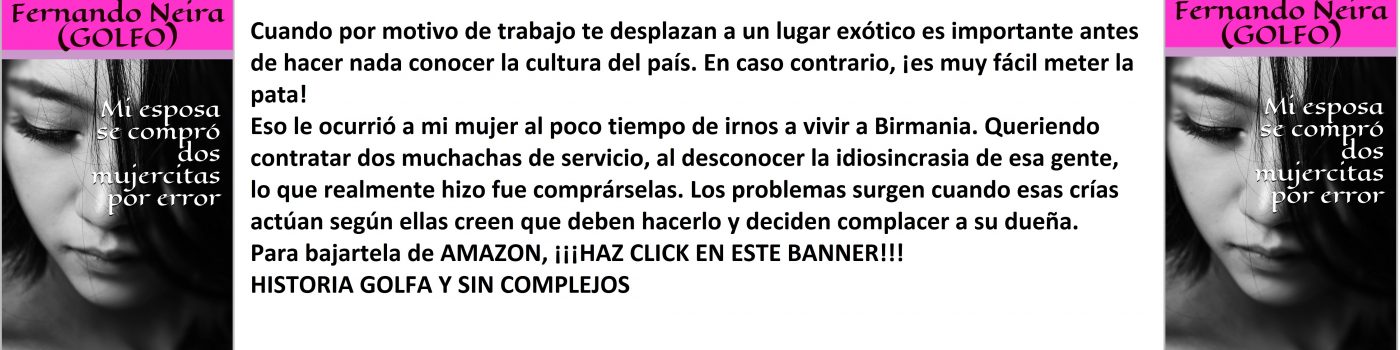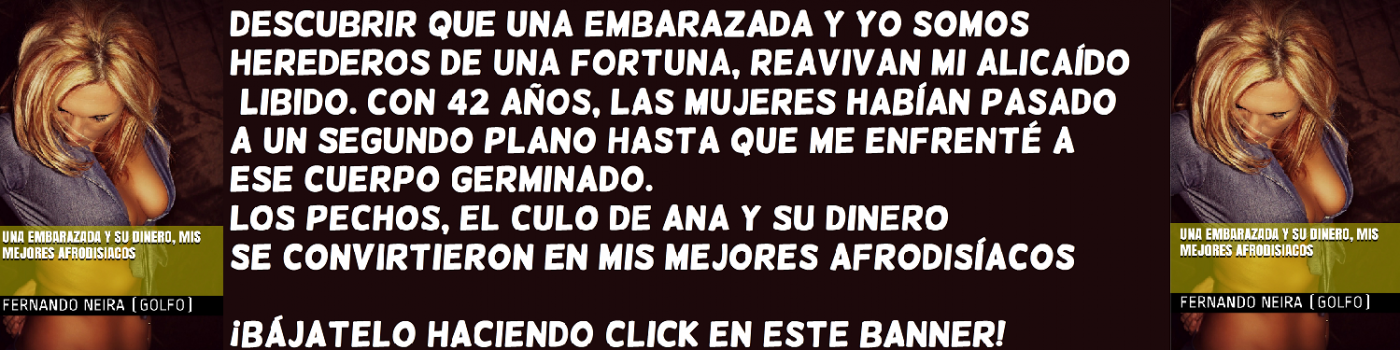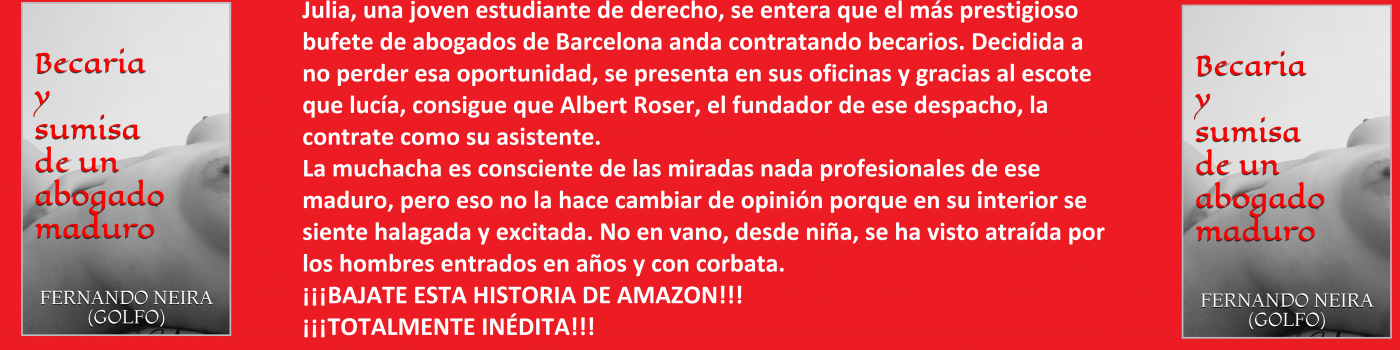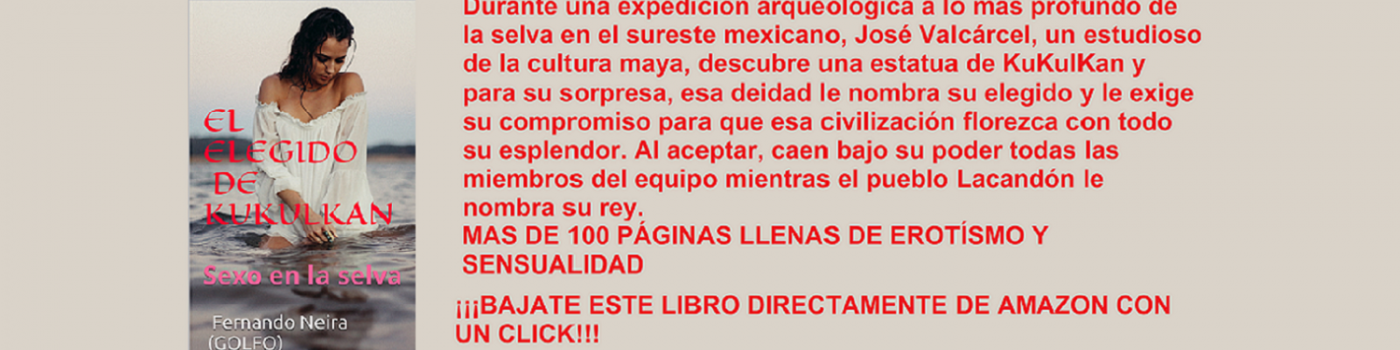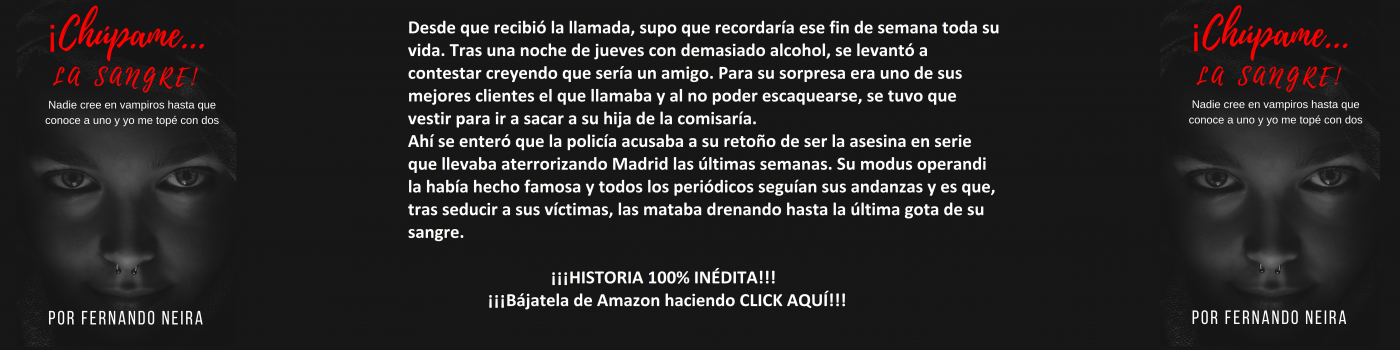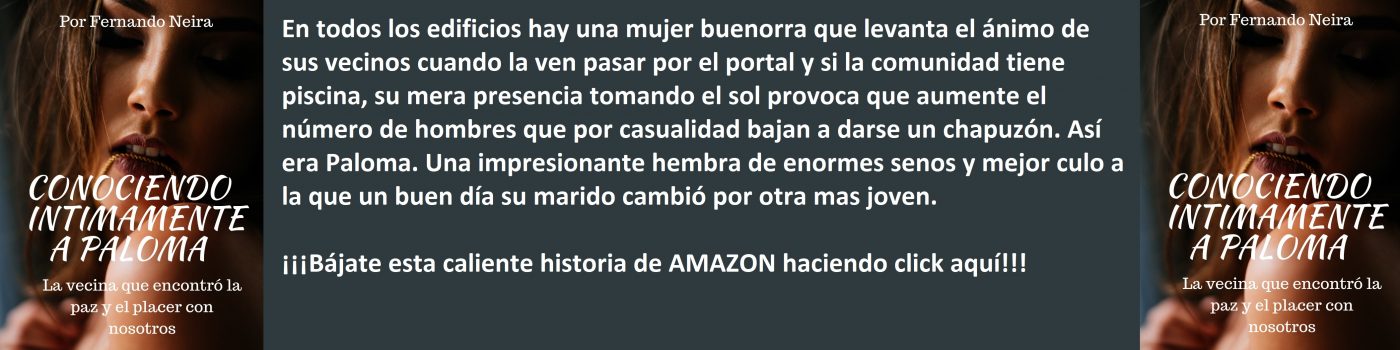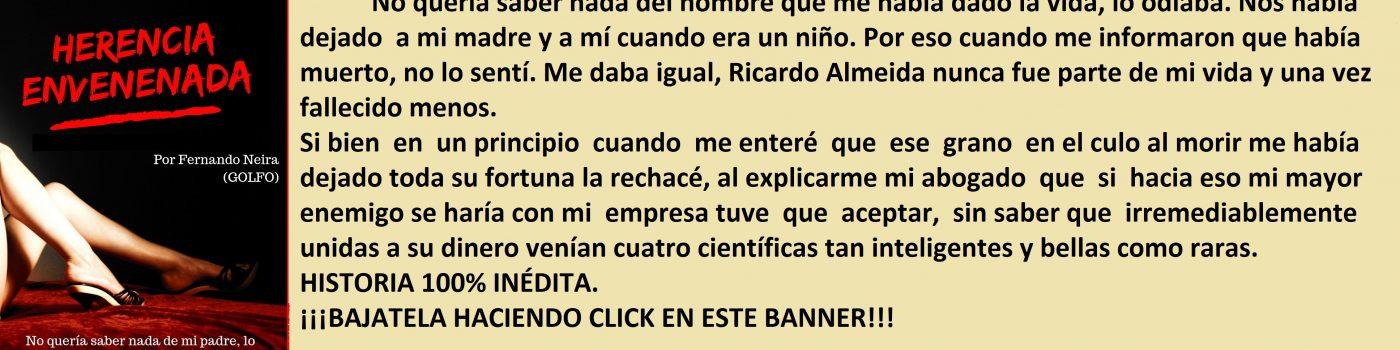Si alguien quiere comentar, criticar, o cualquier otra cosa, puede hacerlo en mi nuevo correo:
la.janis@hotmail.es
Gracias a todos.
Janis.
EL CARNERO DE NOCHE BUENA.
Cristo se encargó de abrir la botella de buen vino mientras que las chicas daban los últimos retoques a la exquisita mesa. No faltaba detalle alguno. Servilletas de hilo, cubertería completa, cristalería digna de la ocasión, y diversos platos de deliciosos entremeses. Nuestro gitano sacó el corcho con un sonoro plop y agitó la botella para que las cuatro chicas acercaran sus copas.
Las modelos en cuestión eran Calenda y May Lin, por supuesto, ya que la cena se celebraba en su apartamento, Mayra Soverna, la rubia y esnob rubia del este de Europa, y Ekanya Obussi, la nueva modelo senegalesa de la agencia. Eran las cuatro chicas que no se reunirían con sus familias en Navidad y Calenda había tenido la idea de celebrarla juntas. Cristo se unió a ellas al conocer que su tía y su prima pasarían la Noche Buena en casa de Candy Newport.
Escanció el vino mientras se fijaba en los bellos rostros de sus acompañantes. ¿Qué podía pensar de ellas que no hubieran ya pensado algunos millones de hombres y mujeres? ¡Que tenía una suerte de cojones por estar allí con ellas, por supuesto! Se habían acicalado y vestido para la ocasión, como si después de cenar fueran a ir al baile de la embajada británica (famosa por sus jolgorios navideños). Estaban resplandecientes, divinamente maquilladas, y portando vestidos largos y sensuales.
Cristo, por su parte, parecía un pequeño lord. Se había quitado la chaqueta y May Lin le había dejado una bata de paño de su talla. Era una bata masculina, con blasón bordado sobre el bolsillo y ribete de satén. La asiática no quiso revelar de dónde la había sacado ni a quien pertenecía. El caso es que Cristo, con su pañuelo al cuello (odiaba las corbatas) y el batín cerrado a su cintura, parecía Lord Jim en pleno desayuno. Todas ellas lo confirmaron y lo alabaron.
Se sentaron a la mesa, tras brindar un par de veces más. Cristo, por designio de ellas, quedó en la presidencia de la mesa. A su lado, Mayra lucía sus exquisitas maneras a la mesa, como si hubiera sido educada en una residencia privada inglesa. Cristo lo sabía de buena tinta, los padres de Mayra poseía una tienda de comestibles en Zagreb, así que de educación privada nada de nada. Pero Nueva York había sentando bien a la croata. Allí podía ser la persona que llevaba soñando desde pequeña y, además, Mayra había metido otro par de kilos en su delgado cuerpo, lo que le sentaba estupendamente.
Quien no había engordado nada desde su llegada era Ekanya, que parecía un junco mecido por el viento cuando andaba. Además, era alta y vivaracha, lo que llevaba a miss P. a recordarle que debía andar a pasitos y no a zancadas. La prensa especializada la había comparado ya con Naomi Campbell, pues su porte y estilo evocaba mucho a la famosa modelo. Cristo sonrió. Al menos, no poseía el mal carácter de la diva británica. Ekanya era muy dulce y casi inocente. Había cumplido recientemente los diecinueve años, por lo que era el benjamín de la reunión.
― A ver, niñas… Probad este pata negra de Jabugo, que me ha costado un huevo encontrarlo – las animó el gitano, alcanzando una lámina de jamón ibérico sobre pan con ajo y aceite.
― ¿Jabugo? – la negrita alzó las cejas, desconocedora de la palabra.
― Es un lugar de mi país donde se crían los mejores cerdos de…
― ¿Cerdos? ¿Esto es cerdo? – Ekanya retiró la mano como si estuviera a punto de tocar una víbora cornuda.
― Pos si, niña. ¿Eres alérgica o qué?
― Tonto, lo que es musulmana – le regañó Calenda, dándole una suave patada bajo la mesa.
― ¡Ostias! ¡Qué fallo! – Cristo se llevó la mano a la boca. Ni se le había ocurrido pensar en ello. – Lo siento, Ekanya, aún pienso como un español en algunas cosas. Allá, todo el mundo es cristiano, sabes. Quien no lo es, no duda en decirlo para dejar constancia. Aquí es diferente. Hay tantos cultos y derivados que me hago la picha un lío…
― ¿Picha? – esta vez fue Mayra quien preguntó por la palabreja castellana.
― Una expresión de mi tierra – agitó la mano quitándole importancia.
― Pene, polla, manubrio, rabo… – explicó May Lin, con una risita.
― Ah – Mayra bajó la mirada, como si aquellas palabras la turbaran.
“¿Será cierto que es una estrecha?, se preguntó Cristo.”
 Arregló el asunto del cerdo, alargando otro plato con salmón ahumado y palometa en salmuera sobre fondo de piña natural y pepinillo. La senegalesa se rechupeteó los dedos tras engullir un par de piezas. Volvieron a brindar y acabaron los entremeses entre bromas y anécdotas.
Arregló el asunto del cerdo, alargando otro plato con salmón ahumado y palometa en salmuera sobre fondo de piña natural y pepinillo. La senegalesa se rechupeteó los dedos tras engullir un par de piezas. Volvieron a brindar y acabaron los entremeses entre bromas y anécdotas.
Cristo descorchó otra botella de vino, esta vez blanco, mientras Calenda y May traían el plato estrella: bogavante en salsa de manzana. El bogavante estaba cortado en rodajas sobre un fondo de ensalada y rociado con la salsa caliente aromatizada con manzana verde. Alrededor, cuatro cigalas acompañaban cada plato. Cristo se había ocupado de preparar la cena, pero no de hacerla, por supuesto. Su tía le había pasado la dirección de un famoso restaurante gallego, cercano al Lincoln Center, y solo tuvo que encargar la comida, para luego calentar. Encima que él pagaba, no iba a cocinar, ¿no?
Las modelos felicitaron a Cristo, por su buen gusto y se dedicación, así como por invitarlas a aquella cena. Él se sintió más largo que ancho. Entre agradables pullas y bromas, terminaron la botella de vino blanco. El postre lo aportaron la croata y la senegalesa, comprado en Ferrara Bakery, en Little Italy. Los cannolis eran, sin duda, los mejores de Manhattan. Regaron todo con un buen champán y Cristo suspiró, satisfecho por la cena y por las maneras de las chicas. Había estado preocupado, a medida que la noche se posaba sobre la ciudad.
No sabía lo que iba a ocurrir, pero ellas no parecían sentirse extrañas. Siguieron charlando de nuevos proyectos y oportunidades. Cristo sacó un par de porros de marihuana, ya armados, y los encendió para relajar aún más el ambiente. Las chicas sonrieron al tenerlos entre los dedos. Cristo pensaba en todo.
Pero, hacia la medianoche, el humor de las modelos empezó a cambiar, a agriarse sin motivo alguno. Ya no se reían con las chanzas de Cristo y tampoco hablaban entre ellas. Sus dedos se movían nerviosamente, arañando la mesa, pellizcando un papel, o girando sin cesar una copa. Ni siquiera se miraban entre ellas, pues parecían perdidas en sus pensamientos.
― Tendrías que irte ya, Cristo – le dijo Calenda, tomándole por sorpresa.
― ¿Irme? ¿Yo? ¿A dónde? ¿Por qué? – preguntó, removiéndose en su silla.
― Porque hemos terminado de cenar – repuso May.
― Bueno, es Noche Buena y queda aún mucha diversión, ¿no? – intentó razonar el gitano.
Calenda se encogió de hombros y siguió girando su copa vacía. Mayra tosió con discreción. El tenso ambiente se podía palpar y la cosa no mejoró. Al contrario, nadie hablaba y las chicas le miraban de reojo, con ojeriza. Finalmente, May Lin se puso en pie y tomó a Cristo del brazo, levantándole de la silla.
― Estamos cansadas y queremos irnos a la cama – le dijo mientras le acompañaba a la puerta. – Mayra y Ekanya también se marchan, ¿verdad, chicas?
― P-pero…
― Mañana nos llamas y podemos almorzar donde tú quieras – le dijo Calenda, desde el salón, como si tratara de conformarle.
No le quedó otra que quitarse el batín y tomar su chaqueta. Se despidió de ellas, comprobando que la rubia y la negra no pensaban marcharse de allí, y bajó las escaleras a toda prisa. Nada más salir a la calle, giró hacia el callejón más cercano donde Spinny le estaba esperando en el interior de un gran Chevrolet oscuro.
― ¿Cuánto tiempo llevas aquí? – le preguntó Cristo, subiendo al puesto de copiloto.
― Media hora… ¡Feliz Navidad! – exclamó el chico irlandés, con su característica alegría.
― ¡Felices fiestas! – contestó el gitano, estrechando la mano de su colega.
El interior del coche estaba cálido, gracias al climatizador, ya que el motor estaba arrancado. Según Spinny, el coche era de la empresa familiar y podía cogerlo cuando hiciera falta. Lo necesitaban para seguir las chicas.
― ¿Qué ha pasado arriba? – preguntó el pelirrojo.
― Se han puesto muy bordes, tío. De buenas a primeras… Ha sido muy raro.
― ¿De verdad que estás seguro de que las han hipnotizado?
― Joder, Spinny. Nadie veía a ese tío, salvo yo, y se paseaba como el puto amo por toda la agencia, soltando el mismo mensaje. No creo que las estuviera invitando a un pase de Papa Noel. Es lo más lógico de pensar. Estábamos de puta madre mientras cenábamos y después… ¡se jodió!
― Ya…
― Era como si estuvieran deseando que me marchara para confabular entre ellas.
― Bueno, pues ahora, a esperar.
Se quedaron en silencio en el interior del coche, cada uno tratando de imaginar como se iban a desarrollar los hechos, a partir de ese momento. spinny se veía en el papel de héroe salvador, liberando a las chicas en el último momento. Cristo, mucho más realista, esperaba fisgonear lo suficiente y conseguir pruebas para llamar a la policía, que para eso estaban.
Cuando el gitano le contó el asunto del fantasma y lo que sospechaba que ocurría, Spinny se ofreció para ayudarle en lo que fuera, sabiendo que su amiga Rowenna también había sido “contactada” por el extraño sujeto. De hecho, la mayoría de las chicas de la agencia había sufrido la “sutil invitación”.
No tuvieron que esperar demasiado. Las cuatro modelos salieron del edificio, enfundadas en abrigos que ocultaban sus trajes de noche, y se subieron al pequeño Volkswagen de May Lin, aparcado en la acera de enfrente. Spinny, como si tuviese una gran experiencia en seguimientos en vehiculo, dejó que se despegara de la acera y tomará rumbo calle abajo. Solo entonces surgió despacio del callejón, con los faros aún apagados.
El tráfico en Noche Buena era fluido y hasta escaso cuando enfilaron hacia el norte, cruzando Harlem. Spinny dejó unos buenos cincuenta metros entre ambos coches. May Lin conducía despacio, como siempre, así que no la perderían.
― ¿Dónde van? – masculló el pelirrojo.
― Ni idea, para eso las seguimos, genio.
― Se dirigen al puente Willis.
― ¿Vamos a cruzar a Mott Haven? – preguntó Cristo, situándose en su callejero mental.
― Eso parece.
El vehículo enfiló el puente sobre el río Harlem y finalmente acabó deslizándose bajo los pilares de la autopista Major Deegan, para subir por la avenida St. Anns. Había luces en muchas ventanas, pero apenas nadie en las calles. Esta parte de la ciudad era casi exclusivamente residencial.
― Va a aparcar – musitó Spinny, como si le pudiera escuchar alguien más aparte de su amigo.
― Gira en esa calle y detente. Vigilaremos desde aquí.
Las cuatro modelos se apearon y echaron a andar avenida abajo, hacia lo que se vislumbraba como la masa oscura de un parque. Cristo cotejó el mapa en su memoria.
― Es el parque del centro de recreo Saint Marys. ¿Qué coño hay ahí? – exclamó, bajándose del coche. – Aparca donde puedas. Te espero.
 Tratando de pasar disimulados contra las fachadas, siguieron las chicas o más bien el repiqueteo de sus tacones sobre el asfalto. Una de las puertas en la valla metálica que rodeaba el recinto estaba abierta, como si esperase la llegada de las bellas mujeres. Ellas traspasaron esa puerta sin titubeo alguno, dirigiéndose hacia la sombría mole del edificio de recreo, ubicado en el lateral más cercano del parque.
Tratando de pasar disimulados contra las fachadas, siguieron las chicas o más bien el repiqueteo de sus tacones sobre el asfalto. Una de las puertas en la valla metálica que rodeaba el recinto estaba abierta, como si esperase la llegada de las bellas mujeres. Ellas traspasaron esa puerta sin titubeo alguno, dirigiéndose hacia la sombría mole del edificio de recreo, ubicado en el lateral más cercano del parque.
― ¡Rápido, que las perdemos! – instó Spinny al gitano, tirando de su manga.
Una persiana metálica se encontraba a media altura, alzada e iluminada desde el interior. Las chicas se inclinaron y penetraron. No hablaron entre ellas en ningún momento. Cuando Cristo y Spinny estaban a punto de seguirlas al interior del edificio, más ruido de tacones se escuchó a sus espaldas. Se ocultaron de nuevo entre las sombras. Otras dos chicas se acercaban. Cristo las reconoció como dos modelos que vivían en Nueva Jersey.
Con cuidado, las siguieron adentro, pero las habían perdido. El fluorescente que estaba encendido, marcando la entrada, iluminaba varias mesas de ping pong, un gran billar inglés, y varias filas de grandes videojuegos. Spinny se movió, irritado.
― ¿Dónde están? – susurró.
― No lo sé. Tendremos que esperar a que llegue más gente.
― ¿Y si no vienen más?
― Vendrán – aseguró con confianza.
Se situaron tras una de las máquinas más grandes y esperaron apenas cinco minutos. Esta vez, toda una fila de chicas asomó, al menos quince. Entre ellas, Britt se veía menuda y frágil, llevando un pijama enterizo y unas pantuflas.
“¡Mierda! ¡También Britt!”, se dijo Cristo, comprendiendo que la orden hipnótica la había sacado de la cama.
Esta vez, apenas dejaron espacio entre ellos y las chicas, pues su actitud parecía dar a entender que no se fijaban en ellos. Cruzaron una puerta con el rótulo de “solo personal”. Dentro había taquillas y unos baños. Al fondo, otra puerta conducía a unas escaleras de cemento que descendían al subsuelo, pobremente iluminadas. Todas las chicas bajaron por ellas, con solo el sonido de sus tacones marcando el paso.
Finalmente, llegaron al segundo sótano, lleno de filtraciones, donde hacía un frío del copón, al menos para Cristo. En una de las húmedas paredes, un agujero se abría en pleno centro. La brisa que salía de él traía el olor a tierra mojada. Spinny miró a Cristo, esperando su decisión. El gitano asintió y el irlandés se coló por el roto muro. Casi a tientas, descubrieron las nuevas escaleras que descendían casi en picado. Spinny sacó una pequeña linterna de su parka e iluminó los peldaños. Esta vez no eran de cemento, sino de piedra tallada y parecían muy antiguas.
Al llegar abajo, el corredor giraba en noventa grados. Sobre sus cabezas, nuevos taconeos indicaban que más mujeres bajaban.
― ¡Esto parece una catacumba, coño! ¡Aligeremos el paso! – Cristo quería esconderse.
Siguieron el pasadizo con presteza, ayudándose de la linterna, ya que solo había un par de flojas bombillas, una en cada extremo. Todo lo demás quedaba a oscuras. Cuando llegaron al final, estuvieron a punto de caer por un muro cortado, sin ninguna protección. En ángulo recto, una reducida escalinata bajaba, adosada al muro, como si fuesen la estrecha escalera de la muralla de un castillo. Abajo, una sala enorme se abría, surcada por las distintas arcadas de viejos ladrillos, de las que colgaban viejas lámparas de petróleo y carbureras de minería.
La luz era pobre y tenebrosa, pero parecía ser la adecuada para un lugar así. Las chicas se arremolinaban allí, en silencio. El repecho del muro sobre el que aún estaban los dos amigos, embobados con lo que estaban viendo, era lo suficientemente ancho como para poder darles acceso a la parte superior del entramado de arcos. Unos soportaban el peso de los sótanos por los que habían pasado, pero otros solo reforzaban la estructura subterránea, por lo que la curvada cabeza de piedra estaba libre de peso, diáfana.
Allí se situaron, tumbados de bruces sobre la fría superficie y encarados. Podían ver las chicas en un lateral y, más tranquilos, se asombraron al comprobar que la inmensa mayoría de las modelos de la agencia estaban allí. Pero no solo había modelos, sino maquilladoras, peluqueras, alguna chica de Administración y hasta dos de las chicas más jóvenes de la limpieza. Sin embargo, Cristo no pudo distinguir ni a la jefa, ni a su prima. Por lo visto, el fantasma sabía lo que se hacía y no se había atrevido a movilizar a alguien importante. Sin duda, porque no podría controlar quien estuviera con ellas, en ese momento, supuso.
Las chicas parecían rodear una especie de plataforma elevada. Cuando Cristo se fijó mejor, jadeó de la impresión. Spinny le miró, interrogante. El gitano señaló la plataforma. Era una especie de basto altar, construido con la unión de cuatro lápidas de granito, seguramente robadas de algún cementerio. Estaban dispuestas sobre varios puntales de piedra, a una altura de un metro, aproximadamente. No había nombres inscritos sobre ellas, pero sí un ángel esculpido y otra con un escudo familiar. Los nombres debían estar en la losa de cabecera. Esas eran las que cubrían el foso del suelo.
― ¿Dónde demonios me has metido? – susurró Spinny, bastante asustado.
En ese instante, el fantasma apareció, escalando con cuidado sobre diversos cajones de madera que permitían acceder con comodidad sobre el altar de lápidas. Llevaba de la mano a Rowenna, de una forma elegante, con la muñeca levantada como en uno de esos casposos bailes de salón.
― ¡Ahí está el fantasma! ¡Trae a Rowenna! – exclamó Cristo quedamente.
― Le veo.
― ¿Cómo que le ves? – se asombró.
― ¡Joder, que le veo! Es un tío viejo y lleva una túnica negra.
Así era. El fantasma vestía una amplia túnica negra, mate, y con ribetes en puños y pechera de encaje también oscuro. Rowenna también vestía de negro, pero no llevaba una túnica, sino un mini vestido por el cual podrían haberla detenido, ya se sabe, por exhibicionismo público. Las ligas de sus medias se podían ver en toda su plenitud, ya que el borde del vestido acababa por encima de ellas.
― Es normal – musitó Cristo. – Aquí no necesita ser invisible.
― ¿Qué piensa hacer con todas ellas?
― Seguro que no es escoger la más lista…
El anciano fantasma alzó ambas manos y los rostros de todas las chicas concurrieron hacia él, quedándose muy atentas.
― Bienvenidas, queridas mías, bienvenidas a este impuro lugar bajo tierra. Hoy os necesito aquí para implorar a mis dioses oscuros. Debéis prestarme vuestra fuerza vital para que puede ser escuchado, ¿Me ayudaréis?
― ¡Si! – clamaron todas a la vez.
― Está bien, niñas. Lo primero que tenemos que hacer es envilecer este altar que piso. Estas piedras han sido consagradas en el cementerio y deben ser lavadas con pecado y abominación para constituir el ara oscura – se giró hacia Rowenna. – Trae el avatar de nuestro Señor, niña.
Rowenna descendió del improvisado altar y desapareció durante unos segundos. Luego, regresó trayendo un gran carnero de pelaje pardo y negro. Le conducía aferrando uno de sus retorcidos cuernos con las manos. El animal la seguía manso y sereno.
― ¡He aquí el cuerpo de nuestro Señor en la Tierra! ¡Ahora debemos invocar su espíritu y fuerza para que penetre en la bestia y se reúna con nosotros! Niñas, repetid conmigo…
 “Obsecro, Domine inferi, et pater mendacii libidinem, exaudi deprecationem venire ad nos. Placere apoderes vos haec tunica pro nobis honorare, et adorant. Lucifer, veni … Baphomet, veni …”
“Obsecro, Domine inferi, et pater mendacii libidinem, exaudi deprecationem venire ad nos. Placere apoderes vos haec tunica pro nobis honorare, et adorant. Lucifer, veni … Baphomet, veni …”
Las gargantas femeninas iniciaron el salmo oscuro y lo repitieron muchas veces, adoptando una cadencia propia que las hacía balancearse como muñecas articuladas.
― … Domine inferi, et pater mendacii libidinem, exaudi deprecationem venire…
― … Lucifer, veni … Baphomet, veni …
― Seguid invocando, niñas mías, pronto el Maestro responderá. Ahora necesito a la más pura de entre todas ustedes, la única que permanece virgen – se pronunció el fantasma, y señaló a una de las chicas. – Eres tú. Sube aquí.
Cristo se sobresaltó al comprobar que la elegida era Mayra.
― ¿Virgen? – murmuró Spinny. — ¿Esa tía es virgen? ¡Dios, que desperdicio!
Cristo volvió a pensar en lo que Alma le dijo sobre ella. Una estrecha no… más bien cerrada del todo, se dijo. La contempló rodear el altar y subir por los cajones. Mayra no tenía expresión alguna en el rostro. Su tez clara parecía más pálida que nunca. Y su pelo intensamente rubio estaba suelto y lacio, tan inmóvil como su propio espíritu. El oscuro sacerdote le tendió la mano que ella asió como si fuera lo más importante del mundo. La colocó al lado del macho cabrío y retiró a Rowenna varios pasos atrás.
― Seguid repitiendo la invocación y rodead el altar, tomándoos de la mano. La energía pronto fluirá y llenará el lugar, preciosas.
Las chicas le obedecieron al instante, generando un amplio círculo alrededor de las lápidas, sin dejar de balancearse rítmicamente. Los minutos pasaban y los dos ocultos chicos empezaron a sentirse afectados por la repetitiva letanía. Spinny rebulló, molesto con su cerrada parka.
― ¿Soy yo o hace calor aquí? – susurró, abriendo la cremallera.
― Creo que ha aumentado la temperatura. Será por la cantidad de gente que nos hemos reunido aquí – contestó Cristo, pero pronto no estuvo nada seguro.
Debajo de ellos, las chicas empezaban a quitarse los abrigos y las recias prendas invernales, quedándose tan solo con sus livianos trajes de noche, e incluso en camisón o pijama, como era el caso de más de una. Una vez realizado esto, volvieron a unir sus manos, todo sin dejar de balbucear aquellas palabras en latín que amenazaban con clavarse en la mente del gitano. Era consciente de que estaba presenciando una de las famosas misas negras y que ese anciano debía de ser todo un brujo para mantener a todas aquellas chicas bajo su control.
El carnero, que se mantenía estático hasta el momento, siró su cabeza cornuda y pasó su larga y áspera lengua sobre el brazo de Mayra. El anciano sonrió, casi con alivio.
― Desnúdate, Mayra. El Maestro ha llegado – dijo.
Mayra compuso una gran sonrisa que iluminó su rostro. Controlada por el tremendo poder que brotaba de aquel hombre, se sentía tremendamente orgullosa de haber sido la elegida. Dejó caer el ajustado vestido, rojo y amarillo, hasta sus pies, revelando su ropa interior. Sin pudor alguno, se deshizo de ella a continuación, quedando completamente desnuda ante los ojos de sus compañeras, que no dejaron de invocar.
― ¡Nuestro Señor está aquí, entre nosotros! ¡Loa a Lucifer! – y las féminas corearon el saludo y quedaron calladas definitivamente, para gustazo de Cristo.
El sacerdote colocó su mano sobre la cabeza de Mayra, obligándola a arrodillarse ante el carnero, el cual no dejaba de olfatearla. Le hizo una seña a Rowenna para que se acercara y cuando lo hizo, habló quedamente con ella.
― Tendrás el honor de ayudar al Maestro a desflorar a tu compañera.
― Sí, Adorado – sonrió ella, feliz.
― ¡Mayra, a cuatro patas! Expón tus nalgas al Maestro como la perra que deseas ser.
La rubia croata se giró sobre sus rodillas hasta aposentar las palmas de las manos sobre el granito de las lápidas. Sus pequeñas nalgas quedaron expuestas ante la bestia. Rowenna tomó uno de los cuernos, obligándole a acercar su hocico al trasero ofrecido. El viejo lo observada todo con una sonrisa satisfecha. Mantenía las manos entrecruzadas sobre el bajo vientre y deseaba tan fervientemente que todo aquel ritual se cumpliese, que no era consciente que estaba controlando al carnero tal y como controlaba las chicas.
El macho cabrío sacó la lengua y la pasó largamente por los blancos glúteos de Mayra, porque eso era lo que deseaba el anciano que pasara y no por la posesión de una entidad infernal. Como si le tomara el sabor a la piel humana, la bestia volvió a pasar su lengua, pero esta vez con más puntería. Mayra se estremeció al sentir la áspera textura del apéndice rozar su virginal entrepierna. Sus muslos temblaron y no supo decir si era temor o deseo.
Rowenna, sin soltar el cuerno, tenía los ojos clavados en aquella lengua diabólica. La veía recoger la humedad que empezaba a destilar la vagina de la rubia y se asombraba de la precisión que mostraba para hurgar en el diminuto ano. Se estaba empezando a calentar con aquello, por muy loco que sonase.
 Mayra, en cambio, mantenía la cabeza inclinada, su casi blanco cabello flotando en un extraño nimbo que colgaba. Se mordía la punta de la lengua, un tanto desesperada por lo que el animal conseguía arrancar de su cuerpo. Sus caderas se estremecían, sus rodillas amenazaban con flaquear, y sus codos no la mantendrían mucho más tiempo en aquella postura.
Mayra, en cambio, mantenía la cabeza inclinada, su casi blanco cabello flotando en un extraño nimbo que colgaba. Se mordía la punta de la lengua, un tanto desesperada por lo que el animal conseguía arrancar de su cuerpo. Sus caderas se estremecían, sus rodillas amenazaban con flaquear, y sus codos no la mantendrían mucho más tiempo en aquella postura.
¿Cómo era posible que un bicho infecto como aquel, que olía a macho revenido y a queso rancio, la estuviera matando de gusto? ¿Acaso el sexo era así, una vez que transigías? Pues entonces, ella se lo había estado perdiendo tontamente, se dijo.
― Comprueba que está suficientemente húmeda – musitó el anciano a Rowenna.
Ésta, diligente, aunque no lo hubiera hecho nunca, metió un dedo en la vulva de Mayra, quien dejó escapar un gritito de sorpresa. La inglesa palpó cuidadosamente el himen y sacó el dedo lleno de flujo. No tuvo el mínimo escrúpulo en chuparlo. Asintió con la cabeza.
― Prepara al Maestro.
Por un momento, no supo a qué se refería su temporal amo, hasta que contempló aquel gusanillo que sobresalía del prepucio animal. Se dejó caer de rodillas y pasó su mano bajo el vientre peludo, friccionando suavemente aquel extraño glande. El gusanito no era más que un filamento sensible que surgía de la punta del glande, con la misión de que la emisión de semen llegara aún más profundamente en la vagina de la hembra. A pesar de su limitada mente, se preguntó que sentiría una mujer si el carnero emitía su semen en su parte más interna.
Rowenna no tardó en poner el miembro del animal a tono. El pene era delgado y fibroso, de unos buenos quince centímetros de largo. Pasó su otra mano entre las piernas de su compañera, haciéndola jadear de impaciencia. Se puso nuevamente en pie y tironeó del cuerno hacia arriba, obligando al carnero a alzarse sobre sus patas traseras. Inmediatamente, el animal flexionó sus rodillas delanteras sobre la espalda de Mayra, que soportó el peso estoicamente. El pene flageló varias veces las nalgas humanas, buscando una vagina que no estaba a la altura prevista.
― ¡Se la va a follar! – exclamó en un silbido Spinny.
La inglesa se agachó y tomó aquella delgada polla con la mano, haciendo lo que vulgarmente es llamado mamporreo entre los agentes de ganado, aunque ella no lo sabía. Ayudó al animal a penetrar a la rubia. El carnero, al notar el calor del estuche, no entendió de medias tintas y culeó como el macho que era, enviando el himen a lo alto del Empire State, junto con un desaforado grito de Mayra.
Rowenna se mordió el labio, encendida de lujuria, y bajó su mano hasta su entrepierna. Su postura dejaba el tanguita al descubierto, por lo que no tuvo dificultad en posar un par de dedos sobre su clítoris, dándole un rápido friccionamiento que la hizo suspirar. Su otra mano se aferraba al áspero pelaje del carnero, gozando de su textura y de su característico olor.
Mayra se quejaba a cada embiste del macho. Se había acodado sobre las lápidas, incapaz de aguantar más el peso de la bestia. Ésta babeaba sobre la espalda de la chica, intentando aferrarse mejor, pero todo ellos sin dejar de culear enloquecido en el interior del coñito sangrante. El carnero cambiaba de ritmo cada pocos segundos, ora batidora enloquecida, ora pulsación en profundidad, lo cual estaba afectando a la croata en demasía.
Ya no sentía dolor, pero si una quemazón que la obligaba a rotar sus nalgas buscando enfriarse como fuera. Levantó la barbilla que mantenía sobre su antebrazo, vislumbrando la baba que había dejado caer. Gruñó y alzó más el culo, buscando que el animal llegara más adentro aún. Quería que su amo estuviera orgulloso de ella.
Como si estuviera esperando ese reconocimiento, una absoluta lujuria se extendió por el cuerpo de Mayra. Puro fuego líquido recorría sus venas y trataba de escapar por su sexo percusionado. No era consciente de los gemidos y quejidos que escapaban de su garganta. Aquel macho no se cansaba de horadarla. En un chispazo de inteligencia, intentó acordarse de cual era el tiempo estimado de un coito entre cabras… no lo consiguió, y todo sea dicho, tampoco le importó. Algo más urgente la obligó a gritar.
― Aaaaaaaahhhhaaaahhh… madre… santa – exclamó en el primer orgasmo que sintió, no ocasionado por sus dedos.
Rowenna escuchó aquel grito de placer y abandonó su puesto, para deslizarse junto a Mayra. Aspiró sus quejidos y suspiros, colocando sus labios junto a los de la rubia. En un impulso, los mordisqueó, manteniendo la mejilla contra la piedra del altar. Mayra le devolvió un enloquecido beso. El carnero seguía culeando, como poseído por la misma fiebre infernal.
Rowenna quería probar, quería quitar al carnero de la espalda de Mayra y que la follara a ella hasta reventarla. Nunca se había sentido tan excitada, ni tan falta de moral, pero no se atrevía. El amo había sido muy claro, así que se puso en pie y, de un tirón, rompió su tanga. Se colocó detrás de la bestia y la tomó de los cuernos, subiéndose a su lomo. Con los pies firmemente clavados en el peculiar altar, comenzó a frotar su encharcada vagina contra el musculoso lomo del animal.
Desde su escondite, Cristo comprobó, con todo asombro, que Rowenna parecía dirigir los embistes del animal, acoplando su frotamiento al ritmo de penetración del carnero. Mayra empezó a gemir continuamente, los ojos cerrados, mordiendo la piel de su propia muñeca. Unos segundos después, Rowenna la imitó por simpatía. Ambas se movían con espasmos de placer. Habían convertido a la bestia en el cálido interior de un sándwich, exprimiéndole instintivamente.
La bestia mantenía su cabeza en alto, pues la inglesa tiraba con fuerza hacia atrás de sus cuernos; la lengua asomaba por un costado de la boca, babeando sin pausa sobre Mayra. Si hubiera sido un ser humano, se hubiera dicho que estaba a punto de sufrir un síncope.
Los gemidos de las dos chicas se aunaron y se incrementaron, mientras que sus caderas se retorcían y agitaban en un paroxismo desconocido para ellas.
― ¡Peazo putas! ¡Miralas, se van a correr! – Cristo subió el tono, excitado por lo que veía.
Y así fue. Con un berrido impresionante, el carnero descargó en lo más profundo del coño de la croata, quien quedó tirada de bruces, boqueando en busca del aire que el tremendo orgasmo que la recorría se había llevado. No podía dejar de gemir mientras sus pies se agitaban, los dedos fuertemente crispados. A su espalda, Rowenna se había corrido largamente, aferrada al cuello del animal y subida completamente a su lomo. Cuando las fuerzas la abandonaron, se dejó resbalar por un costado hasta caer sobre el altar. Suspiró y alargó la mano, admirando aquel pene aún rezumando de semen. Se irguió sobre las rodillas e introdujo la cabeza bajo las patas del animal, atrapando con la lengua una larga guedeja de semen caprino, que paladeó con complacencia.
El carnero se quedó quieto mientras la boca de la inglesa limpiaba sus bajos. Mayra siguió tumbada en el suelo, la mejilla apoyada en el granito. Miraba de reojo lo que estaba haciendo su compañera y lloraba compulsivamente. Aún no era capaz de comprender el motivo de aquellas lágrimas, si por haber sido penetrada por un animal, o bien por qué el placer se había terminado.
― ¡Queridas mías, ha llegado el momento de iniciar la misa negra! – exclamó el anciano, abriendo los brazos y desplegando las amplias mangas de la túnica negra.
Cristo y Spinny también recuperaban el aliento, alucinados, asqueados, y empalmados, todo a la vez, por lo que había ocurrido. Las chicas que rodeaban el altar, aún cogidas de las manos, iniciaron una especie de suave cántico llamando a Baphomet, a Lucifer, y hasta el Cristo de los Faroles, si se terciaba.
Entonces, el anciano sacerdote alzó sus ojos hacia el techo, hacia el lugar donde ellos se ocultaban, y sonrió.
CONTINUARÁ…