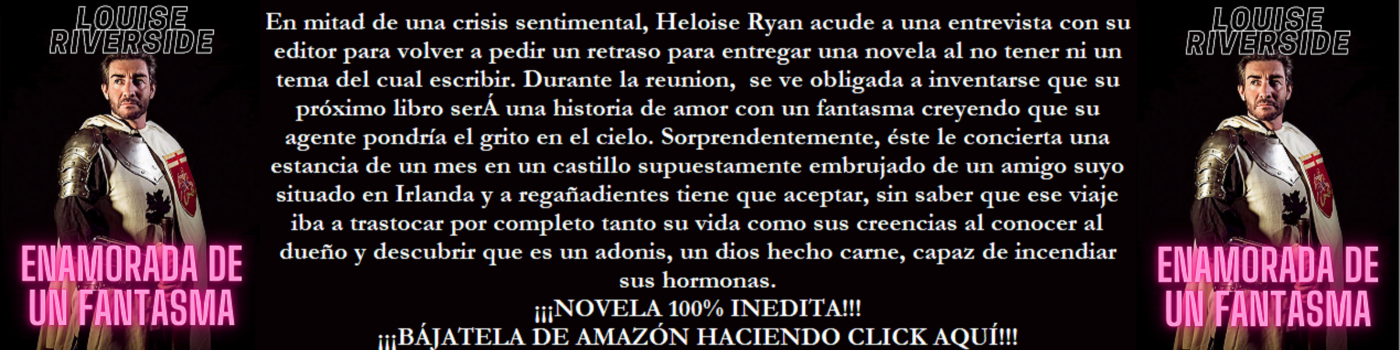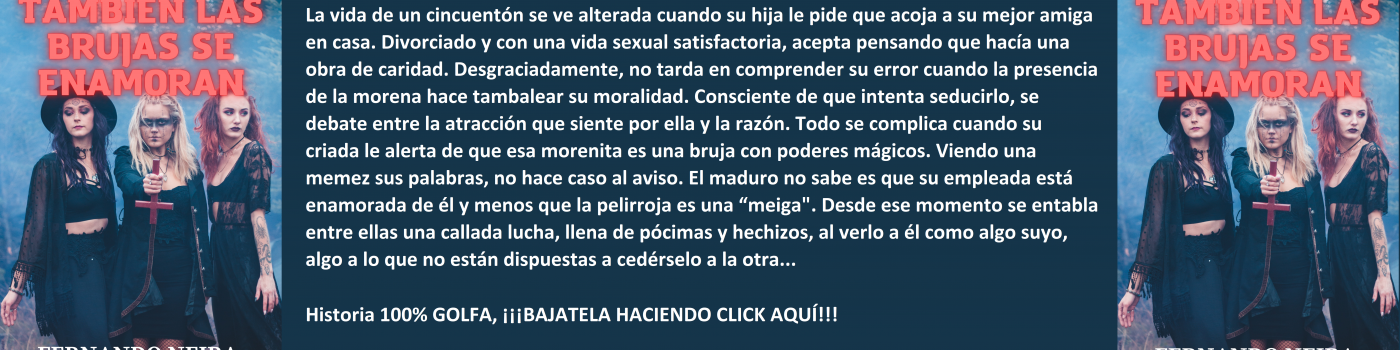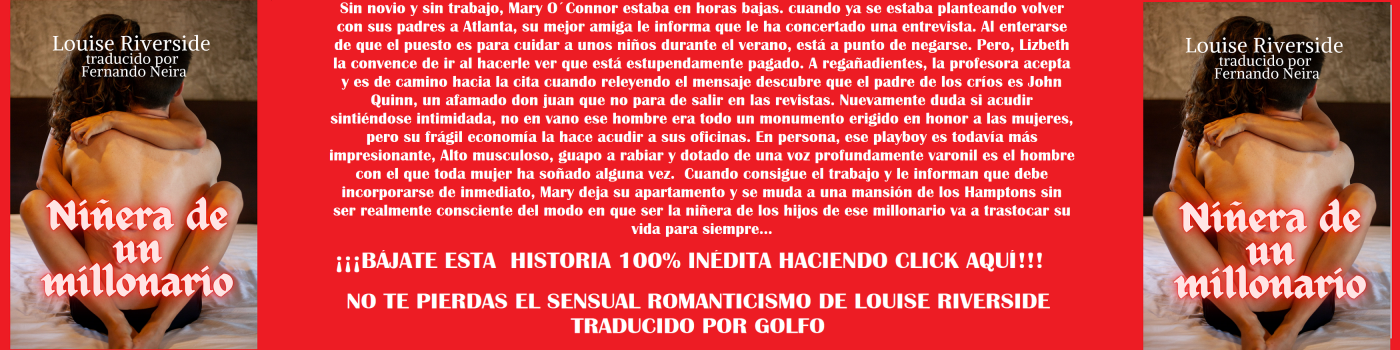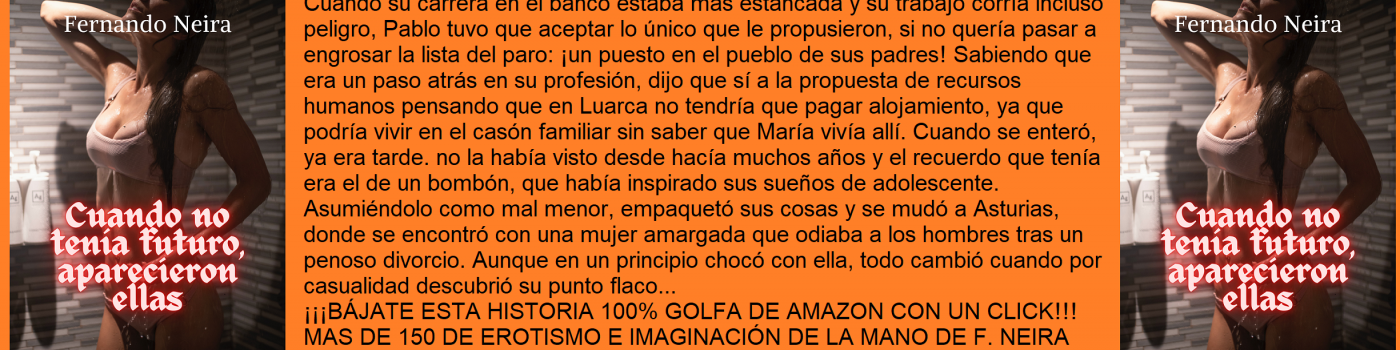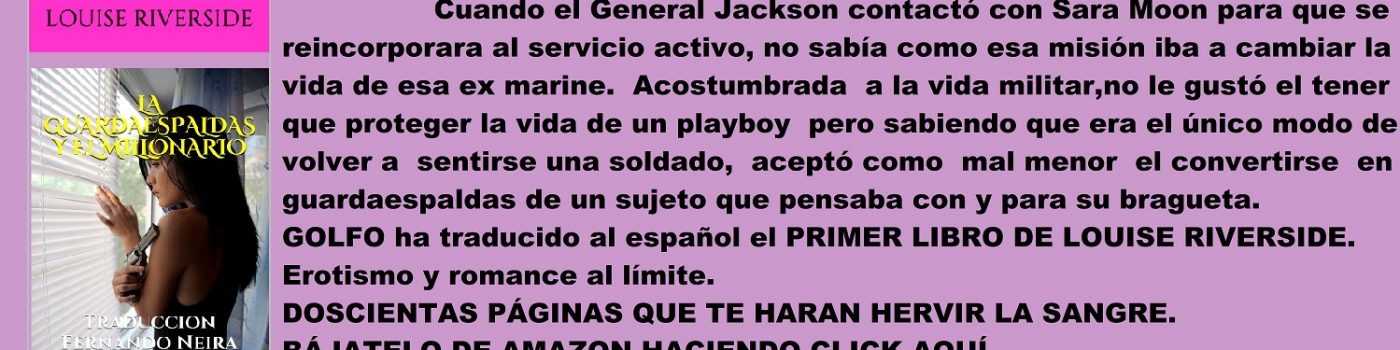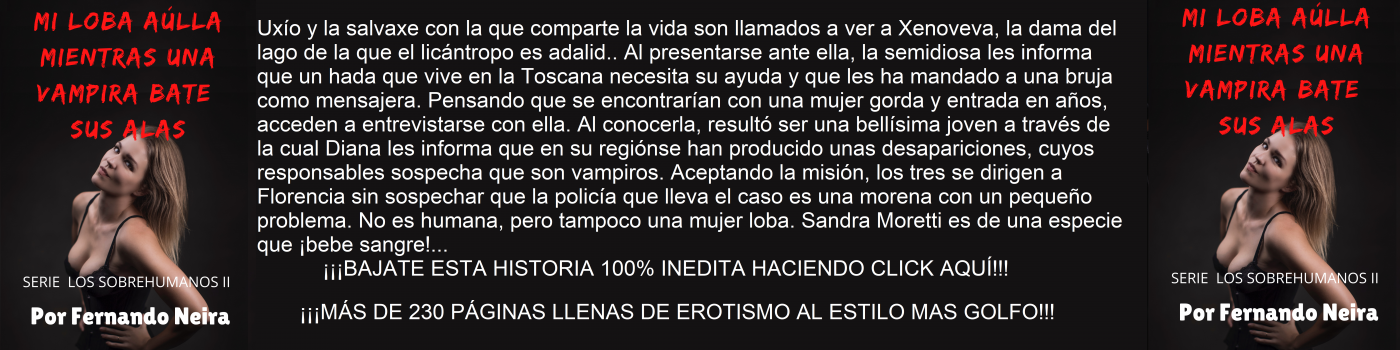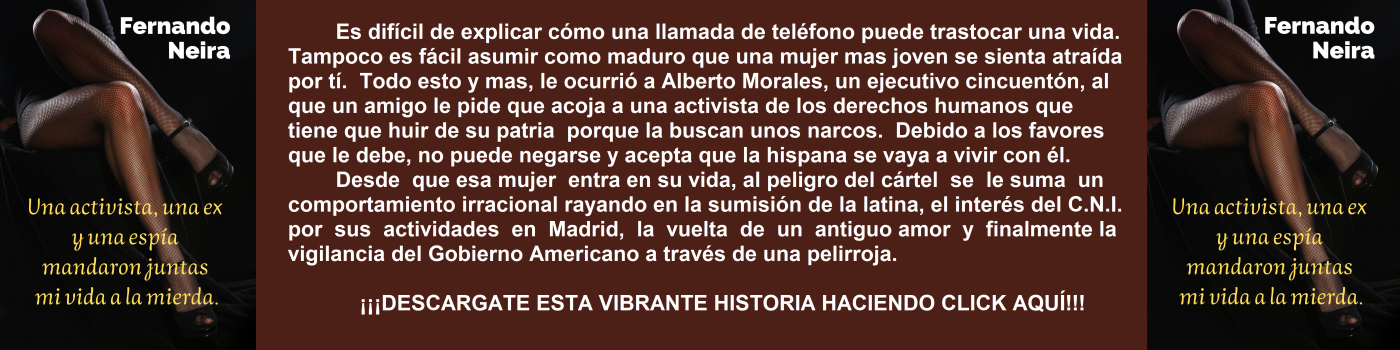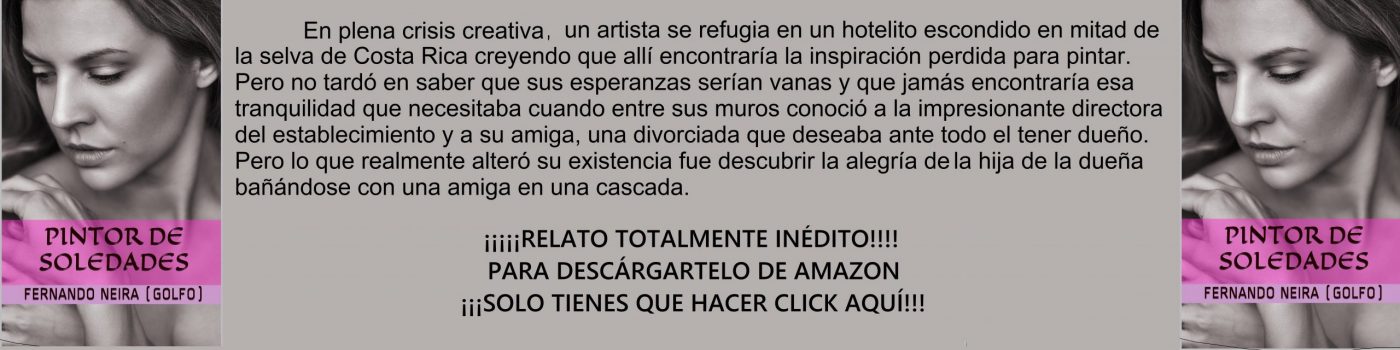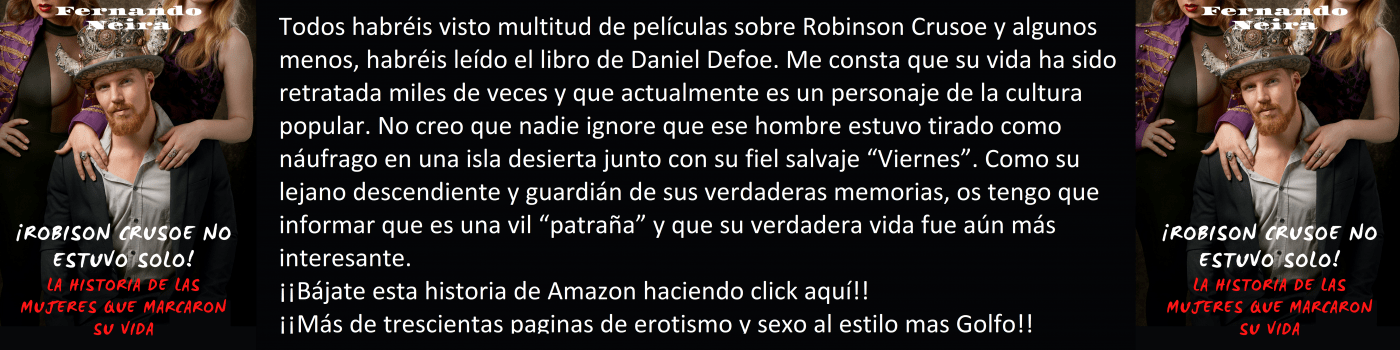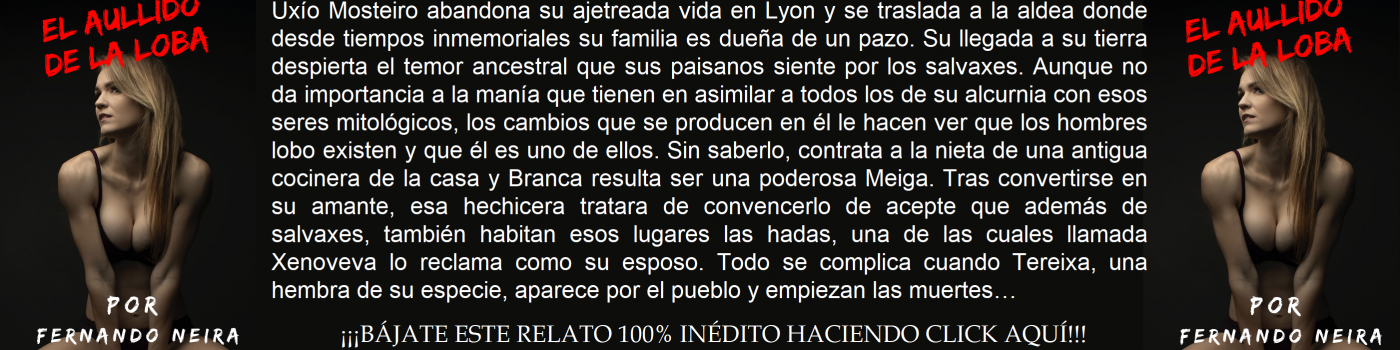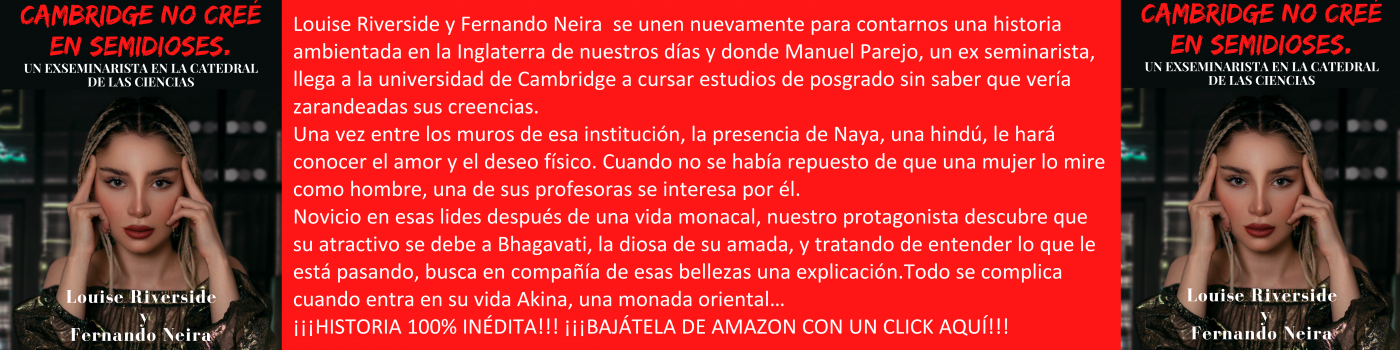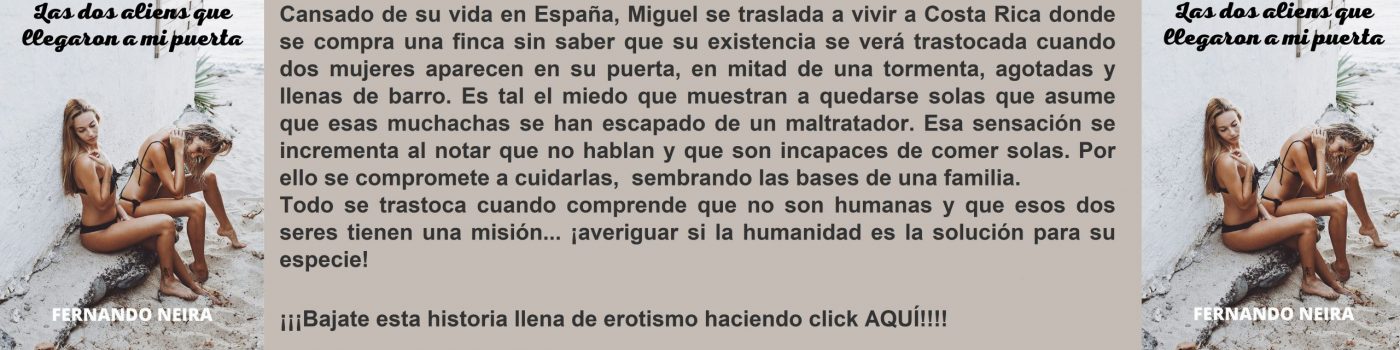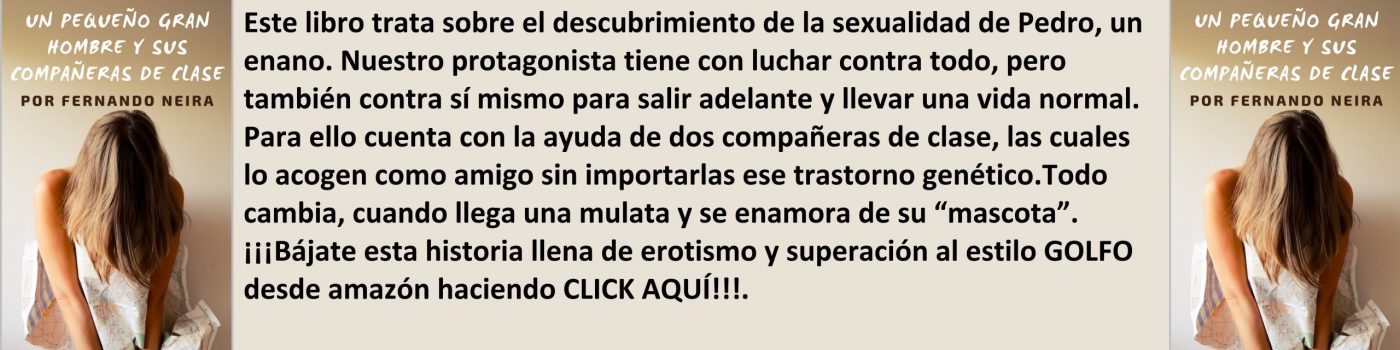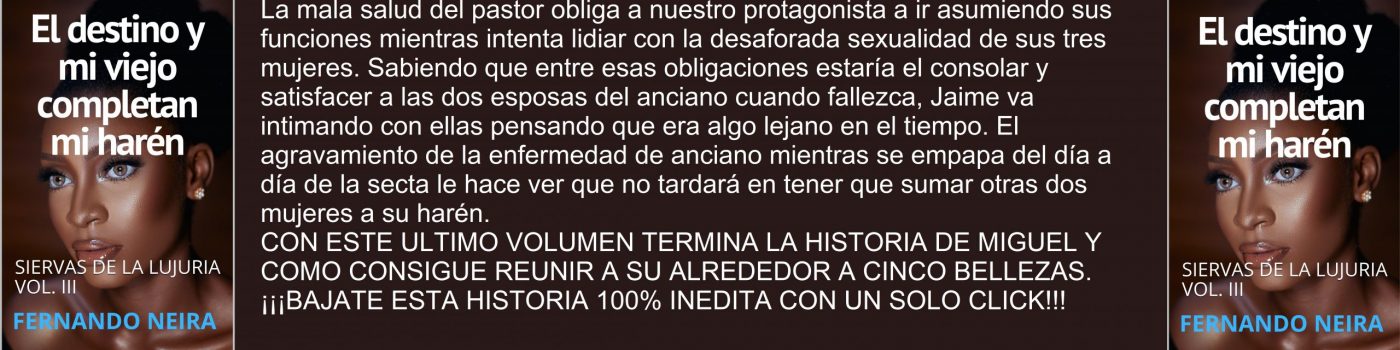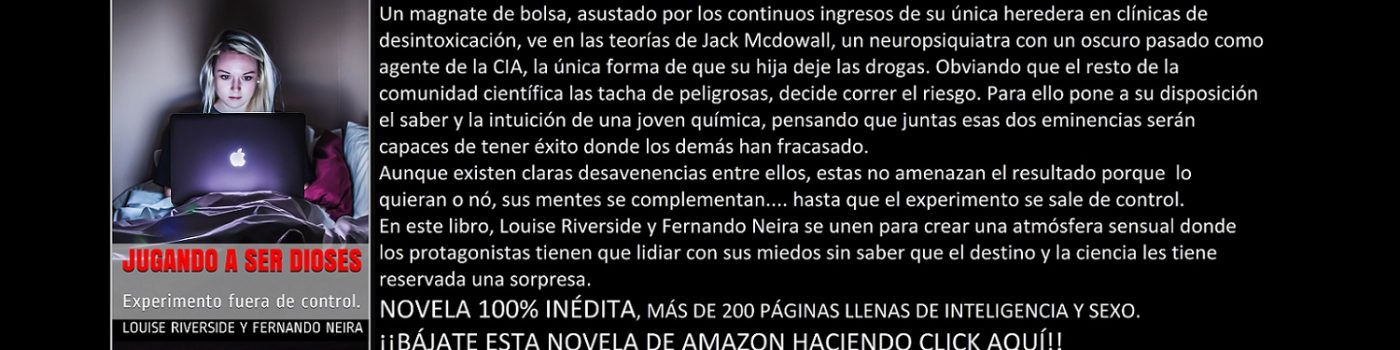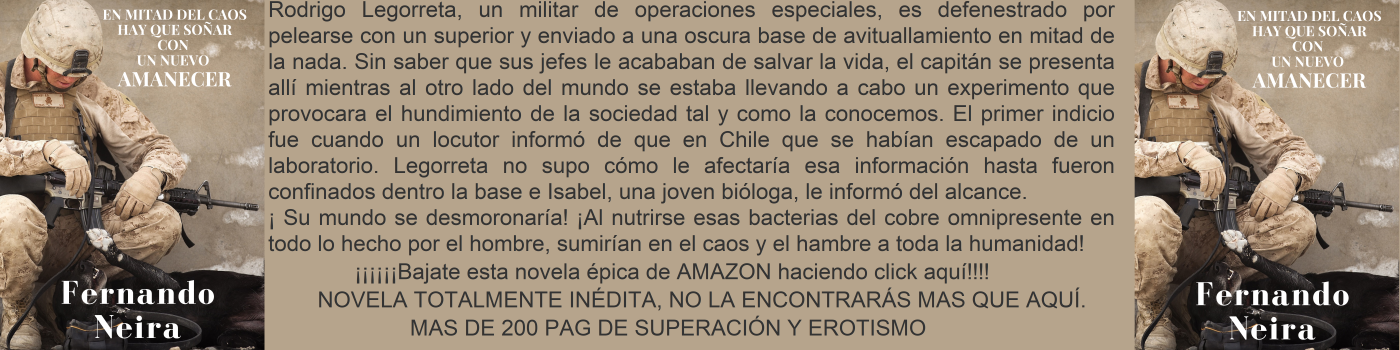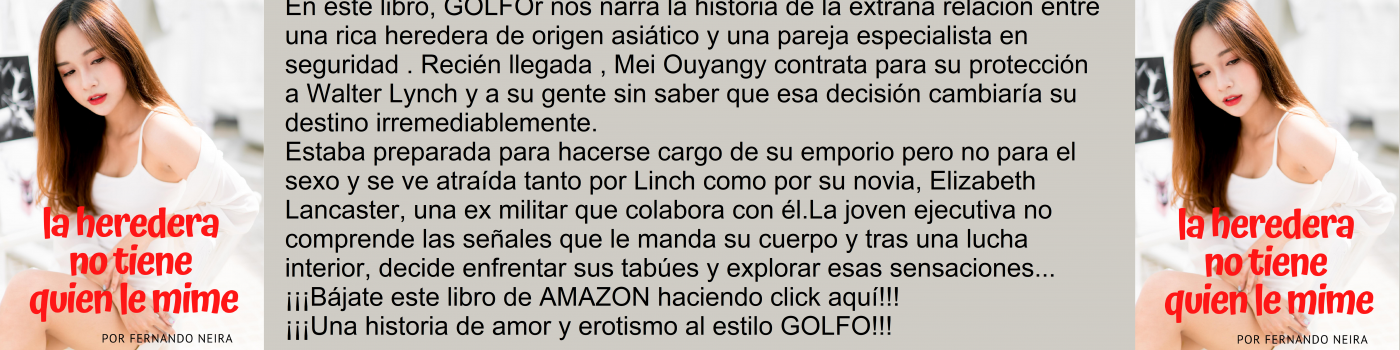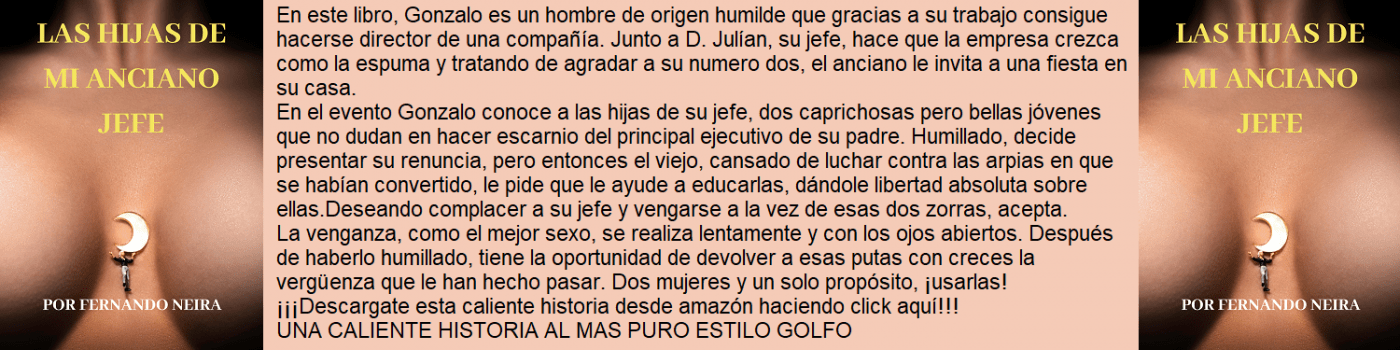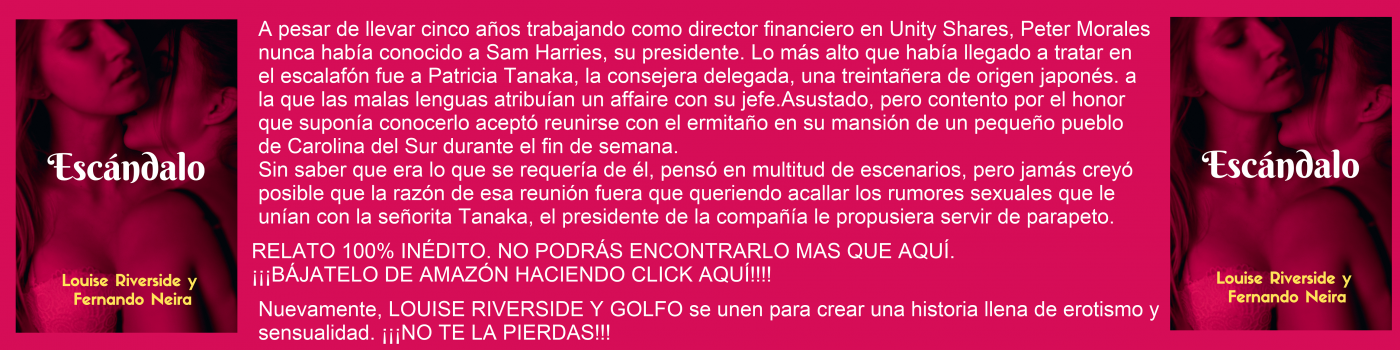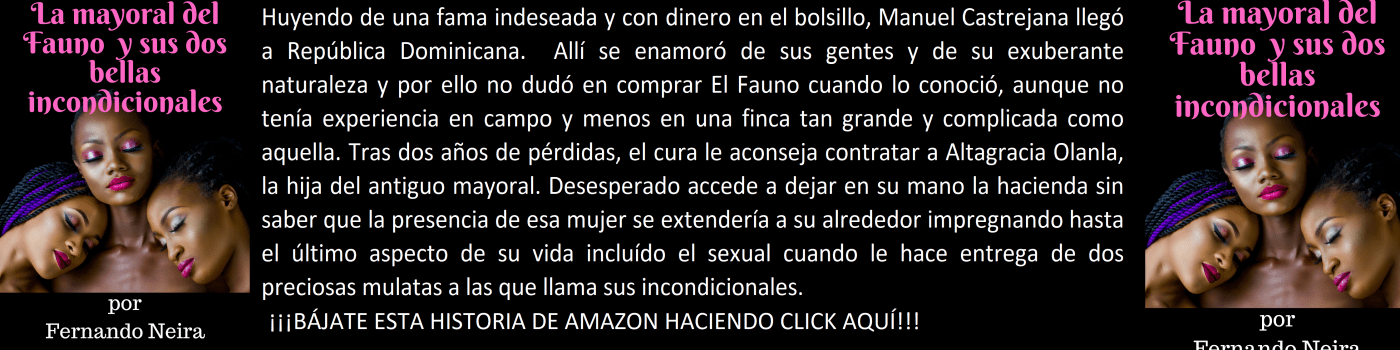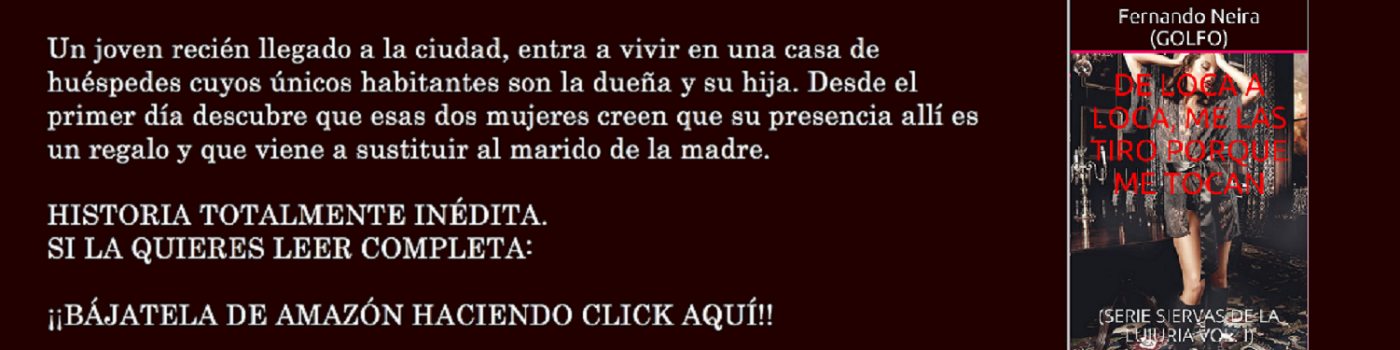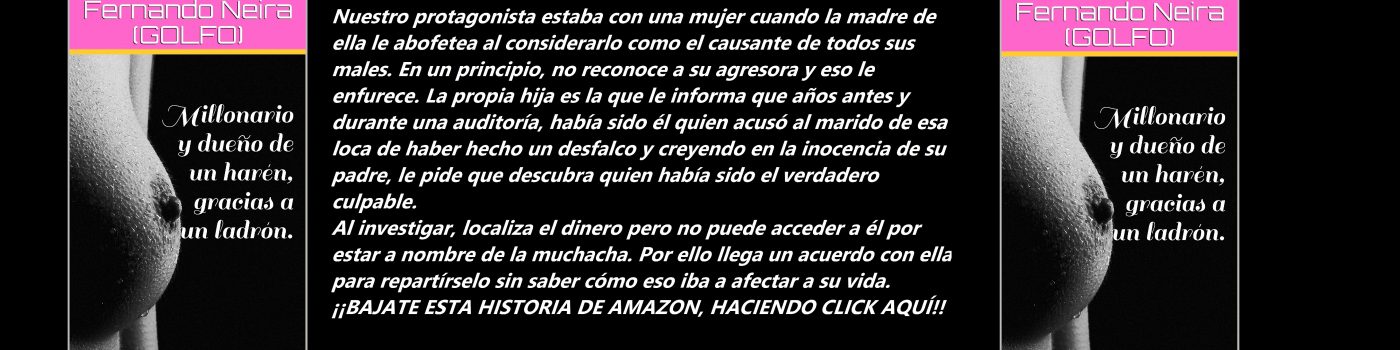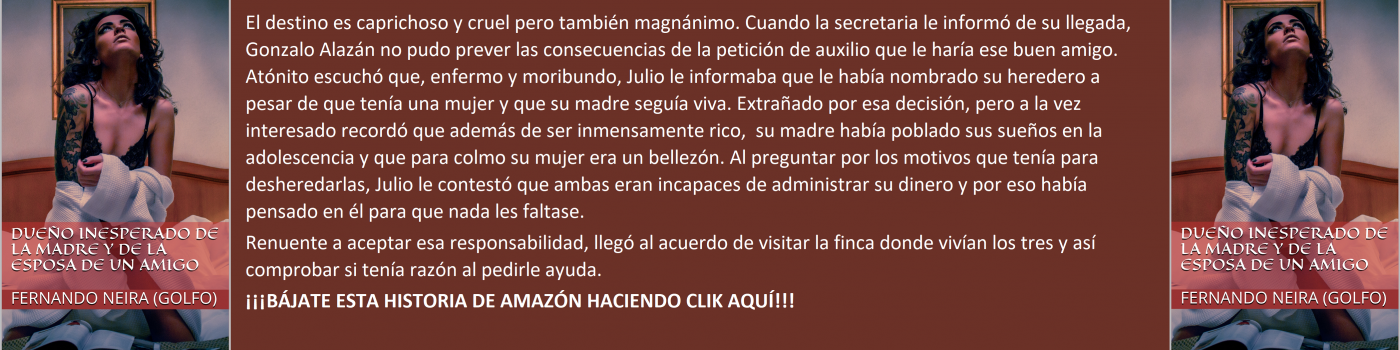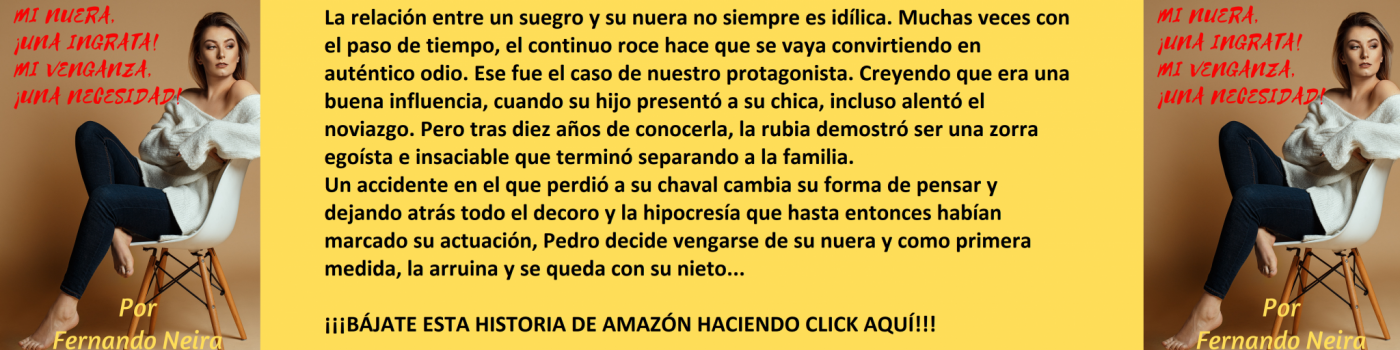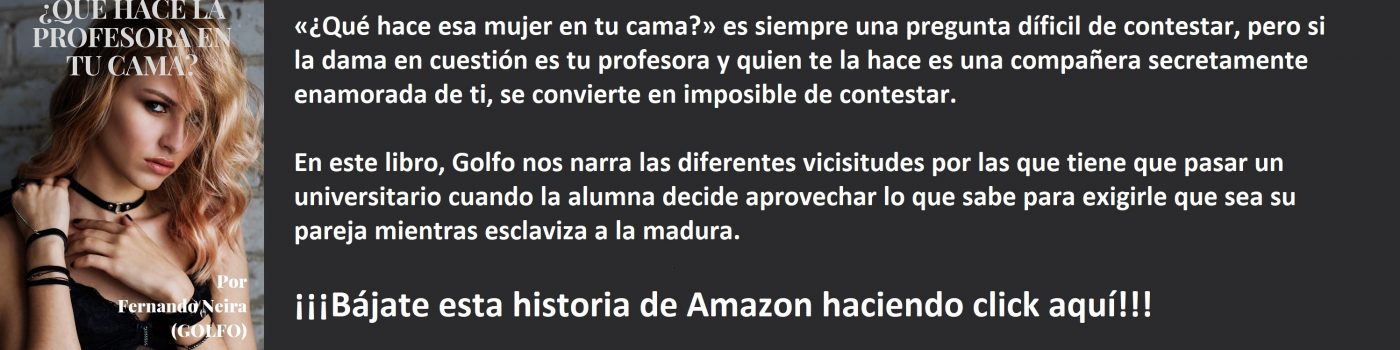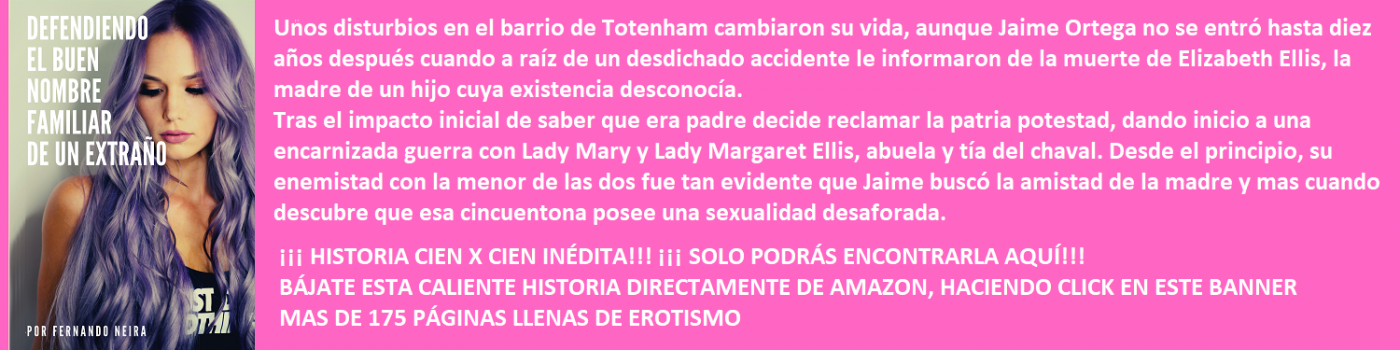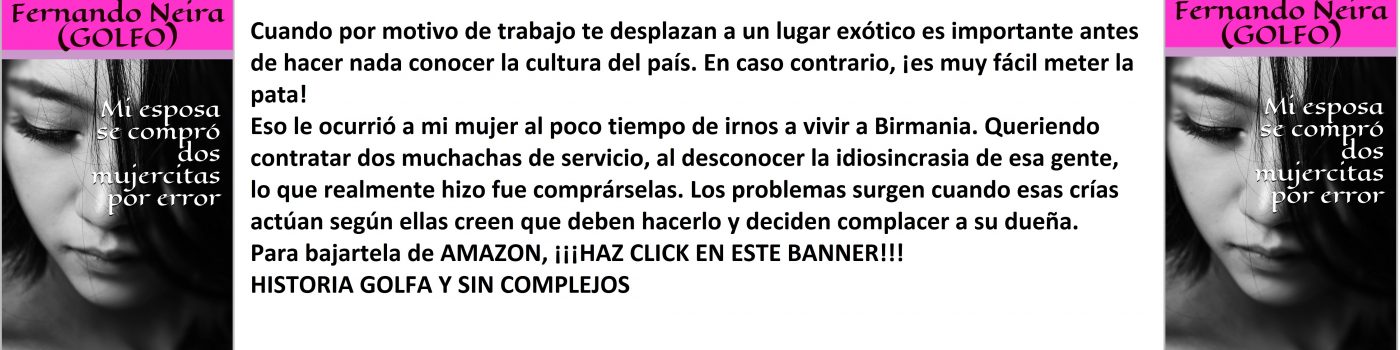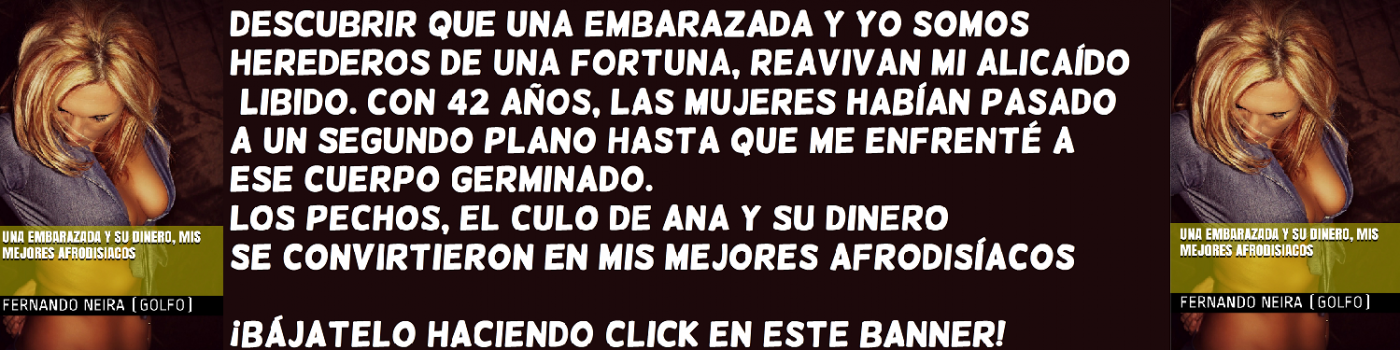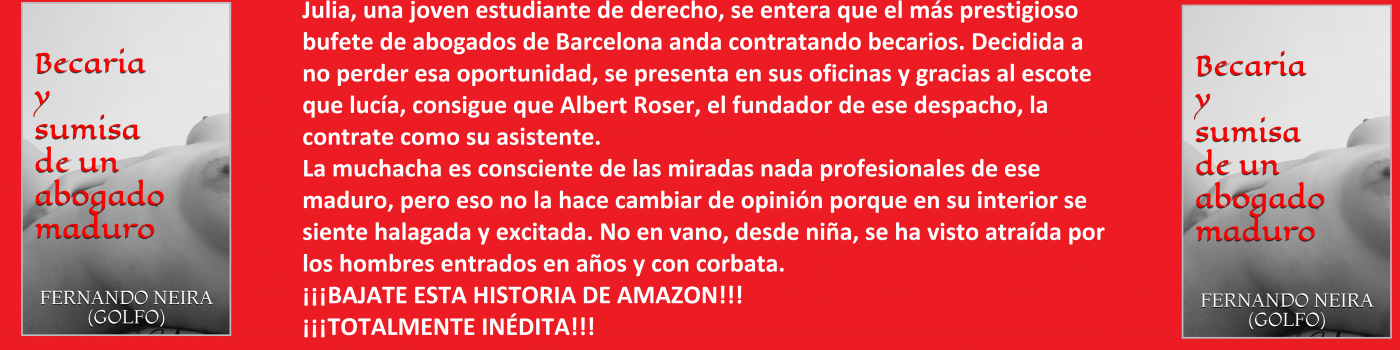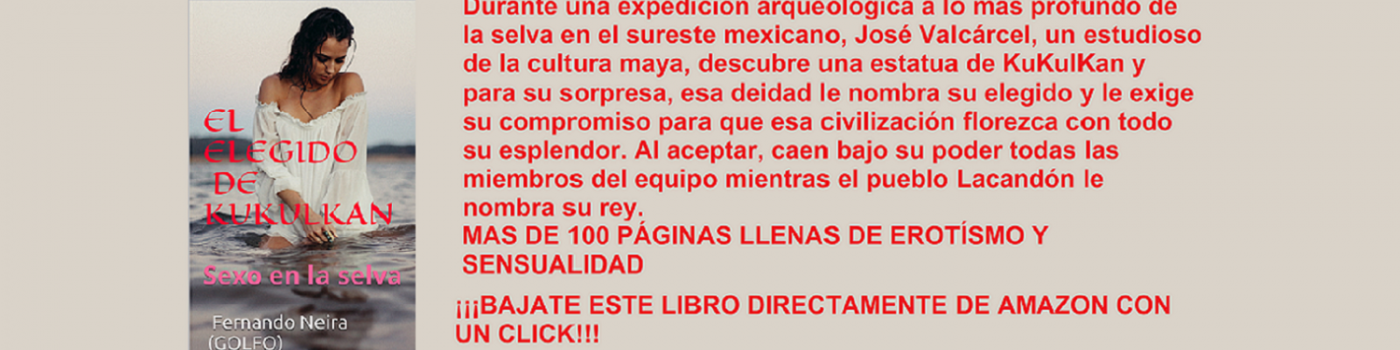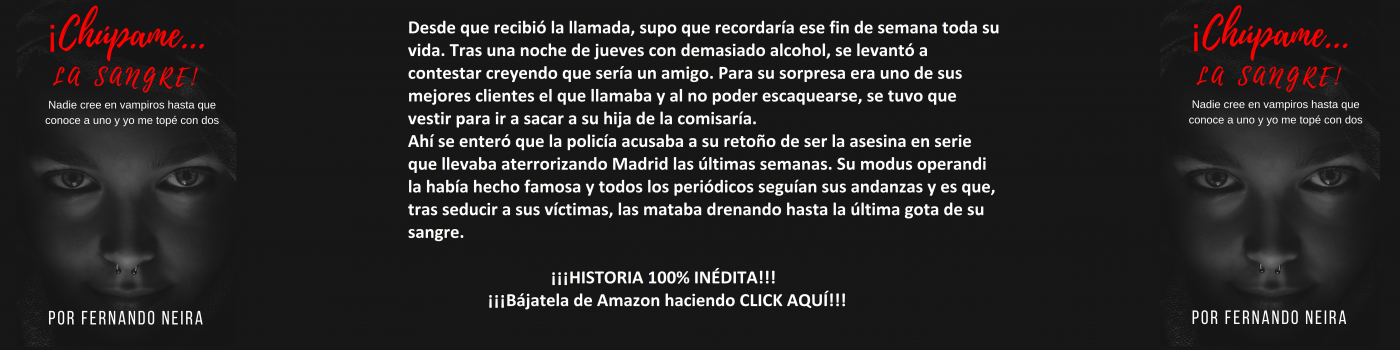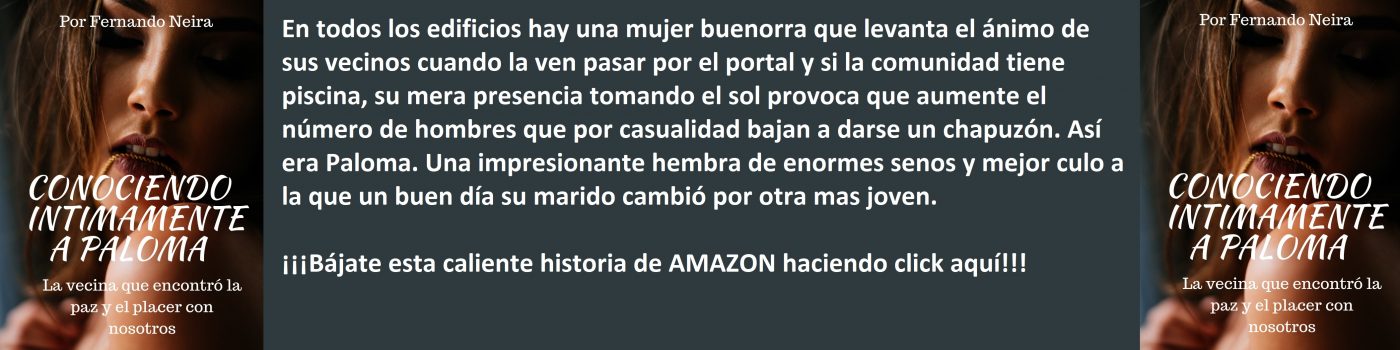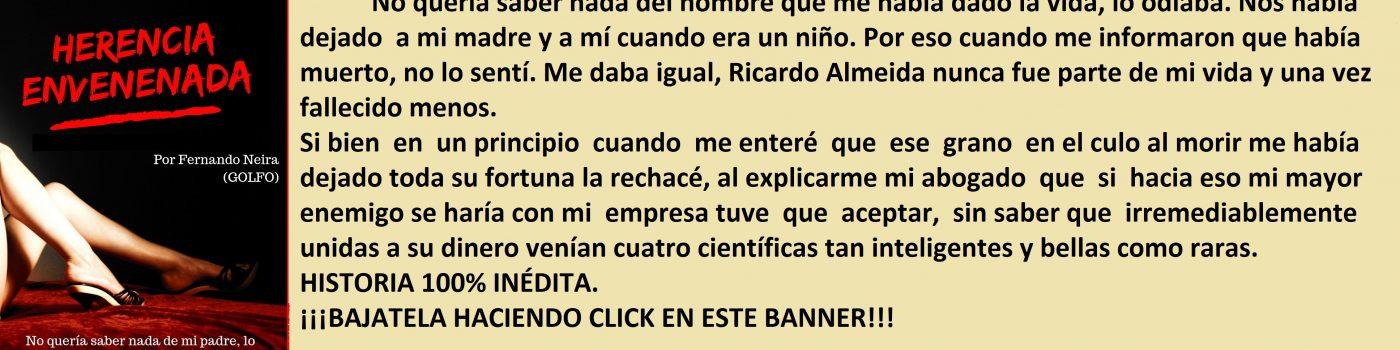Creo que no hace falta decir que todos los ojos del evento estuvieron clavados sobre mí mientras ese tipo me guiaba a través del gran salón. Previamente, la atención había sido acaparada por el inesperado espectáculo del personal de seguridad llevándose a alguien por causar revuelo; quizás alguno de entre los asistentes se haya preguntado, en todo caso, por qué lo llevaban hacia el ascensor y no hacia la calle. Yo, desde luego, caminé con la vista baja por la vergüenza; el hombre bajito, que no me despegaba la mano de la cola, lo notó:
“¿Por qué esa cabecita gacha? – me dijo, con un claro deje de burla -. ¡Cambiemos esa carita que te voy a hacer pasar un momento que no vas a olvidar fácilmente!”
No podía ser tan cerdo, tan chocante, tan repulsivo. Intenté, de todas maneras, disimular una sonrisa, más para el resto de la gente que para él; la realidad fue que sólo me salió una mueca triste, que de sonrisa tenía muy poco. Y si el mundo parecía caerse sobre mí en esos momentos, yo sólo veía todavía la punta del iceberg, ya que no se me ocurrió pensar entonces que todo eso estaba, de algún modo, sentando un precedente ante quienes presenciaban la escena; dicho de otra forma, más de uno, viéndome en manos de ese sujeto inmundo, podía estar infiriendo que mi cuerpo estaba disponible para quien quisiese. Para ellos, tal vez yo fuera una simple puta por la cual había que pagar; de ser así, pecaban de ingenuos pues yo ni siquiera eso, sino simplemente una promotora de ventas disponible a los efectos de crear buena imagen para la empresa entre los clientes: extraña y paradojal situación la de considerar que, de ser una prostituta vip, tendría al menos más dignidad. Pero de todas formas, todo eso lo pensé después: en ese momento lo que sí sentí fue una humillación indescriptible y lo único que veía por delante de mí era el amplio corredor que nos llevaba hacia el ascensor, desde donde sólo cabía imaginar el camino hacia la habitación para ser cogida por ese cerdo delante de mi marido. Llegué, incluso, a pensar si no estaba exagerando en mis presunciones y no fuera ése su plan en mente, pero en cuanto echaba un vistazo de reojo a ese inmundo pervertido, casi no cabía suponer otro destino para mí.
 No me soltó la cola durante el trayecto de dos pisos en el ascensor; por el contrario, volvió a insistir con lo de tantear bajo mi falda e, incluso, deslizar un dedo por debajo de mi ropa interior. Yo veía mi imagen reflejada en el espejo que ocupaba la pared lateral del ascensor y no puedo dar una idea de cuánto hubiera, en ese momento, preferido que no hubiera espejo alguno. Verme era la peor forma de tomar conciencia de mi decadencia; verme era tratar de hurgar en lo que yo ahora era para buscar, infructuosamente, encontrar algún vestigio de lo que alguna vez había sido. Pero no: cada vez había menos de Soledad en “nadita”. Cuando llegamos al piso, el sujeto soltó una risita y me dio una palmada en la nalga, como si se estuviese complaciendo o relamiendo de pensar en lo que (él) estaba a punto de disfrutar.
No me soltó la cola durante el trayecto de dos pisos en el ascensor; por el contrario, volvió a insistir con lo de tantear bajo mi falda e, incluso, deslizar un dedo por debajo de mi ropa interior. Yo veía mi imagen reflejada en el espejo que ocupaba la pared lateral del ascensor y no puedo dar una idea de cuánto hubiera, en ese momento, preferido que no hubiera espejo alguno. Verme era la peor forma de tomar conciencia de mi decadencia; verme era tratar de hurgar en lo que yo ahora era para buscar, infructuosamente, encontrar algún vestigio de lo que alguna vez había sido. Pero no: cada vez había menos de Soledad en “nadita”. Cuando llegamos al piso, el sujeto soltó una risita y me dio una palmada en la nalga, como si se estuviese complaciendo o relamiendo de pensar en lo que (él) estaba a punto de disfrutar.
Para mi desgracia, había gente esperando el ascensor y, una vez más, me vi obligada a bajar la vista: un par de mujeres que, al parecer, aguardaban junto a sus maridos, me miraron con una mezcla de espanto y repugnancia; yo era la imagen misma de la indecencia. Recorrimos el corredor alfombrado hasta llegar a la puerta de la habitación 29, junto a la cual se hallaban los cuatro roperos sosteniendo a Daniel; no pude evitar mirarle por un instante al rostro y la impresión que me dio fue que él ya ni siquiera luchaba, no forcejeaba: su rostro, más bien, mostraba un intenso y profundo abatimiento, pareciendo a punto de romper en lágrimas de un momento a otro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos sólo rezumaron incomprensión; había en ellos algo no dicho, como si, de algún modo, me suplicase que, de una vez por todas, diera media vuelta y mandase a aquel tipo a la mierda. Yo desvié la vista y no lo seguí mirando pero, aun así, pude perfectamente adivinar su gesto de derrotismo y resignación al ver que tal cosa no ocurría.
El repugnante hombrecito colocó la llave y la hizo girar, tras lo cual, en una actitud caballeresca que, en realidad, estaba llena de sarcasmo, se apartó para dejarme entrar. Él ingresó detrás y, por último, lo hicieron los cuatro hombres de seguridad que tenían inmovilizado a Daniel. Era una habitación lujosa y, por alguna razón, la administración del hotel la había destinado a cosas así: finos cortinados, cuarto de baño con paneles semitransparentes, jacuzzi a la vista y sillones tapizados en animal print; más que una habitación de un prestigioso hotel, parecía corresponderse con un albergue transitorio: lujoso, pero albergue transitorio en sí.
El tipejo hizo una seña a los hombres de seguridad indicándoles claramente que se ubicaran sobre un costado de la habitación, a un lado de la cama y distanciados unos dos metros de la misma. Era, desde ya, una ubicación ideal, casi privilegiada, para que Daniel fuese testigo de cuanto él tuviera en mente hacerme. Yo me quedé de pie junto a la cabecera de la cama con mi vista siempre baja y las manos entrelazadas sobre mi sexo, casi como si pretendiera cubrirme con pudor de fuera a saber qué. El sujeto se dejó caer de espaldas sobre la cama y adoptó una actitud relajada mientras la expresión de su rostro sólo evidenciaba satisfacción. Sonriente, miró a Daniel, quien ahora se mantenía mudo, si bien su semblante hablaba por sí mismo: confluían impotencia, pesar y el odio.
“Bájenle el pantalón” – ordenó, súbitamente, el hombrecillo desde la cama, sorprendiendo con su impensada actitud de mandamás que parecía ejercer sobre aquellos hombres que, en definitiva, eran empleados del hotel.
 Éstos, de hecho, se miraron entre sí como súbitamente descolocados; quizás se estaban preguntando cuál sería el límite al momento de someterse a los requerimientos de ese tipo. Uno de ellos pareció asimilar la situación algo más rápido que los demás; con un encogimiento de hombros, soltó a Daniel (los otros tres se las arreglaban sobradamente para mantenerlo inmovilizado) y, cruzándole los brazos desde atrás, le desabrochó el pantalón para llevárselo hasta las rodillas junto con el bóxer. Daniel pataleaba pero sin lograr demasiado pues el pantalón bajado le limitaba muchísimo el movimiento de las piernas. En ese momento levanté la vista ligeramente hacia él y me es imposible describir la expresión de humillación que dimanaba el rostro de mi esposo. El pitito le colgaba fláccido entre las piernas y quedaba terriblemente ridiculizado ante los prominentes bultos que delataba la entrepierna de cada uno de los roperos de seguridad que le rodeaban. El hombre bajito, siempre sobre la cama y con las manos entrelazadas haciéndole de almohada, le miró y soltó una risita burlona:
Éstos, de hecho, se miraron entre sí como súbitamente descolocados; quizás se estaban preguntando cuál sería el límite al momento de someterse a los requerimientos de ese tipo. Uno de ellos pareció asimilar la situación algo más rápido que los demás; con un encogimiento de hombros, soltó a Daniel (los otros tres se las arreglaban sobradamente para mantenerlo inmovilizado) y, cruzándole los brazos desde atrás, le desabrochó el pantalón para llevárselo hasta las rodillas junto con el bóxer. Daniel pataleaba pero sin lograr demasiado pues el pantalón bajado le limitaba muchísimo el movimiento de las piernas. En ese momento levanté la vista ligeramente hacia él y me es imposible describir la expresión de humillación que dimanaba el rostro de mi esposo. El pitito le colgaba fláccido entre las piernas y quedaba terriblemente ridiculizado ante los prominentes bultos que delataba la entrepierna de cada uno de los roperos de seguridad que le rodeaban. El hombre bajito, siempre sobre la cama y con las manos entrelazadas haciéndole de almohada, le miró y soltó una risita burlona:
“Tal como me lo imaginaba – dijo -. Chiquito. Insignificante. Una mujer tan bella como ésta – señaló con el mentón en dirección a mí – se merece bastante más que esa mierdita…”
Apenas dichas tan humillantes palabras, procedió a desabrocharse el cinturón y bajar luego el cierre de su pantalón para, a continuación, sacar a relucir un miembro que me hizo abrir enormes los ojos. ¡Dios! Era, de hecho, impensado suponer que un tipo tan bajito pudiera tener semejante falo, digno de un superdotado; los propios guardias de seguridad parecieron conmocionados ante la imagen, pues la verdad era que su bulto debajo del pantalón no había dado trazas de contener un portento semejante.
“Una mujer como ésa – continuó diciendo el hombrecillo – se merece algo como esto”
Se acarició la verga de un modo asquerosamente obsceno y, tomándola entre sus dedos, la izó de forma que, aun sin tener todavía una erección, el tamaño podía apreciarse en toda su verticalidad. Eché un vistazo a Daniel con su pitulín colgando y me dio una profunda lástima; viéndole, además, la expresión del rostro, se lo notaba claramente desahuciado, vencido… Si el tipo había querido hacerlo sentir menos, había logrado con creces su objetivo.
“A ver, linda, acercate” – me instó el hombrecillo, en lo que ya para esa altura era una absoluta obviedad.
Caminando despaciosamente, giré en torno a la cama procurando dar a Daniel mi espalda; fuese lo que fuese que ese sujeto me hiciera hacer, me sentiría mucho menos apesadumbrada en la medida en que no tuviese que mirarlo de frente, razón por la cual elegí el mismo flanco de la cama sobre el cual él, a unos dos metros de distancia, era sostenido por los hombres de seguridad.
“No, querida – me dijo el tipejo, con un tono de voz suave que sonaba a impostada cortesía; trazó un semicírculo en el aire con su dedo índice -; por el otro lado…”
Debí suponerlo: tenía pensado todo y si quería degradar a Daniel, elegiría el modo más alevoso de hacerlo; ingenuo de mi parte era pensar que me iba a permitir darle la espalda a mi marido. Fui, por lo tanto, hacia el otro lado y volví a quedar con la vista caída y las manos cruzadas sobre mi regazo.
“Quiero que me digas la verdad – espetó el asqueroso sujeto, siempre toqueteándose -. ¿Alguna vez viste una pija como ésta? La de tu marido ya sé que no, jeje, pero… ¿otras?”
Su pregunta, con comentario incluido, fue acompañada por las risitas que, al parecer, no pudieron contener los hombres de seguridad. Más muerta de vergüenza que nunca, negué con la cabeza.
“No… – musité -; nunca…”
Y la realidad era que no mentía…
“Bien, ahora la vas a conocer personalmente, je – anunció, terriblemente morboso y perverso; empujó con los dedos hacia atrás la piel del prepucio de tal forma de dejar a la vista el enorme glande -; así que, adelante, linda: es toda tuya; disfrutala”
Lo único en que pude pensar en aquel momento fue en tratar de terminar el asunto lo antes posible en lugar de prolongar insufriblemente el calvario. La cama era amplia, razón por la cual tuve que apearme a ella a cuatro patas y, sobre mis rodillas, acercarme al tipejo por el costado hasta tener su increíble verga justo bajo mis ojos… y mi boca. No podía, por supuesto, mirar a Daniel, a quien imaginaba queriendo morir allí mismo. Despegué mis labios y, haciendo un aro con ellos, bajé en busca del enorme falo, pero el hombrecillo me detuvo por los cabellos antes de que alcanzara mi objetivo.
“No nos apresuremos – dijo, dejándome con ello en claro que mi plan de terminar todo de manera rápida no se condecía con el suyo -; primero quiero una buena lamida en las bolas”
¡Dios! ¡Qué asco! Llegó a mis oídos una débil protesta que no llegué a entender pero que, obviamente, había surgido de labios de Daniel; casi de manera simultánea, oí el inconfundible sonido de un nuevo e infructuoso forcejeo por liberarse. Yo, por mi parte, saqué mi lengua por entre mis labios y bajé la cabeza hasta hacer contacto con sus testículos: desagradables, rugosos, llenos de vello. Haciendo caso a la orden, se los lamí una y otra vez; no puedo describir la repulsión que sentía, lo cual se evidenciaba en mis ganas de vomitar.
“Suficiente, linda – dijo, al cabo de un rato -; ahora sí, encargate de ELLA”
Cuán extraño puede llegar a ser todo cuando se ha creído tocar el fondo de la decadencia, porque fue tanto el asco que me produjo lamerle los huevos que, puedo jurarlo, me significó en ese momento un inmenso alivio el tener que pasar a su verga, la cual, ahora sí, y luego de la lamida, estaba perfectamente erecta y, más que nunca, impresionaba a cualquiera. Volviendo a hacer aro con los labios, rodeé el glande y bajé a lo largo del tronco pero, por más que quisiera abarcar todo el miembro y tragarlo por completo, no había forma: no lo lograba. Sólo conseguía quedar casi colgada o ensartada con la verga prácticamente apoyada contra mis amígdalas. Una arcada, luego otra: el estómago se me revolvía…
“Cuesta comérsela toda, ¿verdad? – dijo, mordaz, el tipejo, percatándose de lo inútil de mi esfuerzo -. Ahora, quiero que lo mires a tu esposo”
Me sacudí como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Era necesario tanto morbo y sadismo? Era increíble pero, de pronto, y no sé bien por qué, me sentía terrible al tener que obrar de ese modo para con Daniel: justo yo, quien, por “venganza”, me había cogido a un par de tipos en el baño durante nuestra fiesta de casamiento. Pero hacerle lo que el tipo me exigía, era, a todas luces, demasiado: él ya había sido lo suficientemente humillado. ¿Qué necesidad había de llevar las cosas tan lejos? Sin embargo, ese despreciable sujeto no parecía dispuesto a hacer concesiones.
“Te dije que lo mires” – insistió, dándole más severidad al tono de su voz.
No me quedó pues, más remedio: sin soltar la verga y manteniéndola en mi boca, alcé los ojos para mirar a Daniel y, al hacerlo, pude sentir cómo el enorme glande se me clavaba ahora en el paladar. Miré a mi esposo y él me miró: sus ojos eran incomprensión, dolor y derrota… El tipo no me había especificado durante cuánto tiempo mantenerle la vista, de modo que sólo lo hice durante algunos segundos y volví a bajarla; la verdad era que ya no podía seguirlo mirando: me dediqué, en cambio, a mamar esa portentosa verga y, tal como antes dije, procurar, lo antes posible, dar fin a toda esa perversa locura. Por eso mismo me invadió un cierto entusiasmo cuando noté que el sujeto se retorcía y jadeaba, mientras su miembro parecía a punto de estallar, de un momento a otro, dentro de mi boca; al notar entonces la inminencia de la eyaculación, incrementé el ritmo de la succión y, en efecto, pronto pude sentir cómo su líquido tibio me invadía la garganta. El tipo aulló, más que gritó, y si bien estaba claramente excitado, me dio la impresión de que exageró a los efectos de hacer más dura la humillación para con Daniel…
Una vez que todo hubo terminado, solté la verga y aparté mi rostro, quedando de rodillas sobre la cama y sin atreverme, desde ya, a levantar los ojos; no quería, desde luego, toparme con los de Daniel. El hombrecillo yacía extenuado sobre la cama y su respiración fue pasando de jadeante a entrecortada para luego, poco a poco, irse normalizando. Yo, simplemente, aguardaba el momento en que se subiera el pantalón y diera todo por concluido, para así poder volver al stand. El momento, sin embargo, se dilataba y comencé a temer que ese cerdo inmundo no se fuera a dar por satisfecho con la mamada de verga que le había dado; ladeó su rostro y, sonriente, miró a mi marido. Se regodeó un rato manteniéndole la vista, al punto que Daniel terminó por bajar la suya: cada vez luchaba menos… El sujeto no decía palabra alguna y yo comencé a preguntarme a qué iba el asunto o por qué no daba, simplemente, por concluido el episodio de una vez por todas. Mirándolo de soslayo, me pareció advertir que su mirada ya no estaba posada sobre mi desdichado marido sino que parecía más bien recorrer a los roperos de seguridad que le retenían. Imposible descifrar el por qué de esa detestable sonrisita dibujada en su rostro mientras lo hacía; llegué a pensar que quizás fuera bisexual o algo así, pero me equivoqué… Su pervertida mente estaba en otro lado.
“¿Cuál de ellos te gusta más?” – me preguntó de sopetón, girando la cabeza hacia mí.
Su pregunta, claro está, me tomó totalmente por sorpresa, tanto que casi caí de espaldas fuera de la cama. Lo miré sin entender…
“¿Cuál te gusta? – insistió -. Te permito elegir…”
La cabeza comenzó a girarme. ¿Qué se proponía ahora? ¿Humillar aun más a mi esposo haciéndole presenciar cómo yo, por cuenta propia, elegía a un tipo? Por lo pronto, yo ya estaba acostumbrada a que no hubiera, para mí, demasiado lugar para dudas u objeciones, así que, simplemente, hice lo que me decía. Recorrí con la vista a cada uno de los cuatro y, realmente, costaba hacer un balance: el que lucía una musculatura más formidable no era precisamente el más bello facialmente; el que, por el contrario, se destacaba en ese aspecto por sobre el resto, estaba, por supuesto, muy bien dotado físicamente pero no tanto como otros y algo parecido pasaba con su bulto. Terminé optando por uno de aspecto moreno y bien latino, calvo y muy ancho de hombros que, distaba de ser carilindo y, sin embargo, tenía algo… además de, por supuesto, un bulto bastante prominente aunque la verdad era que ya nada podía impresionarme tras haber visto y mamado la impresionante verga del hombrecillo… Sí, ése era el equilibrio justo.
“Aquél” – dije, señalándolo con el dedo y no sin sentir una profunda vergüenza al hacerlo.
Al tipo así elegido, se le dibujó una sonrisa en el rostro al tiempo que los demás parecieron manifestar un cierto despecho que, de todas formas, daba impresión de ir más en broma que en serio: no era descabellado pensar que serían amigos, más allá de la insólita competencia que acababa de tener lugar para determinar cuál era el macho elegido por la hembra.
“Bien – asintió el hombrecillo -. Andá y mamale la verga entonces…”
Una vez más, siempre parecía haber un nuevo peldaño para la incredulidad; lo miré con una mezcla de perplejidad, confusión y desprecio, pero el tipejo, siempre de espaldas sobre la cama, se mantuvo impertérrito.
“Vamos – insistió -; te quiero ver hacerlo”
Mientras la repulsión crecía dentro de mí, comencé a ver mejor el plan de ese degenerado: era obvio que no estaba aún satisfecho y que pensaba disfrutar de mí algo más, pero le sería difícil hacerlo si no se excitaba nuevamente. ¿Y qué mejor forma de excitarse que viendo cómo yo le mamaba la verga a uno de los hombres de seguridad delante de mi propio esposo? Qué aborrecible; no podía creerlo… Pensé en escupirle el rostro; me contuve…
Sabiendo que no sólo cualquier resistencia sino también cualquier disenso de mí parte eran allí inútiles, me bajé de la cama y caminé hacia el hombre, quien lucía aun más extasiado e incrédulo que yo pero también y de manera ostensible, gratamente sorprendido por la buena nueva. Los demás, claro, lo miraban con una mezcla de envidia y diversión; y en cuanto a Daniel, por supuesto, su expresión sólo evidenciaba querer ser tragado por la alfombra de la habitación para no tener que ver más. Estoy segura de que, para esa altura, sólo debía sentir arrepentimiento por haber tenido la desgraciada idea de colarse en el evento.
Me encaré con el hombre al cual debía practicarle sexo oral; tendría unos treinta y tantos y había que decir que gozaba de algún atractivo muy especial: quizás ello haría algo más placentera para mí la tarea a cumplir. Él me dedicó una ligera sonrisa, en tanto que yo mantuve mi expresión facial en absoluta neutralidad. Me acuclillé y, prestamente, le desprendí el cinturón y el botón de su pantalón: cuando jalé de él hacia abajo, fue casi como irle desprendiendo la piel de tan ceñido al calce que lo llevaba. Una vez que lo dejé en slip, su bulto quedó ante mis ojos y había que decir que era más que generoso, sólo que, claro, después de la verga que había tenido que tragar hacía apenas un momento, parecía ahora como si cualquier otro miembro masculino quedara empequeñecido y ni qué decir, en ese sentido, del pitulín de Daniel, hacia el cual eché un ligero vistazo de reojo y sólo me produjo una infinita tristeza. En fin, no había mucho más para pensar y, después de todo, el tipo a quien tenía que mamársela era bien atractivo, así que me dije: ¿por qué no?
 Jalé hacia abajo el slip y, entonces sí, su verga quedó desnuda a centímetros de mis ojos: y digo bien, a centímetros, ya que se le había parado apenas bajarle el pantalón. “A comer”, me dije, y debo decir que, a comparación del inacabable falo del tipo bajito, aquello parecía para mí un juego de niñas y, por mucho que me costara y doliera admitirlo, debía yo reconocer que ya tenía una cierta experiencia al respecto. Es muy loca la mente, pues por un momento me quedé recontando en mi mente cuántas eran las vergas que ya había entrado a mi boca… y me perdí; de lo que sí estaba perfectamente segura era de que nunca había entrado la de Daniel, por lo cual no era difícil imaginar cuánto le debía estar doliendo presenciar escenas como aquella. Yo necesitaba, sí o sí, limpiar mi mente de culpas si quería chupársela bien a ese tipo; no funcionaría si me mantenía pensando en que Daniel estaba allí, al lado mío. Me concentré, por lo tanto, en Floriana y en el hecho de que, en definitiva, Daniel me había sido infiel con ella; sí, sé que suena a burda autojustificación y admito que lo era, pero funcionó…
Jalé hacia abajo el slip y, entonces sí, su verga quedó desnuda a centímetros de mis ojos: y digo bien, a centímetros, ya que se le había parado apenas bajarle el pantalón. “A comer”, me dije, y debo decir que, a comparación del inacabable falo del tipo bajito, aquello parecía para mí un juego de niñas y, por mucho que me costara y doliera admitirlo, debía yo reconocer que ya tenía una cierta experiencia al respecto. Es muy loca la mente, pues por un momento me quedé recontando en mi mente cuántas eran las vergas que ya había entrado a mi boca… y me perdí; de lo que sí estaba perfectamente segura era de que nunca había entrado la de Daniel, por lo cual no era difícil imaginar cuánto le debía estar doliendo presenciar escenas como aquella. Yo necesitaba, sí o sí, limpiar mi mente de culpas si quería chupársela bien a ese tipo; no funcionaría si me mantenía pensando en que Daniel estaba allí, al lado mío. Me concentré, por lo tanto, en Floriana y en el hecho de que, en definitiva, Daniel me había sido infiel con ella; sí, sé que suena a burda autojustificación y admito que lo era, pero funcionó…
Acuclillada como estaba, lo aferré por las caderas y le enterré las uñas en las nalgas: ¡Dios! ¡Qué firmes las tenía! Me causó placer y excitación arrancarle un quejido a semejante hombretón y ello me puso a mil; definitivamente, y tal vez simplemente por contraposición, yo no me estaba tomando el asunto del mismo modo que lo había hecho con el tipo bajito. Puedo asegurar que aquí no había repulsión, sino sólo irrefrenables ganas de devorar ese pene erecto… y eso fue lo que hice. Succioné y succioné, mientras él jadeaba y los demás reían o, incluso, alentaban; y en cada movimiento de succión traje a mi mente la imagen de Daniel cogiendo con Flori… Así lo hice hasta que el tipo acabó en mi boca con un aullido gutural que, una vez más, fue festejado ruidosamente por sus compañeros: hasta llegué a temer que, si estaban demasiado enfrascados en observar la escena, perdieran control sobre Daniel y lograra éste liberarse pero, afortunadamente, nada de ello ocurrió. Le tomé toda la leche mientras, apretándole las nalgas, lo traía hacia mí una y otra vez. “Te voy a dejar sin nada adentro”, me decía para mí misma y, en efecto, actué en consecuencia hasta que ya no quedó gota y el tipo fue recuperando su respiración. Tragué todo, por supuesto; ya sé que suena a delirio, pero tenía mejor sabor que la del tipo bajito: quizás fuera sólo parte de la subjetividad ejercida por el inconsciente, pues la diferencia fundamental era que terminaba de mamarle la verga a un tipo a quien, verdaderamente, daban ganas de mamársela. En ese sentido, había que decir que el hombrecillo inmundo había estado acertado al permitirme elegir, pues con ello había introducido en el asunto un elemento muy morboso que contribuía a aumentar mi excitación. Se la había mamado a ese tipo por obligación, sí, pero ello sólo servía para intentar tranquilizar mi conciencia puesto que, en realidad y a fin de cuentas, lo había disfrutado… Y cómo…
Un palmoteo en el aire resonó a mis espaldas; desde la cama, el tipo bajito estaba aplaudiendo:
“¡Fantástico! ¡Hermoso! – repetía una y otra vez a viva voz -. ¡Ya la tengo parada nuevamente, jaja”
Claro: ése había sido siempre su objetivo. Por lógica, lo siguiente sería llamarme a su lado para mamársela nuevamente, o bien ser penetrada por alguna otra entrada.
“Venga conmigo, hermosa” – me dijo el tipejo, en falso tono de invitación; persistía además en no llamarme por mi nombre y, de hecho, jamás lo preguntó. Y si lo había oído durante el revuelo en el salón principal del hotel, estaba claro que lo ignoró o, sencillamente, no se preocupó en retenerlo: ello sólo contribuía a hacerme sentir aun más como una cosa.
Con cierta nostalgia, le eché un último vistazo a la verga que acababa de mamar y me giré hacia la cama: el asqueroso sujeto no se hallaba ya acostado sobre la misma sino totalmente desnudo y de rodillas sobre la cabecera; su miembro, por supuesto, absolutamente erecto.
“Colóquese por delante de mí, hermosa” – me ordenó.
Le faltó decir “a cuatro patas” pero eso era algo que se caía de maduro. Me trepé nuevamente a la cama y, gateando sobre la misma, me ubiqué en la postura que él reclamaba y dándole la espalda. Una vez que lo hice, él simplemente soltó uno a uno los portaligas, me acarició durante un momento y después me bajó la tanga sin más miramiento. Lo que siguió, por supuesto, fue cogerme; de eso yo no tenía ninguna duda y, en todo caso, la única incógnita posible pasaba por saber si me penetraría por la vagina o analmente. Fue la primera de ambas, por fortuna.
Antes dije que el tipo parecía un cerdo y puedo aseverar que me montó como tal; el único lubricante que utilizó fue su propia saliva, así que no necesito describir el dolor que sentí al ser taladrada por semejante miembro; juro que hasta llegué a temer por mi bebé de tan profundo y potente que me entraba: y a la vez, rogaba que no se le fuera a dar luego por dármela por el culo.
“¡Sole!” – gritó Daniel de pronto, en un súbito arrebato de alguna resistencia.
 Maquinalmente, y con mi mejilla apoyada contra la cama, le miré: ahora él forcejeaba nuevamente para librarse de sus captores, pero demás está decir que los tipos lo tenían perfectamente inmovilizado y, de hecho, se reían de sus absurdos esfuerzos.
Maquinalmente, y con mi mejilla apoyada contra la cama, le miré: ahora él forcejeaba nuevamente para librarse de sus captores, pero demás está decir que los tipos lo tenían perfectamente inmovilizado y, de hecho, se reían de sus absurdos esfuerzos.
“¡Chist! ¡Silencio! – le recriminó el hombre bajito sin dejar de cogerme ni por un instante -. Usted se calla y sólo mira…”
“¡Sole, por favor! – aullaba desesperado Daniel, ignorando la advertencia -. No… me hagas esto: no se lo permitas… ¡Te lo ruego! ¡Te pido, por favor, que… te acuerdes de tantos hermosos momentos que hemos vivido siendo novios! ¿Te acordás de aquel primer fin de semana en Gesell? ¿O de cuándo traté de enseñarte a manejar y chocamos? Y, sin embargo, todo eso era, para nosotros, una anécdota graciosa… Sole, te lo ruego, pensá en todo eso: hacé memoria; todo está allí… No murió…”
En contra de mi voluntad, los recuerdos acudían a mi mente e, incluso, creo que esbocé una levísima sonrisa al recordar lo del auto, cuando se nos cruzó un cerdo suelto y, en lugar de tocar el freno, me abataté y giré el volante. Pero mientras mi cabeza se devanaba en recordar y algún atisbo de felicidad parecía surgir del pasado, la verga formidable de ese tipejo no hacía más que traerme de vuelta al presente una y otra vez, sacudiéndome y llevándome adelante y atrás como si yo fuera un estropajo; tanto fue así que cerré los ojos y, de pronto, allí donde hasta segundos antes veía un cerdo cruzándose en la carretera, ahora resultaba que el cerdo lo tenía detrás… y me cogía… y me cogía… y me cogía. La lucha interior, una vez más, terminó con la derrota de Soledad pues, simplemente, giré mi cabeza hacia el otro lado y apoyé sobre la cama la mejilla contraria para no tener que ver a Daniel.
Y el tipo me acabó; tardó algo más de lo que yo hubiera deseado porque, claro, hacía muy poco que lo había hecho en mi boca, pero el semen llegó y me invadió. No puedo decir cuánto agradecí el momento en que retiró su verga…
“Te dije que te callaras y sólo miraras” – le oí reprochar, en obvia alusión a mi esposo; el tono era de fastidio.
Se sentó sobre el borde de la cama mirando fijamente a Daniel y yo me giré hasta apoyarme sobre un codo. El asqueroso sujeto hizo una seña a los hombres de seguridad.
“Llévenlo al jacuzzi – espetó -. Lávenle el culo para que aprenda”
Se me contrajo el pecho ante tanta perversión. Los cuatro roperos llevaron a Daniel prácticamente en vilo y, pasando por delante de la cama, se dirigieron hacia el jacuzzi, el cual se hallaba sobre el flanco opuesto de la habitación. Daniel, desde luego, seguía aún con el pantalón y el bóxer en las rodillas y, por lo tanto, con su pitulín colgando. Uno de los hombres accionó los comandos de tal modo que el agua comenzó a correr. En cuanto al hombre bajito, se había ya bajado de la cama y caminaba hacia el lugar con un aire que, por alguna razón, se me antojó casi mafioso.
“Tu esposa es una hembra fantástica – dijo, en tono sereno – y, como tal, sólo merece ser cogida por hombres de verdad, no por putos a los que apenas les cuelga una mierdita por entre las piernas”
Ya sé que para esa altura debía estar curada de espanto, pero yo no podía creer lo que estaba viendo y oyendo: el lenguaje era soez y denigrante; dolía imaginar el estar en los oídos de Daniel y tener que oír todo eso. Uno de los roperos de seguridad, el calvo moreno al cual yo se la había mamado, tanteó el agua hasta comprobar que estaba a punto; parecían ser la patota de algún mafioso a punto de llevar a cabo una “vendetta” y, de no haber mediado el anuncio del tipejo acerca de lavarle el culo a Daniel, cualquiera podía pensar que estaban en plan de ahogarlo.
“Ya está lista” – anunció el hombretón con la mano aún en el agua.
“Bien, empiecen entonces, pero… aguarden un momento – se detuvo y se giró para mirarme -; te quiero aquí, junto a tu marido: quiero que veas lo que van a hacerle”
Su morbo parecía no tener límites y, al parecer, quería someter a Daniel a una última humillación antes de dejarlo ir: que su propia esposa viera cómo cuatro tipos fornidos le lavaban la cola a manaza limpia. Haciendo caso al requerimiento, me bajé de la cama y caminé hasta quedar de pie junto al jacuzzi mientras tres de los cuatro tipos tenían ahora a Daniel doblado sobre su propio vientre para hacerle exponer su cola. El primero en depositar su mano sobre la misma fue, precisamente, el moreno calvo; trazó círculos con su mano húmeda por todo el traste de Daniel y, luego, lo enjabonó. Casi como si se hubiese tratado de alguna tarea previamente consignada y ya organizada, le siguió otro, y luego otro… y otro, mientras Daniel se retorcía inútilmente para tratar de esquivar el contacto, pues cada vez que alguno de ellos le enjugaba el culo, los otros tres lo sostenían. El tipejo caminó junto al particular grupo y se ubicó sobre un costado; se inclinó (sin que le hiciera falta demasiado) como para escudriñar por debajo del cuerpo doblado de Daniel y, apenas lo hizo, sonrió con satisfacción y me hizo seña de que me acercara con un movimiento de su dedo índice. Yo no sabía realmente a qué iba el asunto y lo que sí podía decir era que constituía una experiencia casi traumática el ver a mi esposo ser degradado de esa manera; pero siempre parecía haber algo más y esta vez no fue la excepción. Cuando llegué junto al hombrecillo, éste me indicó con su dedo índice en dirección a la entrepierna de Daniel y, al doblarme para poder mirar donde él señalaba, me encontré con que el pitulín de mi marido estaba… erecto.
“Es lo que pasa siempre con los putos – dictaminó el hombrecillo, como haciendo gala de ojo clínico -; se les para cuando les acarician o les lavan la cola. Sólo quería que vieras qué tan poco hombre es tu marido”
Daniel, ya vencida toda resistencia, comenzó a sollozar y yo pedí internamente que aquel suplicio terminase de una vez, tanto para él como para mí, pues en verdad dolía en el alma verle humillado tan cruelmente. Yo ignoraba y sigo ignorando si el dictamen de ese tipejo era verdadero pero, para esa altura, poco importaba… Daniel lloraba y se sentía poco hombre, con lo cual ese cerdo conseguía su objetivo. Luego dio por terminado el espectáculo y les ordenó a los cuatro tipos que, ahora sí, lo sacaran del hotel de una vez por todas, así que éstos le acomodaron la ropa y se lo llevaron nuevamente a la rastra. Al momento de salir, Daniel giró levemente la cabeza para mirarme y su rostro era sólo derrota y angustia…
Después, el tipejo me despidió con un beso en la cola que sólo me produjo más asco y ni siquiera se tomó la delicadeza de acompañarme en mi regreso al salón principal sino que, directamente, me dijo que me marchara y se quedó vistiéndose para hacerlo lo propio luego, supuse. Me acomodé la ropa y salí de allí, casi a la carrera, en busca del ascensor.
Al llegar al stand, me encontré con que Evelyn estaba hablando por su teléfono celular:
“Sí, Ro, no te das una idea: ¡qué tipo asqueroso! – decía -: el imbécil se me acercó y pretendió tener sexo conmigo. ¿Quién se piensa que soy? ¡Obvio que le crucé la cara de un cachetazo!”
Hablaba con su amiga, desde luego; yo no sabía a quién hacía referencia la conversación pero, al parecer, lo ocurrido conmigo había sentado precedente y algún otro se le había arrimado a Evelyn con idéntico objetivo. La diferencia era que, a juzgar por lo que ésta contaba al teléfono, le había estampado una bofetada. No tenía yo forma, por supuesto, de saber si lo que narraba era cierto; no porque Evelyn tuviera tendencia a mentir sino porque no era nada loco que estuviera fabulando o exagerando una historia al habla con su amiga sólo por el hecho de que yo estaba allí, escuchando. Y como siempre lo hacía, ella quería marcar diferencias conmigo: quería mostrarme todo el tiempo que era digna, altiva, soberbia; lo peor de todo era que yo debía admitir que todo eso era cierto… Y, aunque pueda sonar increíble, yo, en algún punto, la admiraba, pues ella era lo que yo no podría ser nunca…
CONTINUARÁ