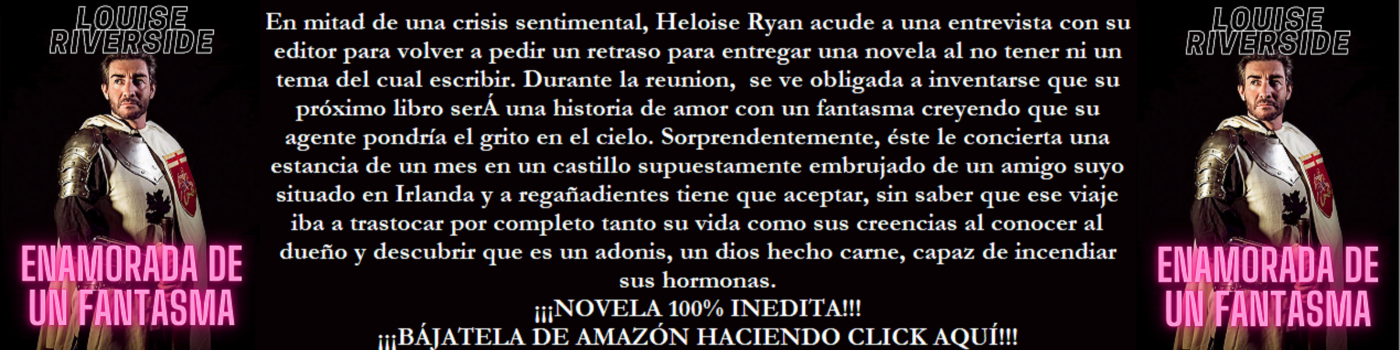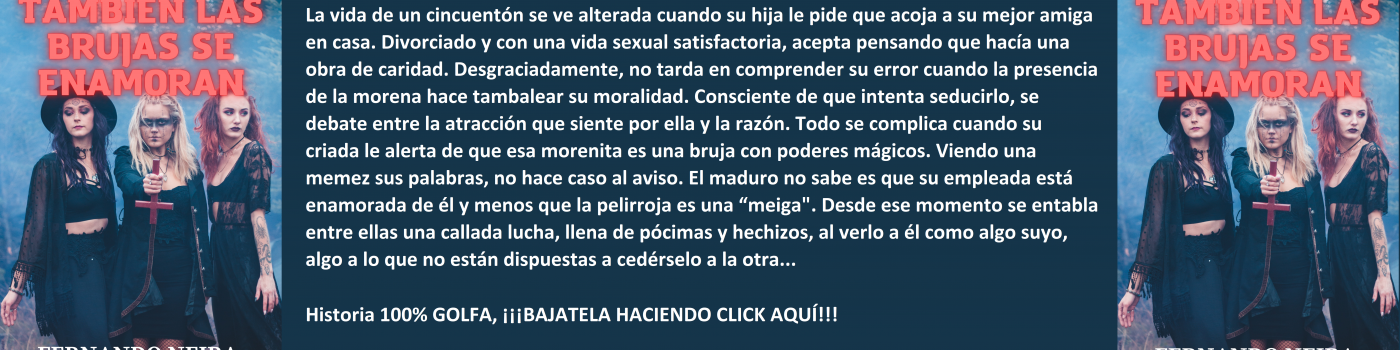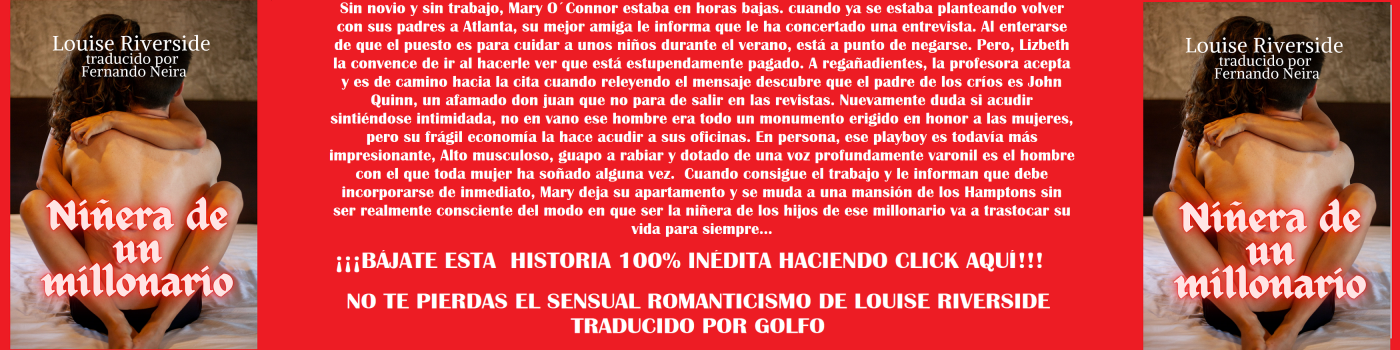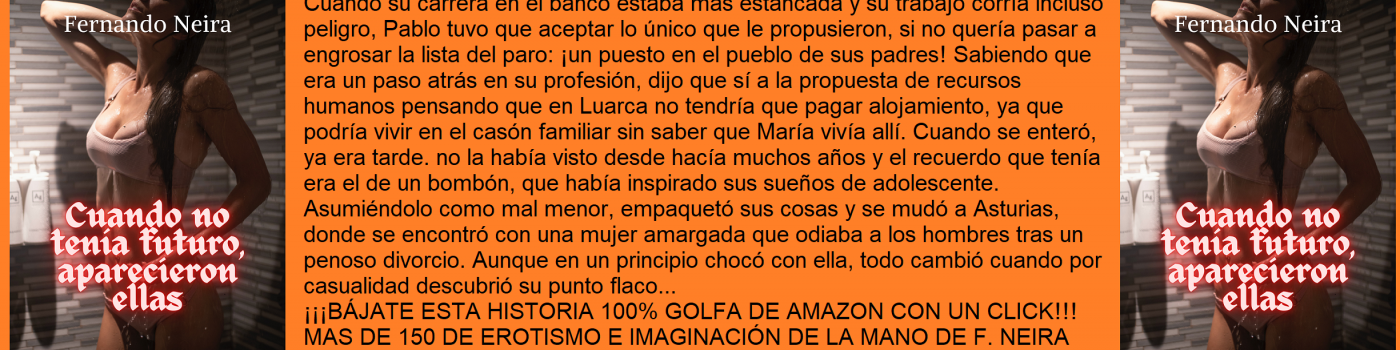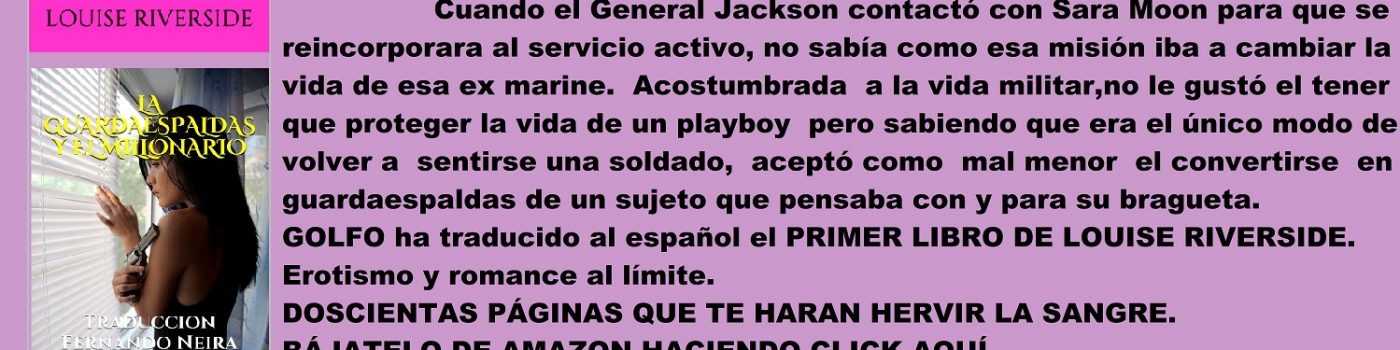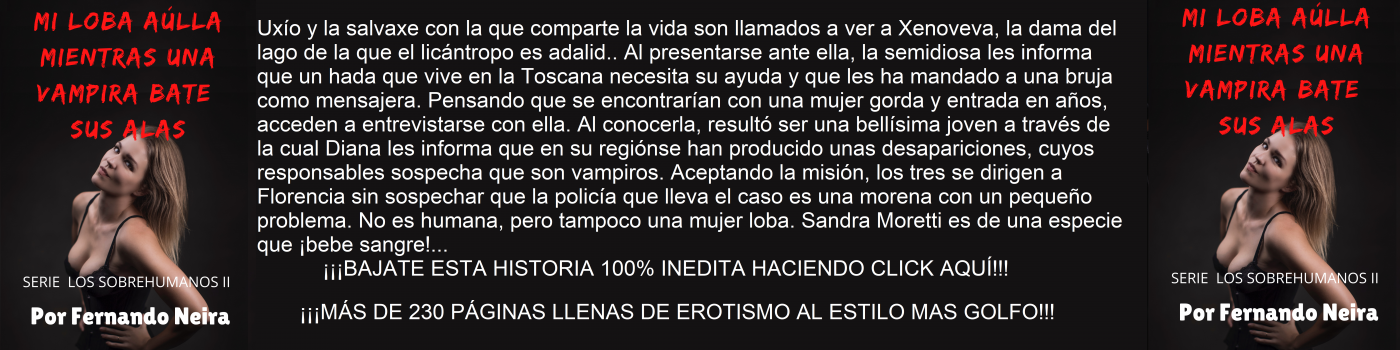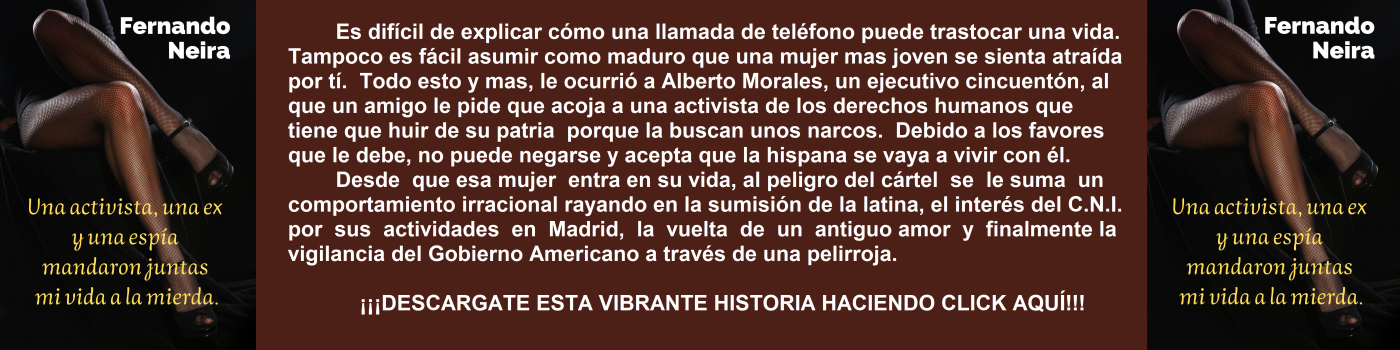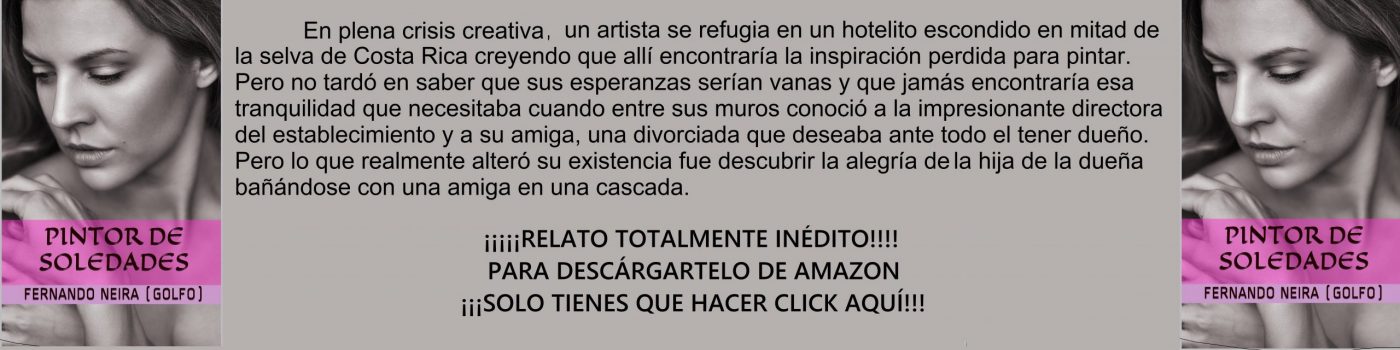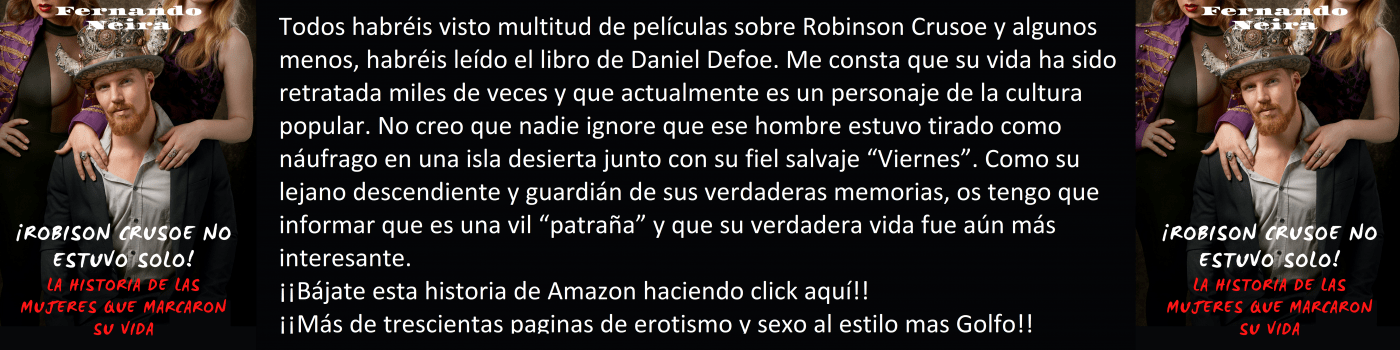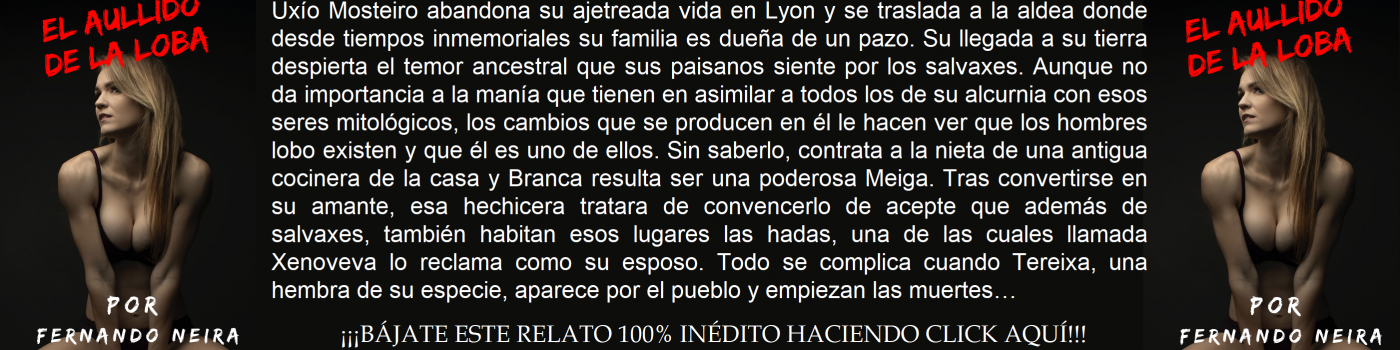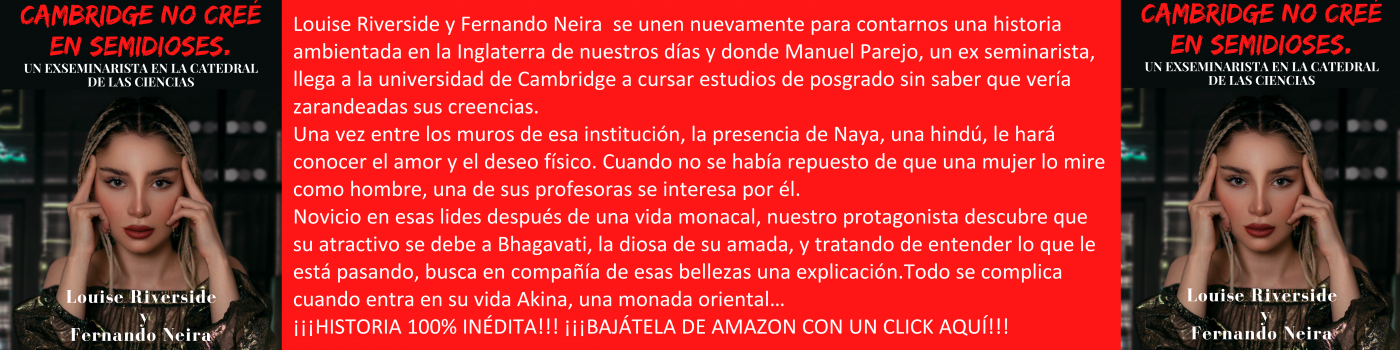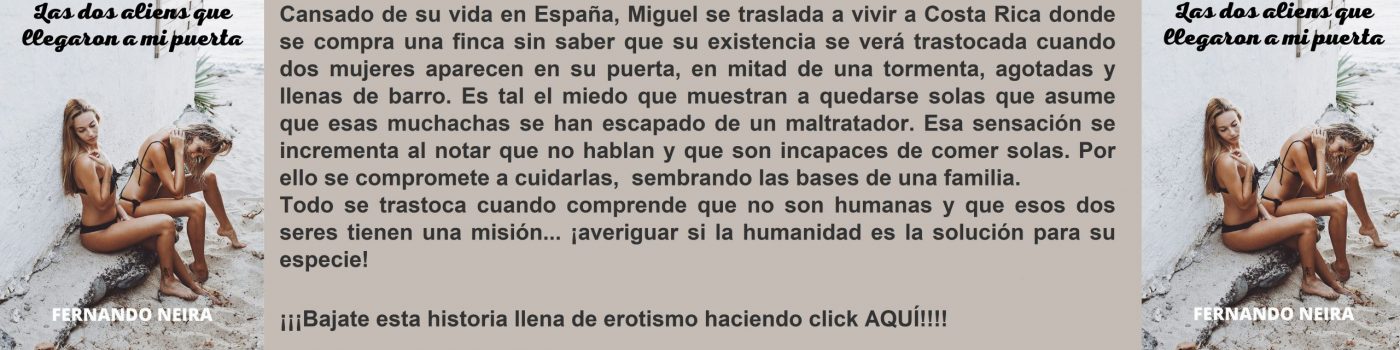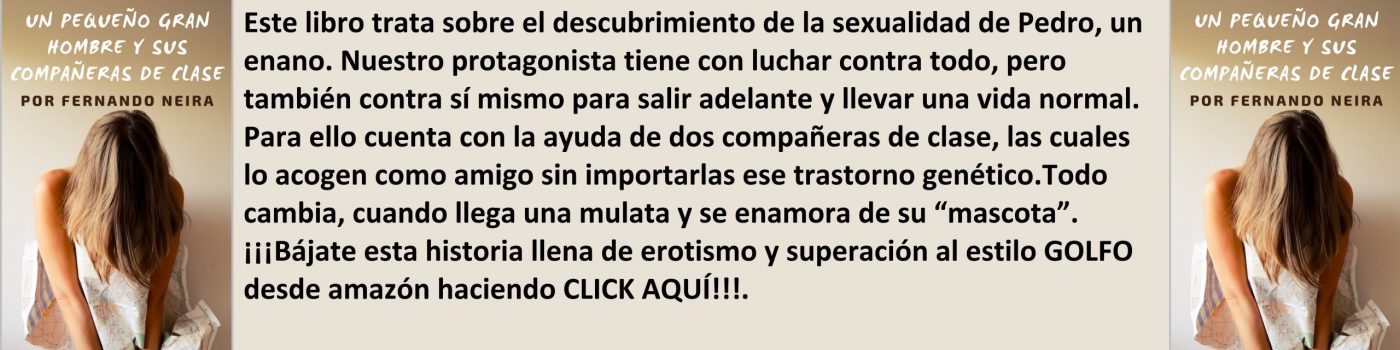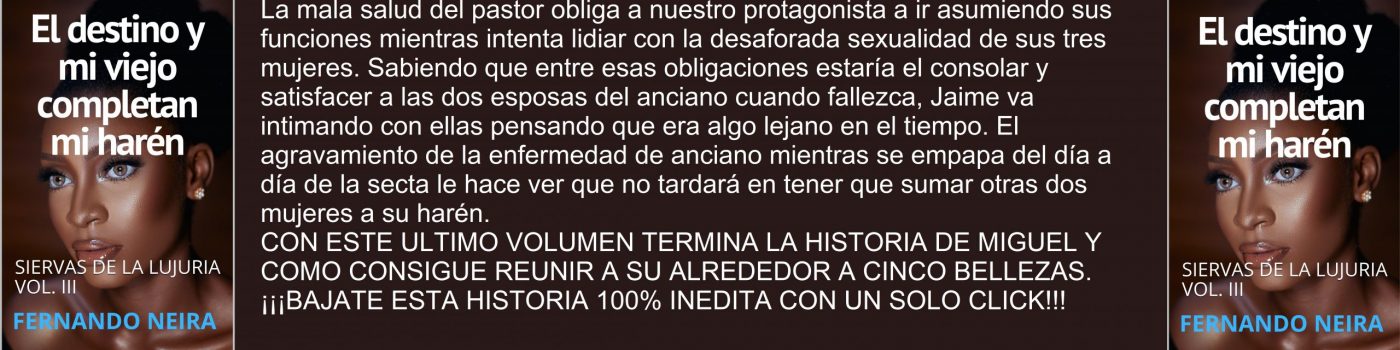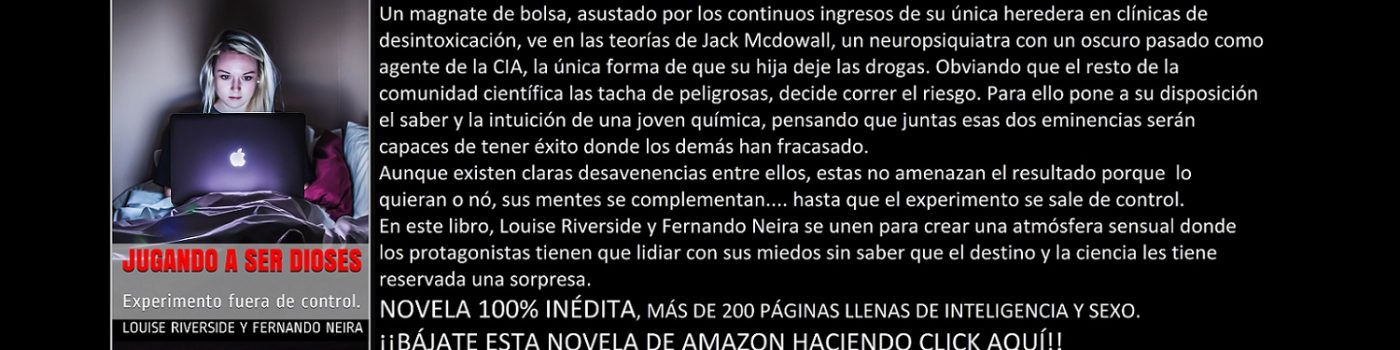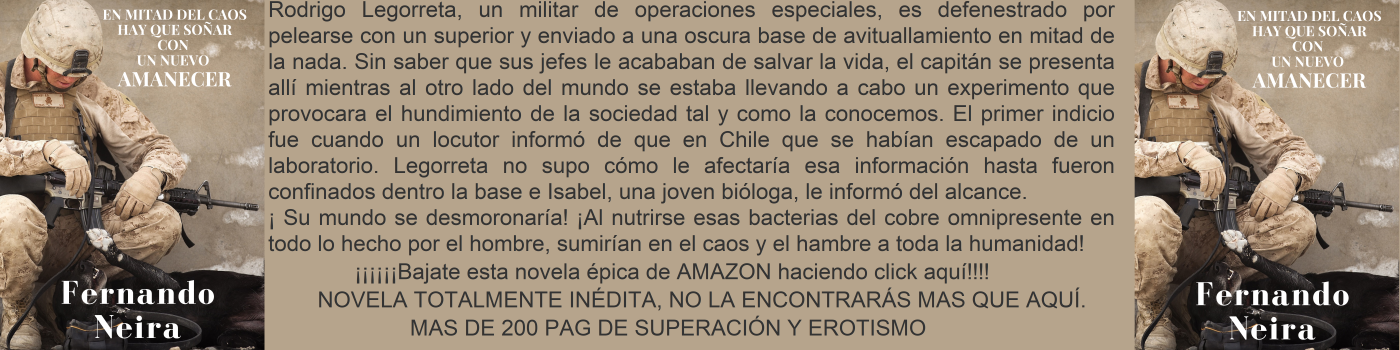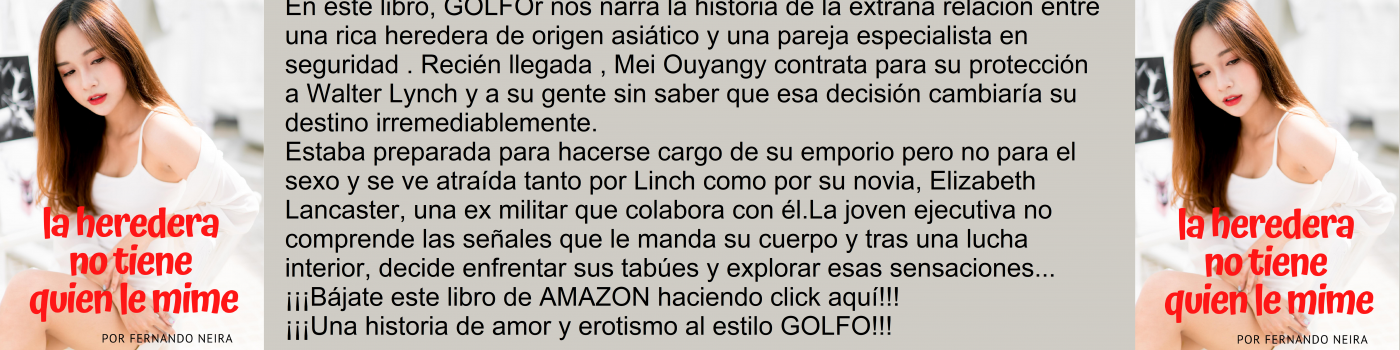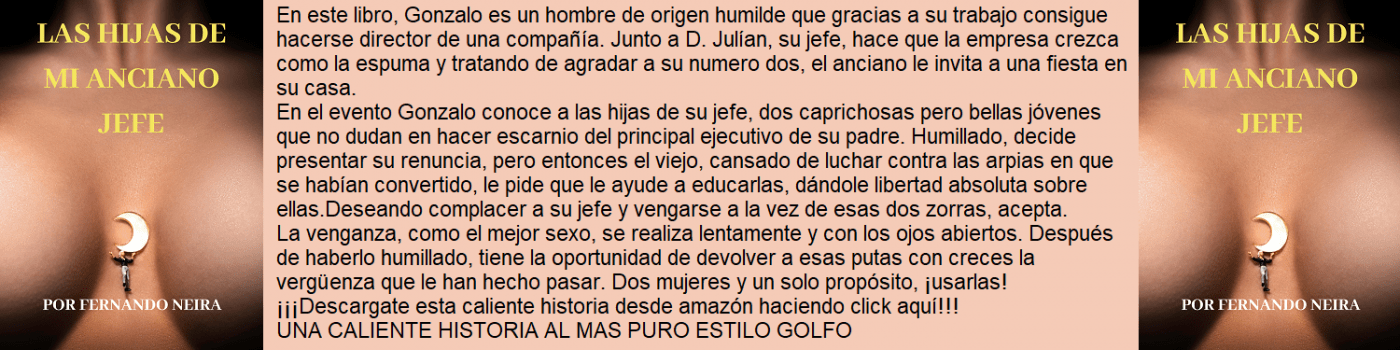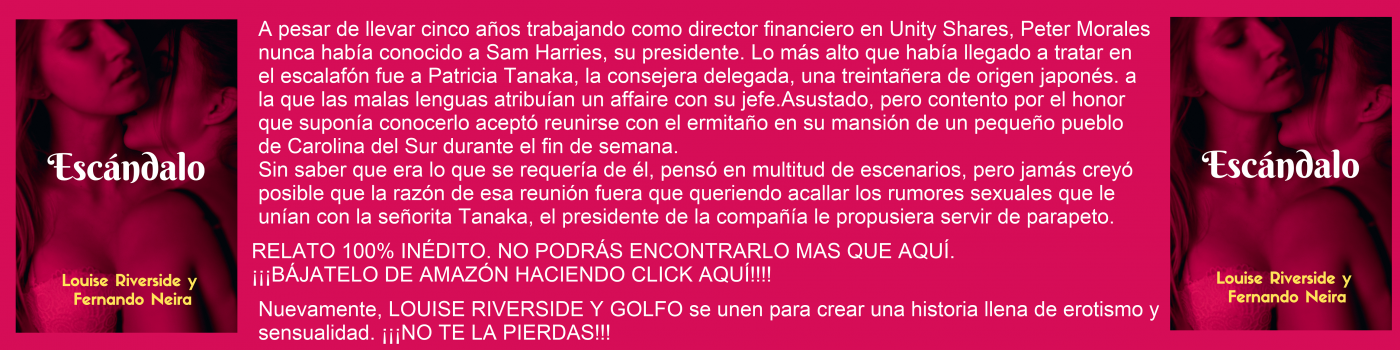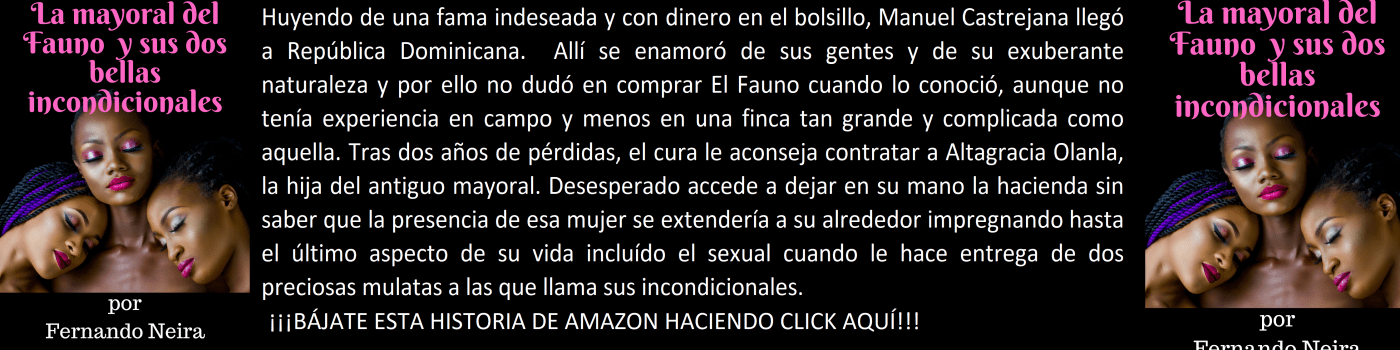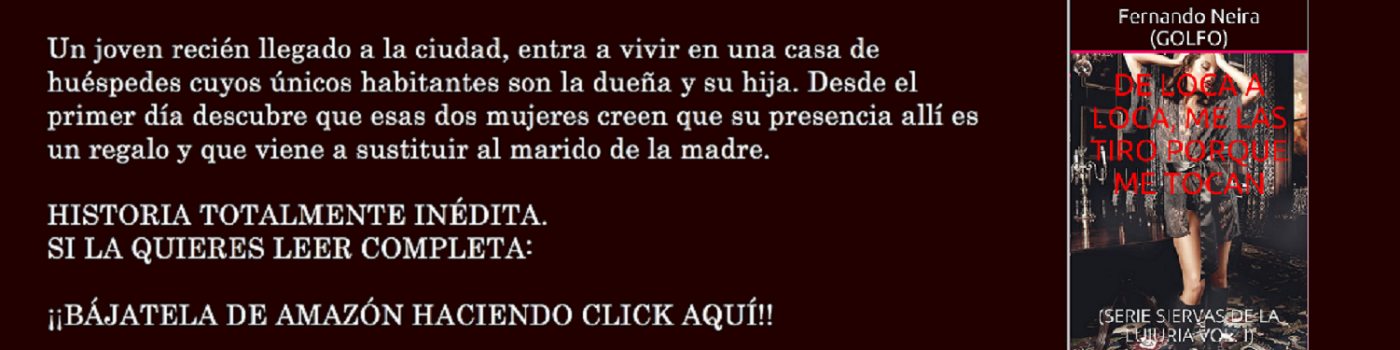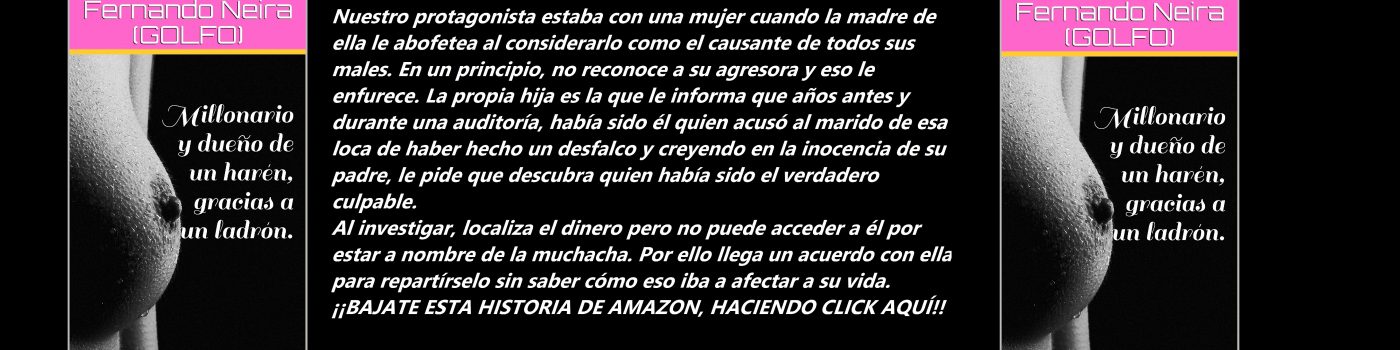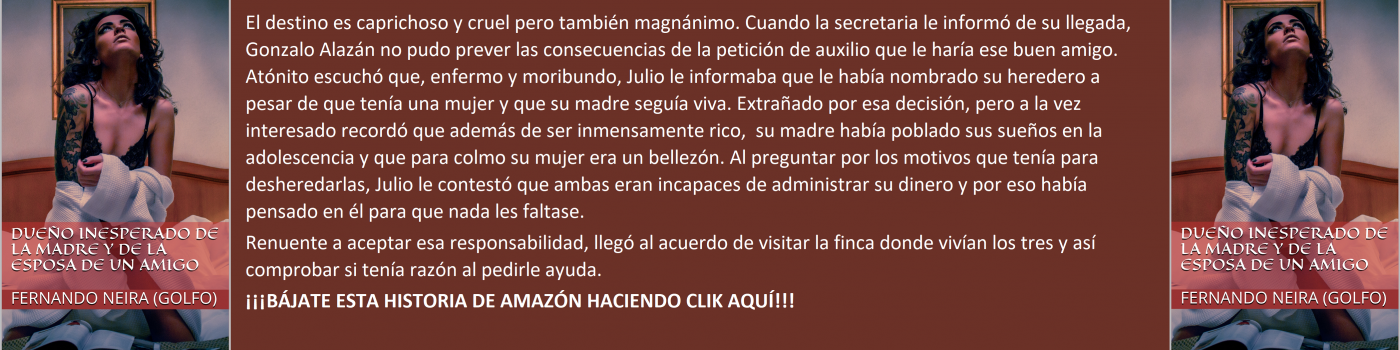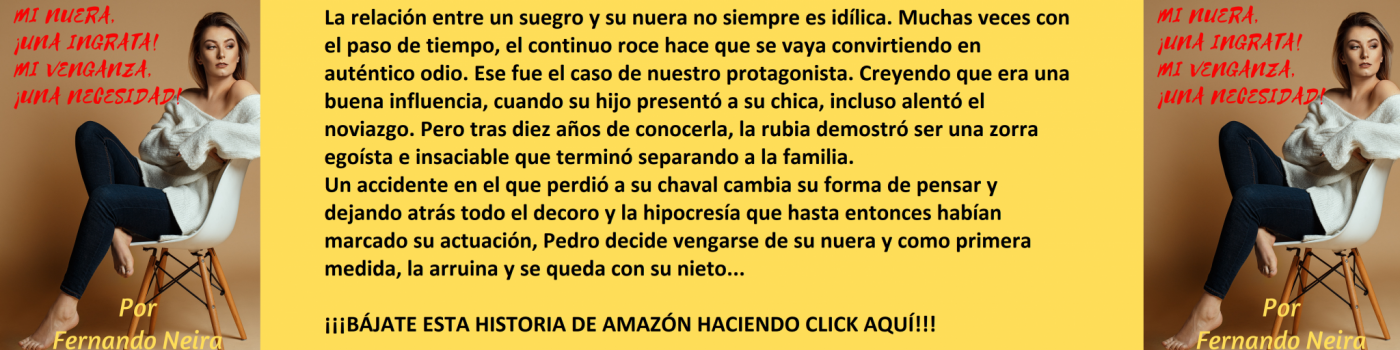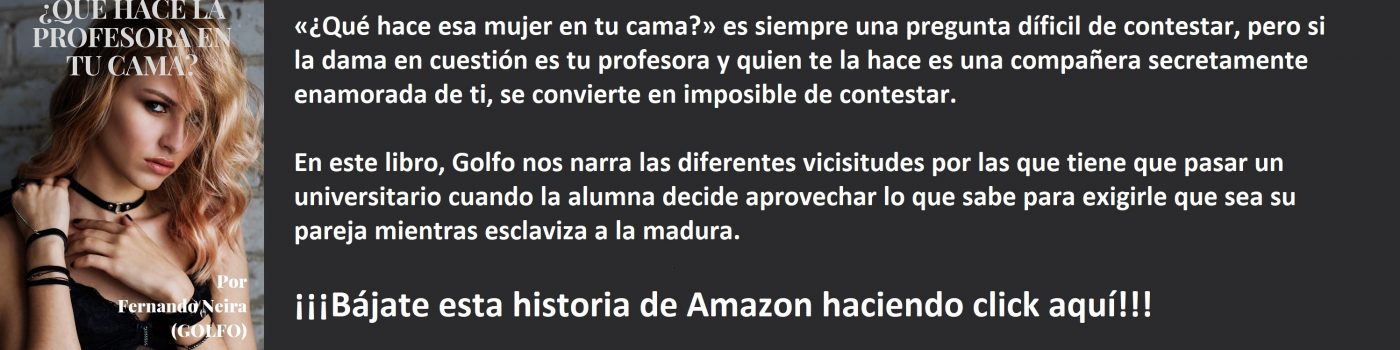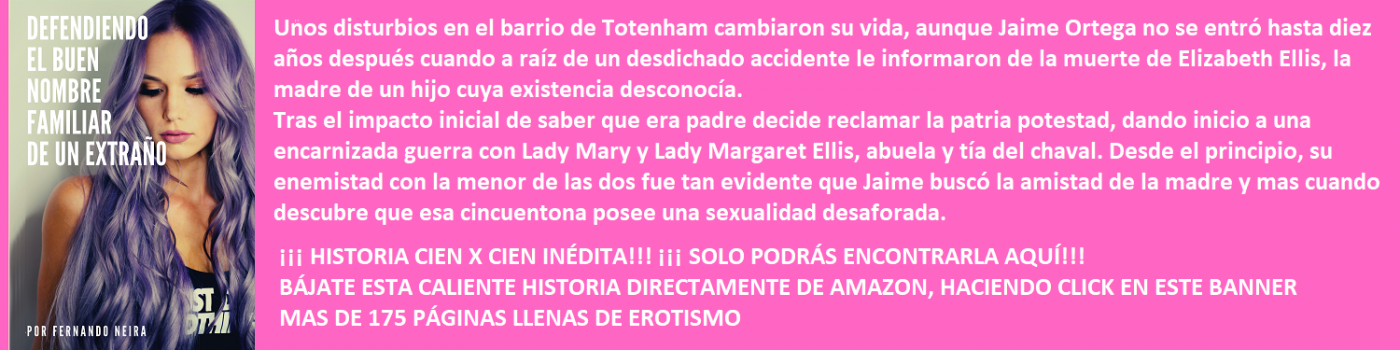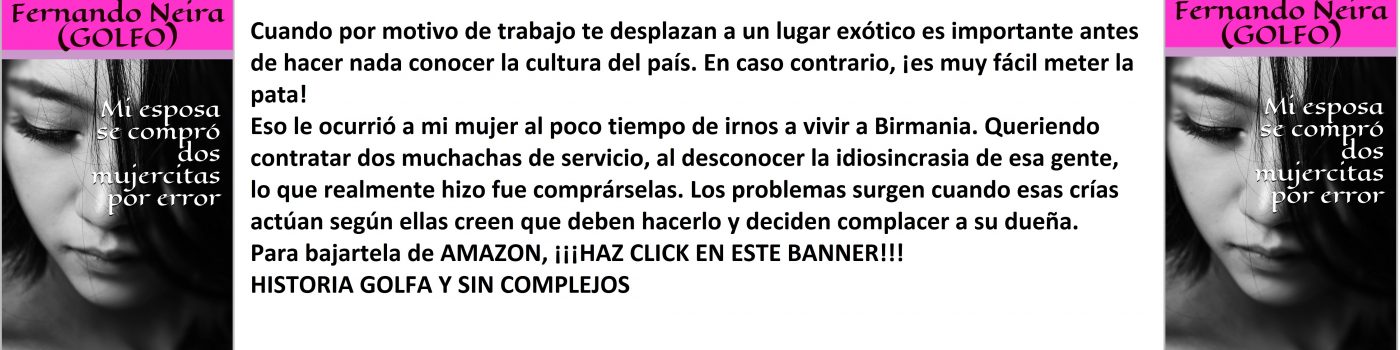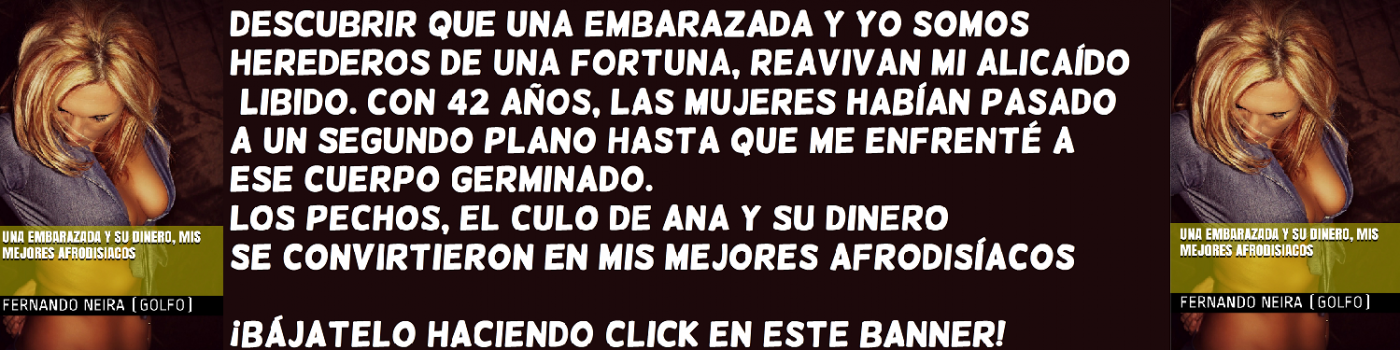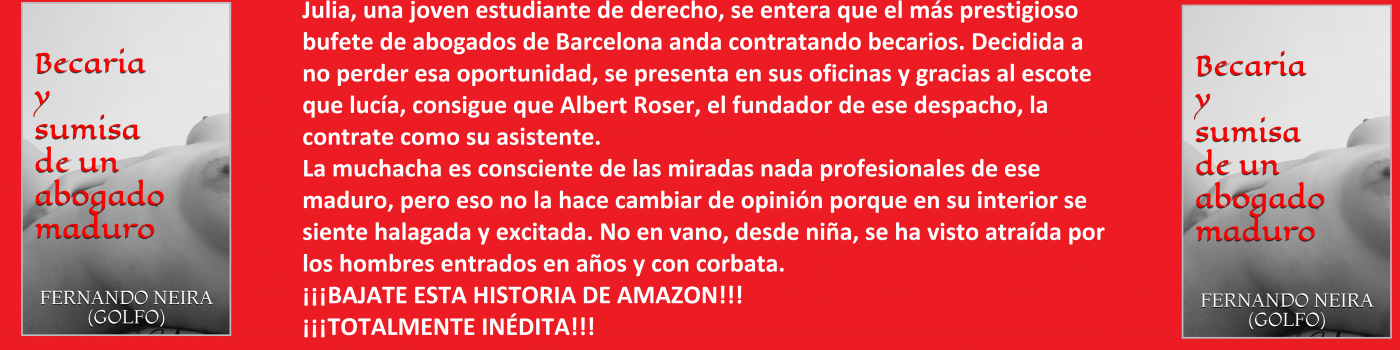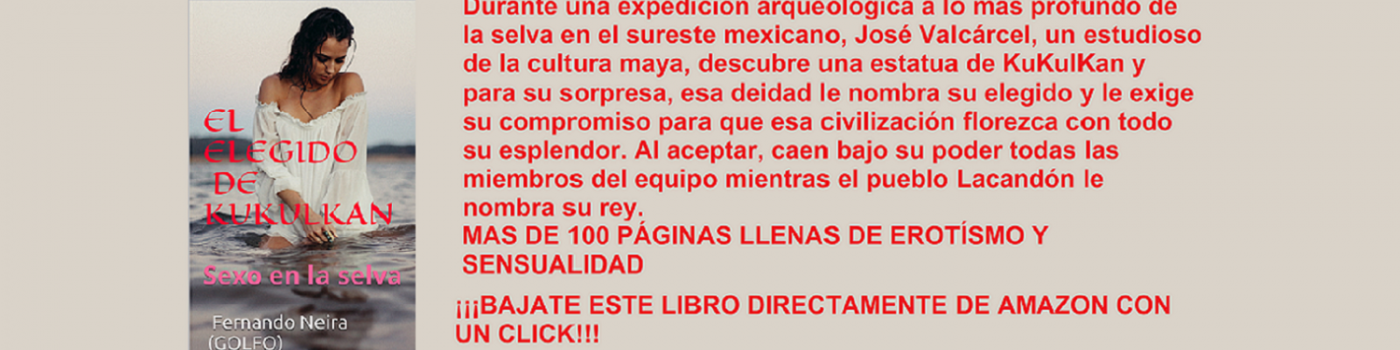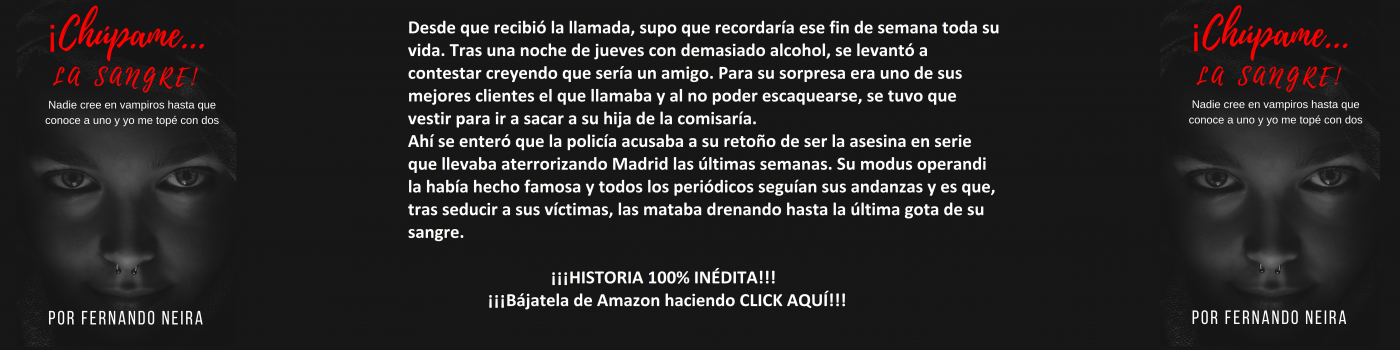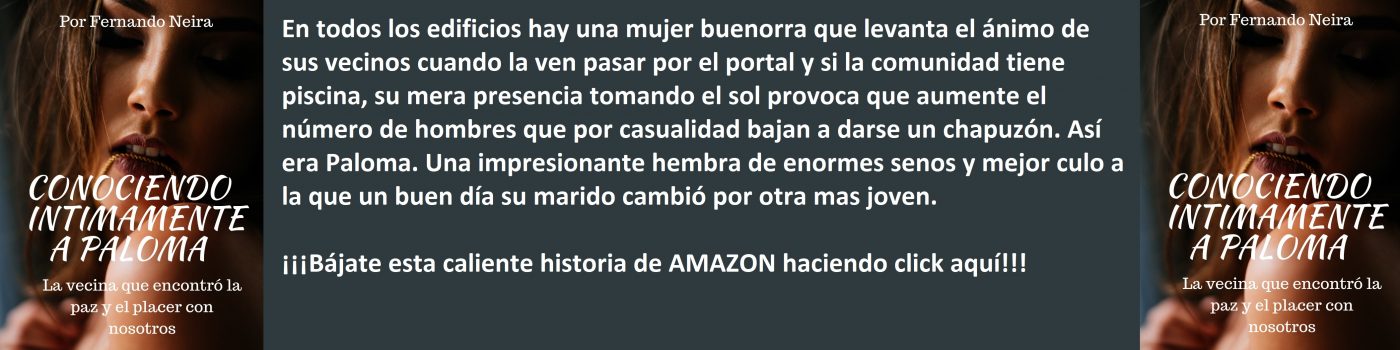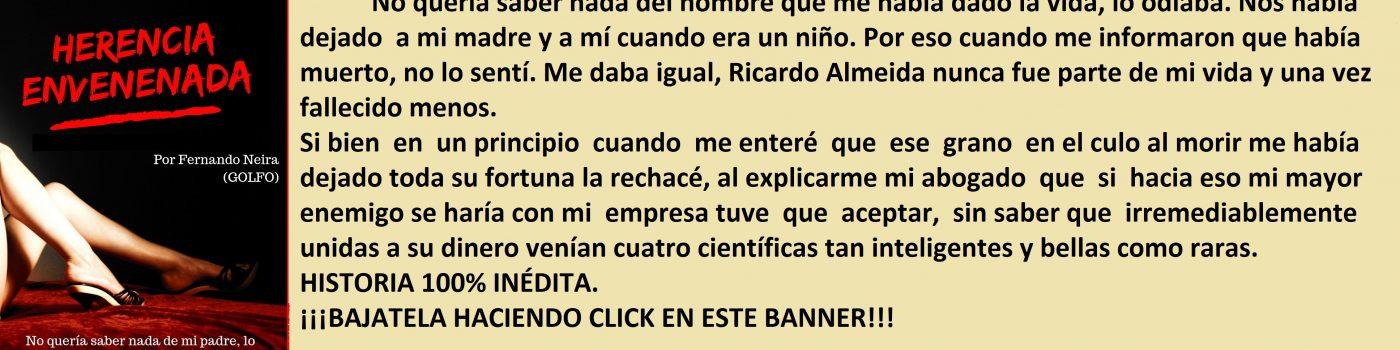He escrito una guía de personajes de Destructo III para quien le interese (Link).
I. Año 1368
El viento ululaba entre los jinetes de la extensa fila del ejército mongol, levantando una fina niebla de arena que obligaba a los hombres escupir constantemente. Avanzaban con pesadumbre, asados bajo el sol y cansados; desde la altura todo el ejército lucía como una gigantesca serpiente oscura que se deslizaba lentamente por el desierto persa.
 Al frente, el Orlok Kadan, harto de las moscas que lo atormentaban, montaba con el ceño fruncido; tanto él como sus soldados estaban más bien acostumbrados a las frías estepas rusas y, además, el sol sobre sus cabezas parecía provenir del ardiente infierno del que le solían hablar los cristianos.
Al frente, el Orlok Kadan, harto de las moscas que lo atormentaban, montaba con el ceño fruncido; tanto él como sus soldados estaban más bien acostumbrados a las frías estepas rusas y, además, el sol sobre sus cabezas parecía provenir del ardiente infierno del que le solían hablar los cristianos.
El Orlok deseaba fervientemente ser parte de los preparativos para aplacar la insurrección de los rusos en Moscú, pero él había perdido su oportunidad al fracasar en su intento de someter el reino de Nóvgorod. A su vuelta, el Kan de la Horda de Oro le ofreció otros diez mil soldados, pero su nueva misión le parecía más bien un castigo debido a la humillante derrota: ahora, debía cruzar medio mundo para sosegar la rebelión en el reino de Xin.
Levantó la mano para detener la cabalgaba. Detrás, sus hombres se detuvieron viéndolo desmontar desganadamente. Se fijó en el suelo y miró al beduino que, tumbado y atado de manos a la grupa de su montura, parecía más bien un cadáver. Su túnica estaba hecha jirones, revelando las raspaduras sangrientas en su cuerpo. El Orlok sonrió cuando lo vio respirar débilmente.
Se inclinó hacia él.
—Me sorprendes. Creía que ya estarías muerto.
El beduino lo miró con los ojos entornados, cansados, e intentó responder algo, incluso un simple gimoteo, pero le dolía hasta respirar. El Orlok lo comprendió y le mostró un odre. Lo agitó, dejando saltar gotas de agua que al beduino le parecían, en ese momento, más valiosas que el oro.
—Vuelve a exigirme monedas por información —amenazó el Orlok—. Y viajarás así hasta que el sol se ponga.
Yusuf intentó tragar saliva, pero era imposible. Cuán arrepentido estaba de haber intentado negociar con ese salvaje mariscal mongol. Cuando lo vio acampar con su ejército, en las afueras de Bujará, pensó que se haría rico vendiéndole la información que poseía. Aspiró aire y aunó fuerzas para rogarle por su vida.
—Os lo diré todo… ¡Os lo diré todo!
—Bien. Habla sobre el ruso.
—¡Sí…! ¡Sí! ¡El ruso! Es custodio de dos hombres del reino de Koryo. Planean atravesar el “Techo del Mundo” para entrar a Xin. Solo es posible yendo por Kabul, si queréis capturarlos, debéis ir allí. Es todo lo que sé, por el Honorable.
El Orlok asintió. Iba a enviar un escuadrón de diez jinetes para encargarse de él. Su Kan lo aprobaría si volviera con la cabeza de un guerrero ruso atada a la grupa de su caballo. Su misión no era despachar un simple soldado, por más placentero que le pareciera la idea.
—¿Cómo es él?
—De barba y cabellera dorada, mi señor… ¡Ah! Viene del reino de Nóvgorod. ¡Mi-jaíl! ¡Responde al nombre de Mi-jaíl! Es todo lo que sé, por favor, perdóneme la vida…
El mongol sintió un ligero mareo y casi cayó al oírlo. Apretó los puños hasta el punto de casi reventar el odre.
—¿Mi-jaíl?
 Se repuso abruptamente, fijándose en uno de sus generales que los observaba desde su montura. También se removió inquieto al oír ese nombre; ambos habían estado durante la batalla en Nóvgorod, sobre el congelado Río Volga. Cómo olvidar ese nombre que los rusos corearon aquella noche nada más terminada la contienda.
Se repuso abruptamente, fijándose en uno de sus generales que los observaba desde su montura. También se removió inquieto al oír ese nombre; ambos habían estado durante la batalla en Nóvgorod, sobre el congelado Río Volga. Cómo olvidar ese nombre que los rusos corearon aquella noche nada más terminada la contienda.
—Mi señor —dijo el escéptico general—. Un ruso de cabellera dorada y de nombre Mijaíl. Sé lo que piensa, pero debo decirle que eso es la mitad de Rusia.
—Puede. Pero es de Nóvgorod.
—¿Cuáles son las probabilidades de que sea él? Mi señor, con todo respeto, la batalla de Nóvgorod ya se ha robado demasiadas noches. Dejémoslo ir de una vez. Miremos hacia el reino de Xin.
El Orlok escupió al suelo. Aún tenía viva la experiencia de volver derrotado, de caminar a través de las gers mongolas aguantando las miradas e insultos de su pueblo. Desenvainó su sable y apuntó al aterrorizado beduino.
—Sencillo decirlo. La culpa de aquella derrota recayó completa sobre mí. Hasta hoy día me preguntaba por qué el Dios Tengri decidió dejarme con vida. La respuesta la tengo aquí.
—Puedo comprenderlo, Orlok, pero no podemos poner a cabalgar a diez mil hombres hasta Kabul solo para cazar a un ruso.
—No es necesario que sigáis mi ritmo. Montad un campamento. Para cuando lleguéis a Kabul, ya tendré su cabeza atada a la grupa de mi caballo.
El general se rascó la frente, incómodo. ¿Cómo iba a permitir que el hombre de mayor rango de su ejército les abandonara? Pero no tuvo más opción que asentir a la idea; no era plan de contrariarle a un hombre como él.
—Ve, Orlok. Si no sé nada de ti al llegar a Kabul, asumiré el mando del ejército.
Con renovadas fuerzas, el mongol lanzó el odre al beduino.
—Bebe. Te lo has ganado. Que el chamán le cure las heridas. Dadle un buen caballo, lo va a necesitar.
—¡A… Alabado sea Alá!
Yusuf se lanzó sobre el odre con las manos temblorosas. Dolía solo moverse. ¡Pensar que estaba convencido de que esos salvajes de la Horda de Oro lo matarían! De rodillas, bebió y bebió sin percatarse de que la gigantesca sombra del mariscal mongol se agrandaba sobre él. El beduino se sintió sobrecogido cuando percibió su fiera mirada; el Orlok era un hombre intimidante.
—Guíame hasta Kabul, beduino. Reza a tu dios para que el ruso esté allí.
II. Año 2.332
Los dos soles del Inframundo parecían tocarse en el horizonte, una peculiaridad de su órbita, arrojando su distintivo brillo sobre el desierto de Flegetonte. La aparente quietud fue poco a poco diluyéndose a cambio de incontables rugidos que parecían aproximarse; Pólux salió de la cueva donde se había escondido y echó una mirada hacia la planicie; se estremeció al ver a ese innumerable ejército de espectros, una mancha negruzca debido a la distancia, que se dispersaba para todas las direcciones. Se desplegaban por el desierto rojo como hormigas enloquecidas, destrozando todas las pirámides de huesos que encontraran a su paso. Y, en cielo, otros miles surcaban como murciélagos enrabiados.
Volvió adentro y se sentó sobre una roca frente a Curasán, quien seguía cabizbajo y absorto tras todo lo vivido; al joven ángel le costaba digerir la dura realidad de que su compañero Próxima podría estar muerto. Pólux estaba cansado de intentar hacerlo espabilar, por lo que buscó una flecha dorada guardada en su fajín y se la arrojó hacia las botas.
Curasán vio la flecha repiquetear a sus pies. Era aquella con la que Próxima sesgó la vida de un espectro.
—Puede que Próxima esté muerto —dijo la Potestad—. Eso no significa que nuestra misión haya terminado. Aún tengo que cumplir la mía. ¿Me ayudarás o todavía necesitas tiempo?
El joven ángel miró las palmas de sus manos y luego las cerró con fuerza.
—¿Son ellos los que están berreando allá afuera? No te imaginas cuánto los odio.
Pólux elevó la mano e invocó uno de sus libros. Eligió una hoja en blanco y procedió a escribir.
—Puedo comprenderte, pero trata de no cometer ninguna locura. Sigue siendo una misión de infiltración.
—¿Qué haces? ¿Es otro informe para las Potestades?
Meneó la cabeza.
—Es una carta para Próxima. Lo más lógico es pedirle que vuelva a los Campos Elíseos. Podrían curarle la espalda y recuperarse allí… Su misión de infiltrarse en Flegetonte y asesinar al Segador es imposible, dada las condiciones.
—¿Esperas que esté vivo?
—Es una esperanza que tengo. ¿No éramos acaso los “Ángeles de la Luz”?
Curasán asintió.
—Tienes razón… Lo somos. ¡Tienes razón!
—Música para mis oídos.
—Pero… ¿Por qué pedirle que vuelva? Ya lo has visto con tus propios ojos. Es el mejor arquero del reino. No puedes pedirle que lo deje todo atrás.
Pólux enarcó una ceja.
—A riesgo de que te me decaigas por otro par de horas, debo recordarte que Próxima ha perdido sus alas.
—¡Dioses! ¿Y crees que te hará caso? Ahora mismo, volver a los Campos Elíseos sería una derrota y una vergüenza para él.
—Me causa sonrojo vuestro ridículo ego de guerreros. Si es inteligente sabrá qué le conviene. Le diremos que continuaremos nuestra misión y que vuelva al reino para que le sanen. Es todo.
—¡Somos sus compañeros, Pólux! ¡Lo acepto, fue mi culpa! Pero si uno cae, los otros dos lo levantamos. Hemos venido asumiendo las consecuencias… ¡Mira, no soy bueno con las palabras!
Se hizo silencio en la pequeña cueva. Curasán se tomó de la cabeza. Era frustrante estar discutiendo sobre alguien que podría estar muerto.
—Solo digo —continuó el joven ángel—, que, si él sigue vivo, necesita de nosotros. Si escribes esa carta, Pólux, destruirás al mejor arquero que tenemos. Y lo necesitamos. Con alas o sin ellas.
 Pólux se rascó la barba. Planeaba reñirle de nuevo; él no era un guerrero y aborrecía todo lo que implicaba violencia como método para solucionar los problemas. Aunque no podía negar que Curasán tenía un punto. Próxima les había demostrado ser un arquero excepcional; un genio, a su manera.
Pólux se rascó la barba. Planeaba reñirle de nuevo; él no era un guerrero y aborrecía todo lo que implicaba violencia como método para solucionar los problemas. Aunque no podía negar que Curasán tenía un punto. Próxima les había demostrado ser un arquero excepcional; un genio, a su manera.
—Tienes razón. Eres pésimo con las palabras. Sin embargo, creo seguirte.
La Potestad se levantó y se desperezó. Era momento de salir de aquella cueva. Sin el arquero, la misión principal de asesinar al Segador se volvía a todas luces imposible, por lo que era momento de ejecutar el plan de contingencia. La capital Flegetonte perdió importancia; ahora, adquiría importancia la ciudad de Cocitos, el reino donde las almas de los muertos pasaban fugazmente antes de ir al desconocido “más allá”.
—Vámonos, Ángel de la Luz. Necesito que seas mi escudo.
—Lo seré. Pero, ¿y la carta?
Pólux arrancó la hoja en blanco y la enrolló en la flecha dorada. Tenía la esperanza de que, si Próxima estaba vivo, la invocaría en algún momento. Así, vería la carta. Era la única opción que les quedaba para comunicarse.
—Confía en mí. Yo, amigo mío, soy bueno con las palabras.
La capital Flegetonte se había convertido, repentinamente, en una ciudad fantasma; una incómoda quietud reinaba en sus, ahora, purpúreas y abandonadas calles pues no había guerrero que resistiera a la tentación de participar en una cacería de ángeles. Bien lo sabía la ninfa Mimosa que, cargando a su desmayada amiga Canopus sobre sus hombros, caminaba con pasos apurados en dirección a uno de los “Templos de Placer”.
Sus descalzos pies sufrían al paso por el empedrado y las piernas acusaron un fuerte desgaste cuando subió por los grandes escalones del templo. Deseaba calzar unas botas, pero en sus condiciones como esclavas eran afortunadas de llevar al menos túnicas.
Notó que su amiga emitió un pequeño gemido.
—¡Canopus! ¿Ya despertaste? Me ayudaría que caminaras por tu cuenta.
—Mimosa —dijo con voz débil—. Nuestro… amo…
—Por los dioses, ¡qué patética suenas!
Con el ceño fruncido decidió seguir cargándola hasta la entrada al templo, una gigantesca puerta de roble con diseño de arco. Estaba medio abierta y ladeó el cuerpo para entrar; se adentró en un angosto pasillo iluminado por antorchas. Oía gemidos y algún que otro llanto ahogado rebotando aquí y allá; también el escalofriante sonido de cadenas arrastrándose lentamente.
Llegaron a un amplio salón de un tufo insoportable. Miró a su izquierda, una veintena de ninfas desnudas y sucias dormían sobre el suelo, encadenadas del cuello a las paredes. A la derecha varias otras se apilaban en pequeñas jaulas que pendían del techo; brazos y piernas colgaban afuera de los barrotes.
Mimosa se estremeció al recordar sus años en aquellas o peores condiciones. Meneó la cabeza; ahora tenía la oportunidad no solo de escapar sino de liberarlas. Era primordial llegar a esos ángeles. Se deshizo de su amiga de forma abrupta, que cayó al suelo como un saco de arena y gimiendo como única respuesta.
Se acercó a una de las ninfas encadenadas y, arrodillándose, se inclinó para acariciarle su mejilla. Estaba sucia y tenía marcas de mordiscos en el pecho. Dormía profundamente.
—Hace años que no te veía, Quemish —susurró.
La esclavizada ninfa se estremeció ante las caricias, pero no iba a despertar fácilmente. Mimosa dejó escapar una lágrima y la besó en la frente.
—Nunca os he olvidado. Pronto esta pesadilla terminará.
Oyó a Canopus ahogar un llanto. Todavía estaba en el suelo y no parecía tener muchas ganas de reponerse.
—¡Míralas! —ordenó Mimosa.
—¡Mi… Mimosa! —protestó la apesadumbrada ninfa—. ¡Debiste haberme matado junto a mi amo!
—¿“Mi amo”? ¡Qué asco! Deja de lloriquear por él. ¡He dicho que mires!
Canopus se repuso y se sacudió el polvo de encima; luego levantó la vista y se fijó en las que una vez fueron hermosas ninfas que servían a los hacedores en hermosos y extensos jardines del Inframundo. Ahora solo servían en Flegetonte como simples juguetes para divertimento de los espectros. No era una imagen agradable de ver, por lo que amagó mirar para otro lado.
—¿Acaso ya olvidaste? —insistió Mimosa—. ¿Recuerdas lo que le hicieron a Casiopea? Tal vez deberíamos ir a verla. Estará en el sótano con las demás desmembradas. ¿Quieres ir a ver?
Canopus se agarró el brazo izquierdo y menó la cabeza.
—Ya veo que recuerdas.
Mimosa se acercó a su amiga; ladeó ambas tiras de su propia túnica para mostrarle los senos; un pezón estaba adornado por una gruesa anilla.
—Incluso ese espectro que tanto amabas nos mandó anillar como si fuéramos animales de su propiedad. Recuerdo perfectamente su rostro cuando tú y yo chillábamos en aquella mazmorra en Lete. ¡Lo disfrutó cada segundo! Así que vuelve a decirme que amabas a ese monstruo y te abandonaré aquí mismo. ¿Me darás motivos para pensar que la amiga que tanto amo está muerta?
—¡Está bien, tú ganas! —frunció los labios—. No volveré a mencionarlo.
—Bien —se guardó el seno—. Es un buen paso.
Mimosa agarró la mano de su amiga y a trompicones la llevó hasta el patio del Templo. Era un lugar extenso, con hierbas azuladas extendiéndose hasta donde la vista alcanzara; esporas moradas flotaban perezosamente. En los postes de las antorchas, banquillos e incluso en algunas estructuras de tortura crecían brillantes raíces plateadas. Por un momento, Mimosa se conmovió de la belleza natural del Inframundo; un remanente del paraíso que fue una vez y de lo que podría volver a ser.
Se dirigieron hasta un rincón apartado donde destacaba una gigantesca jaula de gruesos barrotes. Era tan oscura que no se percibía qué había encerrado adentro. Mimosa desenvainó el sable aserrado que robó de su difunto amo y golpeó con fuerza el gran candado que lo cerraba.
—¡Mimosa! —chilló Canopus—. Entonces… ¿Cuál es el plan?
—Seguro que hay como un millón de ángeles invadiendo el Inframundo —asintió antes de volver a repartir espadazos—. Pero no todos estarán peleando contra los espectros. Solo tenemos que buscar a alguno que esté bien apartado de la batalla.
—¿Un millón?
—O dos millones ¿Quién sabe?
—¿A qué habrán venido?
—No tengo idea. Pero estoy convencida de que, si son tan nobles como dicen, no dudarán en ayudarnos.
El candando cayó partido en dos. Mimosa clavó el sable en el suelo y se aplaudió a sí misma. Luego extendió la palma de una mano, que brilló tenuemente con una luz blanquecina, y suavemente se materializó una pluma de un ángel que ella misma había guardado desde hacía milenios.
Un animal gruñó desde adentro de la jaula al oír todo el ajetreo. Sus atigrados ojos rojos brillaban en las sombras y también se vislumbraron unos colmillos de considerable tamaño. Mimosa sonrió abriendo la puerta de la jaula.
—No tengas miedo, pequeño. Tu amo ya está muerto. ¡Ven aquí que quiero verte! ¿O acaso ya te has olvidado de mí?
El animal acercó el hocico para olisquear a Mimosa y aulló al reconocerla; la ninfa rio emocionada; Canopus, por su parte, retrocedió un par de pasos porque, a diferencia de su amiga, tenía miedo de la bestia. Arrugó la nariz porque no le agradaba su olor.
Salió de la oscuridad para revelarse parcialmente. Era gigantesco; las doblaba en altura. Cuadrúpeda y de pelaje dorado oscuro, inclinó su cabeza hacia la hembra para que ella lo consintiese.
Mimosa no dudó en acariciarlo; aquella podría ser una bestia feroz en el campo de batalla, pero bien sabía que actuaba como un cachorro juguetón ante la ninfa. Luego le acercó la pluma al hocico.
—Guíanos hasta los ángeles. A los más alejados de los espectros.
Otra cabeza surgió de la jaula; pareció detectar el aroma extraño y exótico de un ángel y no dudó en asomarse para olisquear. Mimosa le aproximó la pluma.
—Vuestro dueño ha pagado con sangre. Sois libres. Pero os necesito.
Una tercera cabeza también atravesó la barrera de la oscuridad, ronroneado porque solo deseaba recibir el cariño de la amorosa ninfa de piel aceitunada. Mimosa hacía honor a su nombre.
—Volveréis a ser el gran símbolo del Inframundo. Volveréis a brillar. Solo guiadnos hasta los ángeles.
 Las tres cabezas aullaron con fuerza al oír las palabras. Por fin salieron por completo de la oscuridad para revelarse la gigantesca bestia tricéfala.
Las tres cabezas aullaron con fuerza al oír las palabras. Por fin salieron por completo de la oscuridad para revelarse la gigantesca bestia tricéfala.
—Sed buenos chicos y dejadnos montar sobre vuestro lomo. ¡Rugid, guardianes de Flegetonte! ¡El Inframundo es vuestro, Cerbero!
La repentina quietud de Flegetonte se vio rota con un bramido poderoso rebotando por sus calles. Cerbero escalaba con rapidez una altísima torre, con la agilidad de un lagarto. En la cima, bajo la luz de los dos soles de sangre, las tres cabezas rugieron con orgullo. Cargaban a las dos ninfas sobre su lomo; Canopus se sujetaba del pelaje y no quería ni mirar hacia abajo, pero Mimosa estaba eufórica; levantó el sable al aire, chillando el grito de guerra del Inframundo.
—¡Arded, flechas de fuego!
La bestia saltó hacia la siguiente torre y así lo siguió haciendo para escapar de la oscura capital, usando con habilidad tanto sus afiladas pezuñas como incluso su larga cola de punta triangular, que se enroscaba a las atalayas entre saltos y saltos.
III. Año 1.368
Wezen intentaba tranquilizar su respiración para que el vaho no revelara su presencia. Era tan silencioso todo que hasta el lejano rugido de alguna bestia se oyó a la perfección; tal vez era un yak. Se sentó sobre una rodilla, sobre la nieve, y preparó su ballesta en movimientos lentos y cautos. El frío era intenso en las alturas de la cordillera de Pamir y sentía cómo mordía sus pulmones a cada bocanada, amenazando robarse la suavidad de sus movimientos.
Junto con unos tres arqueros, se internaron para limpiar la zona por donde pasaría el ejército del comandante Syaoran. El Corredor de Wakan, un paso natural, estrecho y nevado que se abría entre la cadena de montañas, escondía sus peligros y bien que lo sabía Zhao, quien también lo acompañaba en el pequeño escuadrón.
Wezen tensó la mandíbula al manipular los virotes; los dedos le dolían horrores. Habían pasado toda la mañana escalando, guiados por el budista, que sospechaba que un grupo de bandidos o mongoles se apostaba a lo alto, presto a asaltar a cualquier caravana que osara de cruzar el peligroso camino.
Zhao se retiró la capucha de la capa y entornó los ojos. Había una figura más adelante, o tal vez eran dos, emborronada tras una repentina ventisca. A ratos parecía oírse una bandera ondear con fuerza, pero no podía aseverarlo. Intentó acercarse para distinguir mejor, pero Wezen lo agarró del brazo y meneó la cabeza.
—A partir de ahora, guío yo —susurró el xin.
—No sabes cuántos podrían ser. Se nos abalanzarían más.
Wezen miró hacia atrás para fijarse en sus tres soldados; les hizo un par de gestos con la mano, señalando luego el objetivo; los guerreros se separaron prestos a rodear al enemigo desde distintas posiciones.
—Es un puesto de vigía, no un condenado campamento. Haya dos o haya diez, los mataré a todos.
Zhao se estremeció al notar sus ojos, de ese peculiar amarillo brillante que destacaban feroces. Percibía en él un ansia animal cada vez que había que enfrentar a los mongoles. Quedó convencido y asintió.
—Bien. Tú sabrás lo que haces.
—¿Sabes, amigo? Esta es la única vez en mi vida que desearía llevar una túnica como la tuya —suspiró poniendo la ballesta en el suelo. Él y sus soldados estaban agarrotados de escalar con aquellas pesadas armaduras.
Preparó su arco y una flecha con rapidez, tensando la cuerda hasta la oreja. Apuntó a una de las sombras emborronadas que tenía adelante.
—¿Oyes la bandera, Zhao?
—La oigo.
—¿Tienes idea de dónde pueda estar?
El budista ladeó el rostro y cerró los ojos en un intento de que enfocarse, tratando de que el fuerte ulular desapareciera por un momento y la bandera revelara la posición. Era difícil, pero cuando el viento amainaba, se percibía el crujido de la tela ondeando. Enarcó una ceja al creer ubicarla.
—Creo que sí.
—Bien. A mi señal, corre hacia ella. Por lo que más quieras, no dejes que la derriben. Te cubriremos.
Normalmente Zhao se aterrorizaría de la idea; adelante lo podrían estar esperando como diez sables filosos y una muerte lenta y dolorosa, como la que una vez temió sufrir. Pero Wezen demostró ser un guerrero de gran habilidad y además una persona en la que podría confiar su vida. Un amigo, más allá de que no casara con absolutamente ninguna de sus creencias. Tragó aire y se preparó para la carrera.
—Wezen —susurró—. ¿Cuál será la señ…?
—¡Wu huang wangsui!
La flecha silbó cortando el aire y la sombra cayó con un gruñido apenas perceptible. Oyó un par de gritos más al fondo en tanto la segunda sombra se removía inquieta. Zhao partió a la carrera sintiendo el corazón latiéndole en la garganta. Wezen, por su parte, lanzó el arco a sus pies y agarró la ballesta, disparando sin tregua a la segunda sombra, que cayó sobre la primera. ¡Dos menos! No sabía cuánto quedaban, pero al menos ellos sabían dónde estaba él. Desenvainó su sable, coreando el grito de guerra xin, esperando que vinieran por él y no se percataran del budista.
—¡Wangsui-sui-sui-sui!
El grito de “¡Diez mil años, diez mil, diez mil!”, retumbaba por las montañas y se perdía en la ventisca.
Tres mongoles corrieron hacia el guerrero, atravesando la cortina de nieve. Uno cayó antes de llegar a él, con dos flechas clavadas en el pecho. El segundo se acercó lo suficiente como para cortarle el cuello de un tajo, pero Wezen se agachó, propinándole un rápido sablazo a la mano en el ínterin, haciéndole perder la muñeca. Una flecha cortó el aire, sobre su cabeza, y terminó atravesando la pechera del enemigo para que finalmente cayera.
Su cuerpo entró en alerta, esperando al tercero, pero no lo veía. Entornó los ojos; oía sus pisadas alejarse. No se lo pensó dos veces y echó una carrera hacia el budista, no fuera que el enemigo entablara lucha contra su amigo. Apretó los dientes, ¡qué maldita armadura tan pesada! Y para colmo Zhao no tenía arma con qué defenderse. Sus pies se hundían en la nieve y se sentía lento como un yak.
El soldado mongol estaba desesperado. Era el último que quedaba vivo del puesto de vigía y todo quedaba en sus manos. Si lograba derribar la bandera que habían clavado en el lugar, el siguiente grupo vigía, apostado a casi treinta li de distancia, conseguiría detectar la irregularidad.
Normalmente la debería cambiar por una bandera roja, señal de peligro, pero dada las condiciones, lo mejor sería echarla y con el ello advertir la presencia de un enemigo atravesando el Corredor de Wakhan.
Vio a un monje budista protegiendo la bandera con su solo cuerpo, con los brazos extendidos como medida de advertencia. El guerrero ni siquiera desenvainó su sable, sino que se arrojó con todo su peso presto a tumbar tanto al monje como a la bandera en un último acto heroico.
Zhao desencajó la mandíbula cuando la cabeza del mongol llegó rodando hasta sus pies, dejando un reguero de sangre sobre la nieve en tanto el cuerpo acéfalo convulsionaba.
Wezen clavó su sable ensangrentado en el suelo y se sentó sobre una roca para recuperar el aliento. Miró al budista para comprobar que estuviera bien. La bandera seguía flameando y los vigías mongoles no se percatarían del ejército que pronto atravesaría el corredor.
—Lo… has… hecho bien… Zhao…
—Confiaba en que llegarías a tiempo. Descansa un poco.
—¡Buf! No es nada. En el siguiente puesto llevarás un sable y te dejaré despellejar a uno.
—Reamente disfrutas esto.
Wezen enarcó una ceja.
—¿Qué pasa? ¿No me lo apruebas? ¿Me dirás que debí perdonar a este último, que pretendía arrojarte por el precipicio?
—Claro que lo apruebo. Un problema grave requiere poner los medios necesarios para remediarlo. Pero me siento con la obligación de decirte que, de tomártelo como si fuera un divertimento, llegará un momento que despreciarás la vida, sea enemiga o no.
—No voy a llorar por unos mongoles.
—Los odias. Y lo entiendo. Pero no te conviertas en uno de los monstruos que desprecias.
Wezen hizo un ademán. Por un momento, se arrepintió de haberlo traído. Se levantó y, bajo su cinturón, retiró varios lazos de color rojo que ataría a la asta de la bandera; una señal para el ejército de Syaoran de que el puesto de vigía había sido limpiado de enemigos.
—Aburres hasta a las cabras, amigo. Vamos a por los siguientes.
IV. Año 2.332
—Repítemelo —gruñó Pólux.
—Que aburres. ¡Por los dioses! Aburres profundamente cada vez que hablas sobre vuestra superioridad intelectual. Es increíble, pero consigues que mis alas se sientan más pesadas.
Bajo la sombra de una larga cadena de cerros que rodeaba la ciudad de Flegetonte, los dos ángeles caminaban rumbo al norte del Inframundo, hacia a la misteriosa ciudad de Cocitos. Volar era poco recomendable; no querían llamar la atención. Discutían con un tono de voz bajo pero que no ocultaba lo airado.
 Y aunque Pólux pensaba reñirlo; después de todo Curasán era un ángel que dominaba con maestría el arte de exasperar, cayó en la cuenta de que sus discusiones eran similares a los que montaba con la pequeña Perla, cuando esta era su alumna en la biblioteca de Paraisópolis. Miró de arriba abajo al joven ángel y echó la cabeza para atrás para reír.
Y aunque Pólux pensaba reñirlo; después de todo Curasán era un ángel que dominaba con maestría el arte de exasperar, cayó en la cuenta de que sus discusiones eran similares a los que montaba con la pequeña Perla, cuando esta era su alumna en la biblioteca de Paraisópolis. Miró de arriba abajo al joven ángel y echó la cabeza para atrás para reír.
—¿Qué es tan gracioso?
—¿Acaso no te lo han dicho alguna vez? Eres idéntico a tu protegida.
—Ya —Curasán achinó los ojos—. No sé si es una burla velada o realmente me estás halagando.
—Eres idéntico a ella y ya, ¿debería ser malo o bueno? ¿Qué más da? La criaste, así que es normal que seáis parecidos.
—Todos dicen eso —hizo un ademán—. Pero lo cierto es que la enana ya vino así. Es de nacimiento.
Pólux se frotó la frente recordando aquellos primeros días en los que la Querubín irrumpió en los Campos Elíseos con su inesperada llegada. El Trono había ordenado a Curasán que fuera su ángel guardián, pero, entre otros ángeles, también nombró a Pólux como su maestro personal. En aquel entonces, el robusto y barbudo ángel se sintió afortunado. ¡Encargarse de la educación de una Querubín! Pensaba que más bien sería él el que aprendería al lado de un ser tan puro. Claro que, a los pocos días, la pequeña resultó ser una auténtica fiera. No le interesaba ninguna de las ciencias y era muy malévola expresándolo. Para Pólux fue la peor alumna que tuvo a lo largo de sus milenios. Sin embargo, cada vez que tocaba leer sobre conflictos bélicos, la niña se veía completamente absorbida por las historias.
—No comprendía vuestro interés en el choque de aceros, Curasán. En la monstruosidad de la violencia. Pero, aquí en el Inframundo, hasta yo me he abalanzado sobre un espectro porque no deseaba que nuestra misión fracasase. Puede que lo que os mueva no sea la violencia, sino algo más romántico. Peleáis por alguien. Tú estás aquí porque amas a tu protegida. Yo porque siento un apego fuerte por mi alumna. Hay un romanticismo bello bajo la oscura violencia. Creo que ahora lo puedo ver. ¿Qué opinas?
—Dioses, me perdiste de nuevo —suspiró Curasán—. Gasta tus bonitos discursos para los espectros. Estoy seguro que se sentarán a tu alrededor para escucharte por varias conjunciones solares.
Como si fuera una treta del destino, ambos ángeles se detuvieron cuando, a lo alto de unas gigantescas rocas, un grupo de cinco espectros los observaba con curiosidad. Se veían fuertes; auténticas gárgolas; cada uno sostenía larguísimas lanzas aserradas. Curasán tragó saliva; ¿cómo era posible que los encontraran si ahora habían sido mucho más cautelosos?
Un espectro avanzó un paso y clavó su lanza sobre la roca donde se posaba. La capa flameaba al viento, revelando la armadura ónice que cubría su cuerpo. Era cierto que no poseía una complexión fuerte como aquel que había atacado a Próxima, pero inspiraba temor. Era más alto, de aspecto larguirucho, y los cuernos encorvados de su cabeza eran mucho más largos. Si bien estremecía mirarlo a los ojos rojos, brillantes, no parecía ser del tipo violento.
—¡Mi nombre es Pólux! —la Potestad levantó las manos en señal de paz—. ¡Y él es Curasán, un ángel mudo!
Curasán frunció los labios. Abrió la boca para reclamar la mentira, pero fue cerrándola lentamente.
—¡Ángeles! —respondió el espectro—. La noticia de vuestra llegada ha causado un pandemónium en la capital. ¡Entregaos ahora y tal vez el Segador os perdone la vida!
—¿Os debéis al Segador? —preguntó Pólux—. ¿No eráis los espectros servidores fieles de la diosa del Inframundo?
Un par de espectros se removieron ansiosos, agitando sus lanzas, pero el primer espectro levantó la mano e intercedió.
—Este reino ya no es el que seguramente vuestros libros describen, ángel. Nuestro emperador es el Segador. Entregaos o habrá sangre.
—Curasán —susurró Pólux—. No hay forma de ganar esta lucha. Tal vez sí tengamos una oportunidad entregándonos. Podríamos acercarnos al Seg…
—¡Dioses, no puedo escuchar más! —gritó un enfurecido Curasán, levantando su espada—. ¡Mirad bien esto, perros! ¡Se la empalaré a vuestro condenado emperador!
Pólux desencajó la mandíbula viéndolo agitar la radiante espada. ¡Realmente era el ángel más torpe de la legión! Luego miró horrorizado a los espectros, que se mostraron claramente ofendidos. Cuatro de los cinco respondieron elevando sus lanzas aserradas y berreando como animales.
—¡El mudo habló! —gritó el otro.
La Potestad volvió a levantar las manos intentando recomponer la cordura.
Una gigantesca sombra aterrizó violentamente sobre los espectros y levantó una gruesa niebla de polvo rojizo que cegó a todos; desesperados, los guerreros del Inframundo parecían ahora gritar de sorpresa y dolor en tanto una bestia rugía con tanta fuerza que ambos ángeles se estremecieron al oírlo; saltaron hacia atrás, no fuera que también resultaran víctimas.
La pesada gravedad ayudó a que la capa de polvo fuera disipándose con rapidez; se reveló una atemorizante y enorme bestia similar a un lobo de pelaje dorado, con el distintivo de poseer tres cabezas. Una de ellas capturó a un espectro con sus filosos dientes y lo zarandeó violentamente. La cabeza central lanzó un gélido aliento hacia las piernas de otro espectro para que se viera imposibilitado de moverse, sirviéndose así en bandeja de plata para que la tercera cabeza la devorase.
Bajo sus zarpas, dos espectros yacían muertos, en tanto que el quinto moría estrangulado por la cola de la bestia enroscada por su cuerpo.
Y sentada sobre su lomo, una hermosa ninfa de piel aceitunada y de larga cabellera ensortijada levantó su sable. Pólux se vio inesperadamente hechizado ante la belleza de ella contrastando con el espectáculo violento y sangriento que protagonizaba su montura. Por un momento, la confundió con alguna mortal, pero no tenía sentido que hubiese humanos en el Inframundo.
—¡Guardad las mandíbulas, ángeles! —sonrió la ninfa—. Cerbero es un tricéfalo. ¿Acaso no habíais visto nunca u…?
Inesperadamente, la bestia saltó por encima de los ángeles y echó una carrera en dirección al desierto rojo. Mimosa abrió los ojos como platos; dio un par de pellizcos a Cerbero, pero el animal estaba empeñado en seguir corriendo hacia donde su olfato le guiaba.
—¡Cer… Cerbero! —protestó Mimosa—. ¿Adónde crees que vas? ¡Ah! ¡Están allí, detrás!
“Debe ser una ninfa”, concluyó Pólux. Definitivamente, el Inframundo estaba repleto de sorpresas. En los Campos Elíseos también había ninfas, pero desaparecieron con los hacedores hacía más de diez mil años. No esperaba la presencia de estas. Tal vez, concluyó, sabrían el motivo por el cual los dioses habían abandonado los mundos que crearon.
—¡Ángeles! —gritó Mimosa imposibilitada de detener la carrera de Cerbero—. ¡Estáis yendo por un condenado puesto de vigía tras otro! ¡Evitad los montes!
—¿¡Quién eres!? —gritó Pólux.
—¡Mimosa, ninfa del Inframundo! —levantó su sable aserrado—. ¡Muerte al ángel negro!
 La bestia escaló grandes rocas con una velocidad endiablada y, tras un enérgico salto, desapareció tras la cadena de montes. Oyeron sus rugidos alejarse hasta que, simplemente, volvió la quietud de siempre.
La bestia escaló grandes rocas con una velocidad endiablada y, tras un enérgico salto, desapareció tras la cadena de montes. Oyeron sus rugidos alejarse hasta que, simplemente, volvió la quietud de siempre.
Curasán, brazos en jarra, silbó.
—Increíble animal. ¿Qué crees, Pólux? ¿Tenemos aliados?
—No lo sé. ¿Qué clase de aliados pasan de largo?
—Cualquiera que destroce espectros es un aliado.
Pólux tomó a Curasán del cuello de su túnica.
—La próxima vez que nos topemos con espectros, te mantendrás callado. Te guste o no, habrá ocasiones en las que no tendremos posibilidad alguna de ofrecer lucha, ya ni hablar de “empalar al emperador del Inframundo”.
Curasán achinó los ojos.
—¿Crees que soy tan tonto? Había visto a la bestia acechando tras los espectros y luego noté a la ninfa haciéndome señas. Solo los distraje.
—Ni siquiera la conoces, ¿y confiaste en ella?
—¿Qué opción teníamos? ¿Ir prisioneros? Era una sentencia de muerte.
Pólux lo soltó.
—Fue arriesgado. Entiendo que hayas desarrollado desprecio hacia los espectros por lo que le hicieron a Próxima. Pero, por si no lo has notado, están siendo sometidos por el Segador. Son tan víctimas como lo somos tú y yo. Si él fue capaz de manipular a los Arcángeles hace trescientos años, no me extraña que aquí se haya alzado como emperador.
—La próxima ocasión te consultaré, Pólux —se encogió de hombros—. Me alegra haber encontrado una facción contraria al Segador, es todo. ¿La oíste? “Muerte al ángel negro”. ¿Quién diría que hasta en el Inframundo encontraríamos buena compañía?
—Inesperado, sin dudas. De por sí cuesta encontrar buena compañía en los Campos Elíseos.
—¿Eh? ¿Es otra de tus puyas veladas?
Prosiguieron su camino rumbo a Cocitos, alejándose paulatinamente de la cadena de montes que bordeaba la capital. Curasán comprobó la flecha dorada de Próxima todavía sujeta en su fajín. El arquero aún no la había invocado. ¿Estaría vivo? Era una posibilidad de la que ahora no quería soltarse. Si la flecha desapareciera solo significaría que el ángel la había reclamado, lo cual le traería alivio.
“Confío en ti, amigo” …
V. Año 1.368
Kabul era una ciudad inmensa situada en el valle fronterizo de Transoxiana; bullía de movimiento comercial proveniente de todos los rincones del mundo civilizado, animados por la Ruta de la Seda. La protegía una extensa muralla que se extendía por leguas y leguas, zigzagueante sobre el terreno rocoso, aunque no lo suficientemente alta como para bloquear la vista de su llamativo palacio coronado por un domo azulado.
Existía un acuerdo entre la tribu local, los denominados afganos de Persia, y sus invasores mongoles. Era distinto al sometimiento que se vivía en Bujará. El líder Tamerlán había tomado como esposa a la hermana del gobernador de Kabul a modo de favorecer la paz en la ciudad. Se hacía común ver a los barbudos afganos patrullando y portando sus armas, engalanados en sus túnicas blancas y fajines rojos.
En las cercanías del muro, bajo la sombra del imponente fuerte militar Bala-Hissar, un elefante barritó con fuerza mientras un guerrero afgano, montado sobre su lomo, movía de un lado a otro su lanza para que los comerciantes que le abrieran paso. El gigantesco animal vestía una armadura de cuero que se ceñía a la perfección sobre su rostro y lomo, con coloridas decoraciones que tintineaban al movimiento.
Mijaíl casi cayó de su montura cuando vio a aquella peculiar criatura tan de cerca. Meneó la cabeza para cerciorarse de que aquello era real. No había visto algo así en su vida. Actuó lo más sereno que pudo pues el gentío no prestaba mucha atención al animal. En Rusia, sin dudas, echaría a correr sin mirar para atrás. Luego se fijó en el sirviente del embajador, Yang Wao, que cabalgaba a su lado.
—¿Y esta bestia, Yang Wao?
—Elefantes, Mijaíl —respondió atajando una carcajada—. ¿Podrías guardar tu mandíbula? En el sur hay muchos más. ¿Qué te parecen?
—Pero, ¡por Dios!, con uno de estos puedes ganar una guerra…
Aquella broma cayó bien en el embajador de Koryo, que también los acompañaba. El anciano carcajeó antes de sumirse en un fuerte ataque de tos. También le hacía gracia que Mijaíl pensara, por casi un mes, que él no entendía el idioma ruso. Lo entendía y hablaba a la perfección. Entendía cada murmullo e insulto que profesaba el joven novgorodiense a casi todos los mongoles con los que se cruzaba. Contrario de lo que se pudiera esperar, esa irreverencia era muy apreciada por el embajador porque le recordaba a él mismo, en sus días de juventud.
—Un flechazo bien dado y corren hasta sobre sus dueños —ironizó el embajador—. Sería un espectáculo divertido verte montar uno, Schénnikov.
—Prefiero un buen caballo, mi señor —asintió el ruso—. Y una bonita mujer.
—Una bonita, desde luego. Ya que has estado con una occidental y una árabe, dime cuál de tu favorita.
 Mijaíl enrojeció abruptamente. El embajador había pagado, un par de noches antes, por una exótica felatriz con el objetivo de que el joven ruso olvidara de una vez por todas a la princesa de Nóvgorod. Pero él no podía compararlas. Era cierto que la princesa era, en la cama, primeriza como él. La felatriz, en cambio, era un auténtico ángel, o demonio según cómo interpretase sus técnicas con la boca y contorsiones de su cuerpo. Pero lo cierto es que al ruso le costaba olvidarse de su primer enamoramiento; sentía que podían venir todas las árabes que quisieran, con sus exuberantes cuerpos y esa piel aceitunada que lo volvían loco, pero parecía que nadie podía taponar ese vacío que sentía.
Mijaíl enrojeció abruptamente. El embajador había pagado, un par de noches antes, por una exótica felatriz con el objetivo de que el joven ruso olvidara de una vez por todas a la princesa de Nóvgorod. Pero él no podía compararlas. Era cierto que la princesa era, en la cama, primeriza como él. La felatriz, en cambio, era un auténtico ángel, o demonio según cómo interpretase sus técnicas con la boca y contorsiones de su cuerpo. Pero lo cierto es que al ruso le costaba olvidarse de su primer enamoramiento; sentía que podían venir todas las árabes que quisieran, con sus exuberantes cuerpos y esa piel aceitunada que lo volvían loco, pero parecía que nadie podía taponar ese vacío que sentía.
—Mi señor —Mijaíl se rascó la barba—. Las árabes son hermosas. Pero solo hay una mujer por la que yo moriría.
El embajador bufó haciendo un ademán.
—Mis ojos se sienten pesados cada vez que hablas de esa muchacha. Déjala marchar, Schénnikov. Eres joven y el mundo, como estás viendo, es grande.
—Mi señor…
—¡Es más! —inquirió el punzante anciano—. En este preciso momento la muchacha estará calentando la cama con un príncipe ruso. ¿Y tú? Escupiendo arena a cada paso que das. Olvídala. De seguro ella ya lo hizo.
Mijaíl sonrió con los labios apretados y miró para otro lado. ¿Qué sabría él?, pensó ofuscado. Pero mantuvo silencio y oyó la perorata.
En las altas murallas de la fortaleza Bala-Hissar, los soldados afganos se plantaron firmes al paso de un soldado mongol que se abría paso; su armadura de escamas estaba pintada de blanco con detalles rojizos, símbolo de la Horda de Oro. Llevaba, sobre la pechera, su paitze, una tablilla de oro que era sostenida por una fina cadena y que lo identificaba como un Orlok.
El beduino Yusuf caminaba detrás de él secándose la frente perlada de sudor. Se sentía a punto de desmayar. Había rogado por información como un mendigo por cinco barrios de Kabul, pero no había conseguido nada reseñable. Pensaba que sería fácil encontrar al llamativo trío de viajeros: Un anciano, un calvo y un rubio. Pero era desesperanzador no poder ubicarlos.
—Estás muy callado, beduino —dijo el Orlok—. ¿No estarás planeando lanzarte de las murallas?
—Mi señor, no son lo suficientemente altas para causarme una muerte rápida.
El Orlok echó la cabeza hacia atrás y carcajeó. Yusuf tragó saliva; no lo dijo en broma. Tenía que salvarse de alguna manera porque era evidente que no daría con Mijaíl. Casi podía sentir el sable del Orlok morder la piel de su cuello, presto a cercenarlo como castigo. Habían subido a las murallas del fuerte para hablar con el general de los afganos, esperando que supiera algo sobre los tres viajeros, pero sabía que solo estaba prolongando su inevitable muerte.
Cuando oyó el berrido de un elefante, hacia abajo, en el exterior atestado de comerciantes, se fijó de reojo en el gentío. Lo primero que notó fue la brillante calva de un hombre vestido con túnica oriental. Luego vio al anciano a su lado, reconocible por su larga y grisácea cabellera trenzada, y por último notó a un hombre vestido con una chilaba negra. Cerró y abrió los ojos. ¿Podía haberlo encontrado al fin? ¿Acaso Alá se había apiadado de él? ¡Qué señal tan clara! Señaló vigoroso al trío, como si toda la energía de su cuerpo se hubiera recargado de golpe.
—¡Mi señor! ¡Es él! ¡Allí abajo, hacia el elefante!
El Orlok desenvainó su sable y apretó la hoja contra el cuello de Yusuf. Los soldados afganos se removieron inquietos, pero se mantuvieron firmes.
—Espero que no estés tratando de jugar conmigo, beduino. Se me agota la paciencia.
—¡Por el Honorable! ¡Solo mírelos! ¡Son tal y como los he descrito!
Mijaíl seguía discutiendo con el embajador; al anciano aseguraba que, si quería conquistar alguna mujer en oriente, debía quitarse la barba y tener paciencia. El ruso había oído tanto hablar de la boca del embajador acerca de lo hermosas que eran las mujeres en Koryo y Xin que, sencillamente, le seducía la idea de conocer a una.
Pero todavía quedaba un buen trecho. El “Techo del Mundo” estaba a dos días de distancia.
Un cargante y atronador sonido pareció surgir del cielo; todo el gentío se tapó los oídos ante lo que parecía ser el disparo de uno de los cañones instalados a lo alto de la fortaleza. El caballo de Mijaíl relinchó nervioso y dio un salto. Inmediatamente algo oscuro y amorfo cayó cerca de los tres viajeros, sobre un grupo de desafortunados mercaderes, estrellándose con tal fuerza que dejó un considerable boquete carbonizado y humeante.
Muchos corrían despavoridos ante el temor de nuevos disparos, aunque Mijaíl intentó acercar su montura para fijarse en aquello arrojado. Al dispersarse el humo notó claramente el cuerpo carbonizado de una persona y tragó saliva. “¡Qué salvaje!”, pensó con un nudo en la garganta. La brutalidad le recordó a los mongoles de la Horda de Oro que azotaron su reino.
Cuando una brisa se llevó la humareda notó el rostro de la víctima.
Empalideció al reconocer el rostro del beduino Yusuf. No tenía la más mínima idea de qué hacía en Kabul y, sobre todo, por qué lo habían ejecutado. Luego levantó la vista hacia la muralla de la fortaleza militar; allí arriba, rodeado de los guerreros afganos, destacaba un imponente soldado mongol.
El Orlok elevó su sable y gritó con fuerza animalesca:
—¡Mi-jaíl!
El joven ruso tragó saliva.
—¿Sabe tu nombre? —preguntó Yang Wao—. ¿Tienes idea de quién es?
—No —confesó.
Luego, entornando los ojos, notó el brillo del paitze, la tablilla de oro que colgaba del cuello del mongol. Además, su armadura de escamas tenía los colores de la temida Horda de Oro. Aquello solo podía significar una cosa y sintió vértigo cuando descubrió quién era ese salvaje guerrero que lo llamaba.
—Es un Orlok. Un Orlok de la Horda de Oro.
Una cuerda descendió desde lo alto del muro y el mongol se aprestó para bajar por ella. Mijaíl se sorprendió. ¿Acaso deseaba confrontarlo a él cuanto antes? Por un momento, se sintió honrado. Si él era solo un simple escudero que tuvo la fortuna de asestar un golpe mortal a un ejército mongol.
 —¡Vendrá aquí! —insistió Wang Yao—. No hay tiempo que perder, Mijaíl. ¡Muévete!
—¡Vendrá aquí! —insistió Wang Yao—. No hay tiempo que perder, Mijaíl. ¡Muévete!
—Sabía que el Orlok sobrevivió la batalla de Nóvgorod, nunca encontramos el paitze —se dijo a sí mismo; ladeó la tela que cubría su radiante shaska, guardada en la vaina de su montura—. Solo me busca a mí. Vosotros continuad vuestro camino.
Yang Wao enrojeció de furia; pero fue el embajador quien intercedió.
—¿Qué necedad es esta? Prometiste llevarme a salvo hasta mi reino, Schénnikov.
—No tengo idea de qué hace aquí, ¡pero ese es el hombre que arrasará Moscú y Nóvgorod! Si amáis tanto vuestro reino, también me comprenderéis.
—Escúchame, Mijaíl —insistió Yang Wao—. Si es un Orlok, no tienes idea de con qué tipo de bestia estarás lidiando. No se trata de un miserable guardia de un zoco.
El ruso lo ignoró; era justamente por su experiencia en aquel zoco de Bujará que se sentía envalentonado y confianzudo. Había caído un mongol bajo su espada y sentía que tenía la fuerza de matarlos a todos. Sobre todo, a él. Al Orlok de la Horda de Oro. Tensó las riendas de su caballo y trotó hacia adelante. Ese era el monstruo que había sometido Nóvgorod durante años, aquel cuyo ejército arrebató a su familia, aquel que había aplacado rebeliones y que de seguro destruiría Moscú; ¡él estaba allí, desafiándolo!
—¡Orlok! —gritó el joven desenvainando su radiante shaska—. ¡Dios con los príncipes rusos! ¡Dios conmigo!
El Orlok sonrió al ver cómo el ruso aceptaba el duelo. Así que era el hombre que venció a su ejército y lo humilló; la razón por la que diez mil soldados muertos pesaban sobre sus hombros. Agarró del cuello de uno de los afganos y ordenó que no intervinieran. Aquella era una batalla que solo correspondía a los dos. Y se sintió conmovido al tener a alguien que lo desafiaba de frente. No había dudas de que él era el gran guerrero que lo había derrotado. Luego, soltando al afgano, volvió a levantar su sable, aceptando el duelo y aullando a todo pulmón su grito de guerra.
—¡Mi-jaíl! ¡U-Rah!
Eran enemigos, pero ambos se sonreían porque, en el fondo, estaban convencidos de que se reconocían. Y la ardiente ciudad de Kabul se vio paralizada, testigo de un duelo sin parangón.
Continuará.