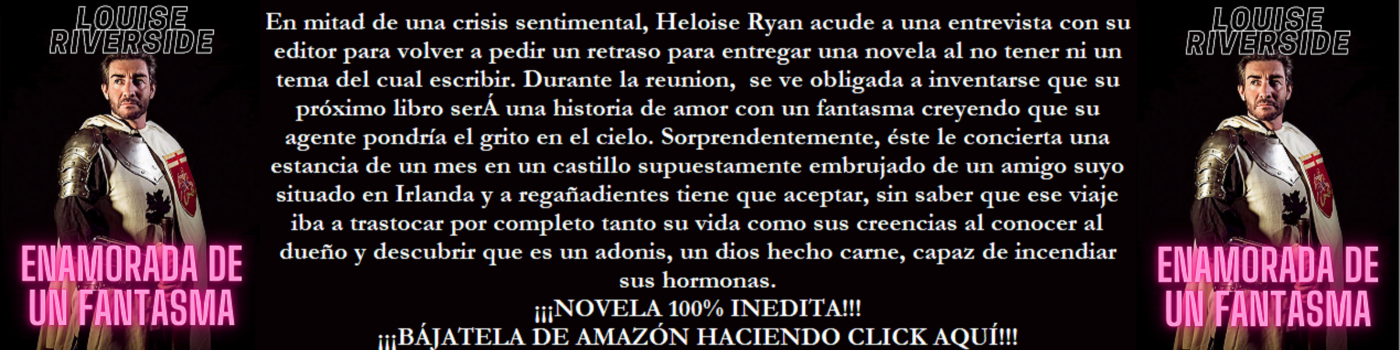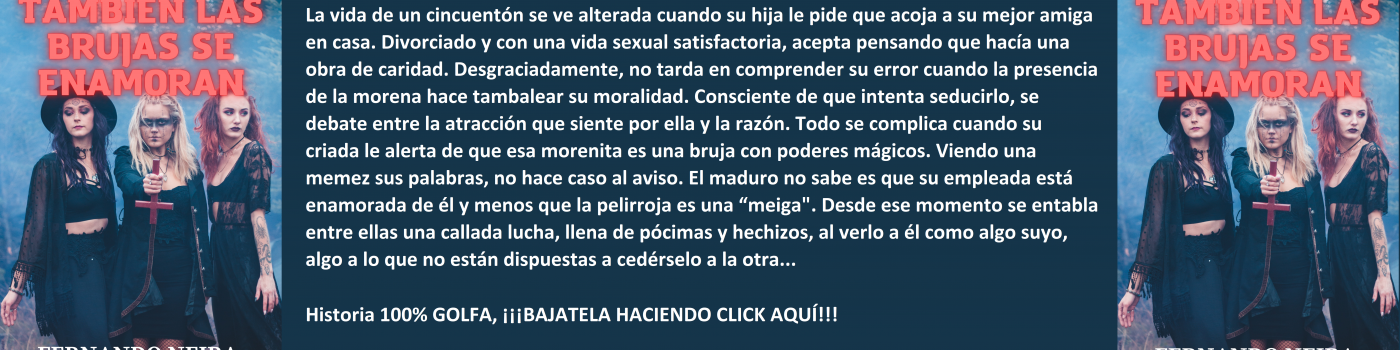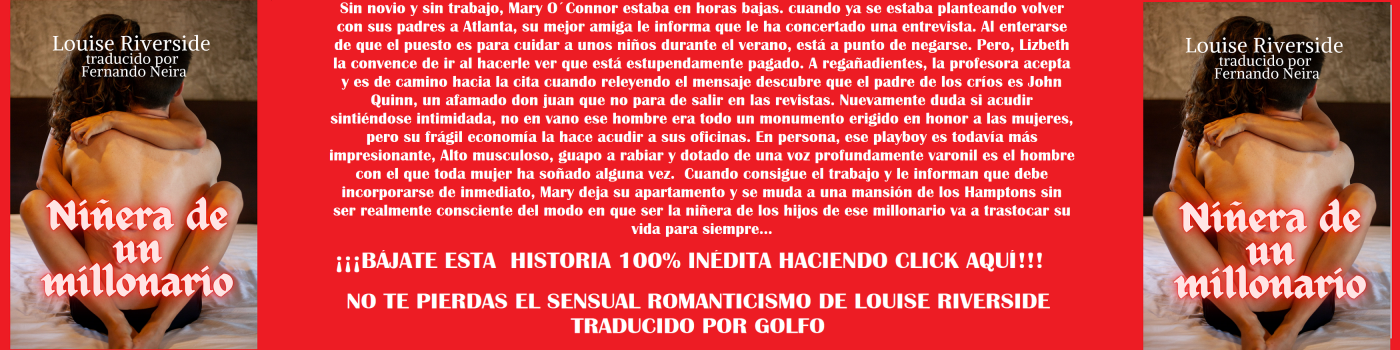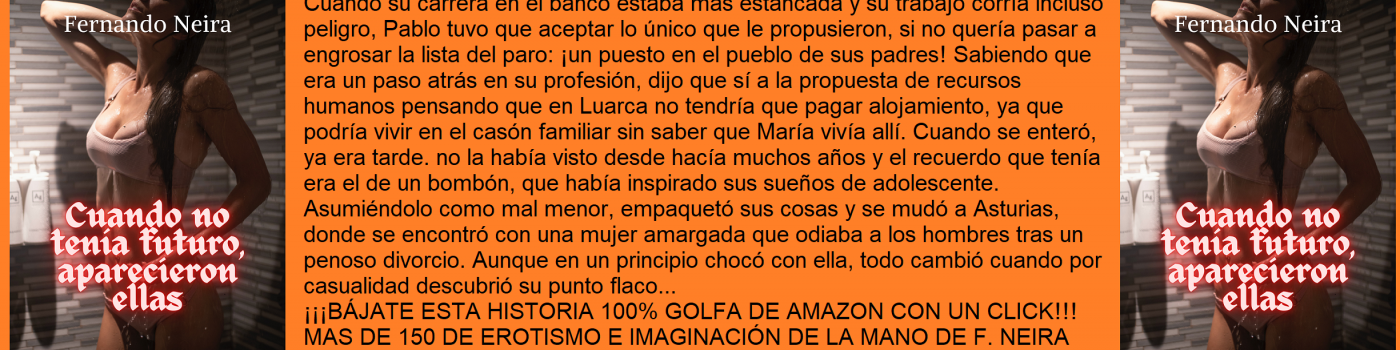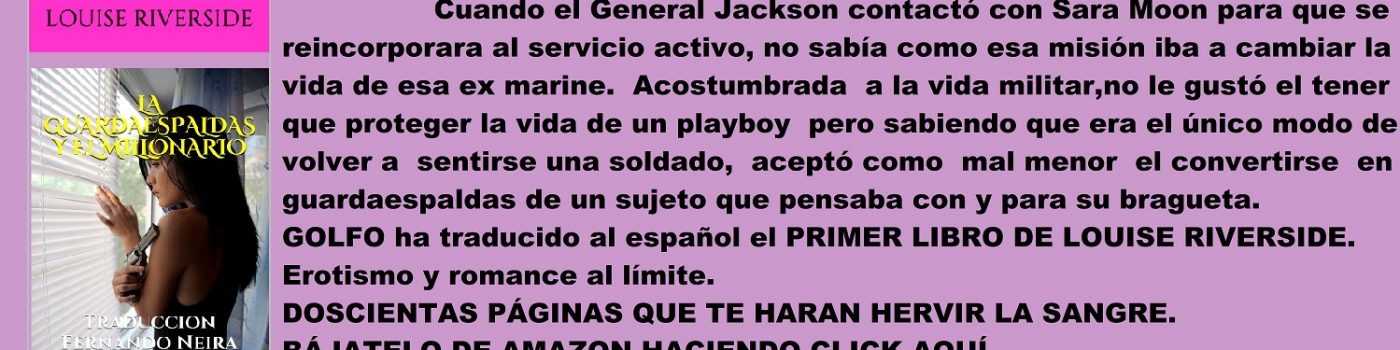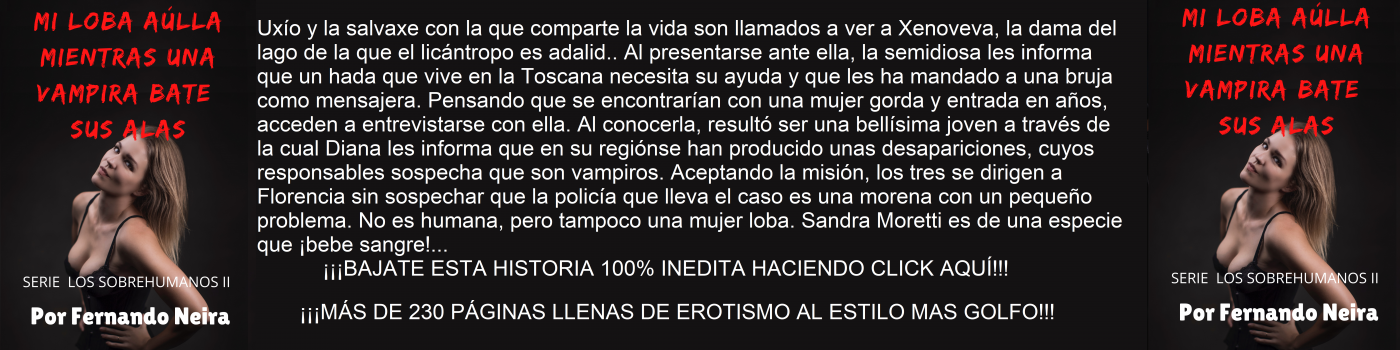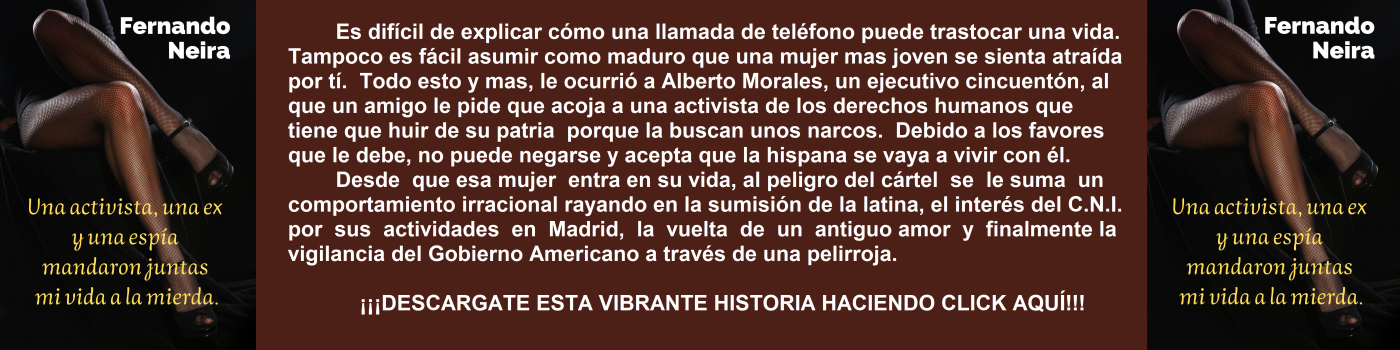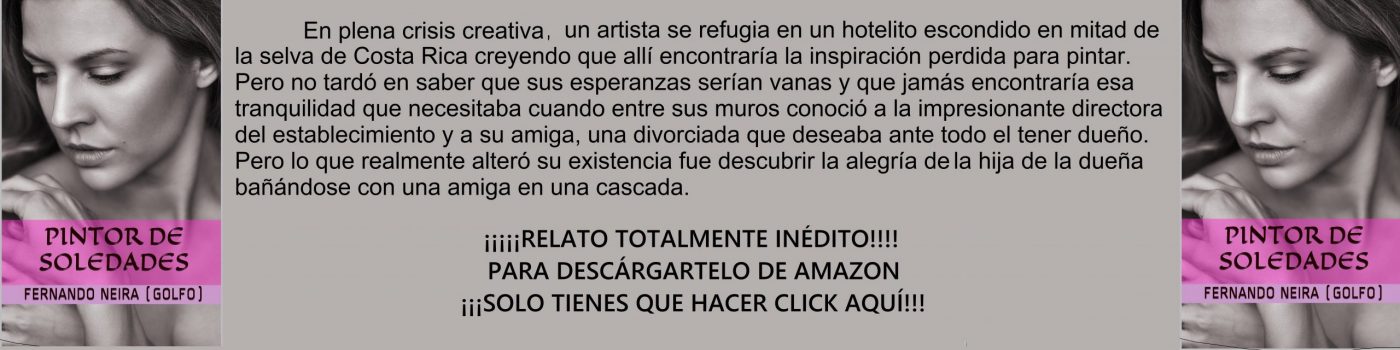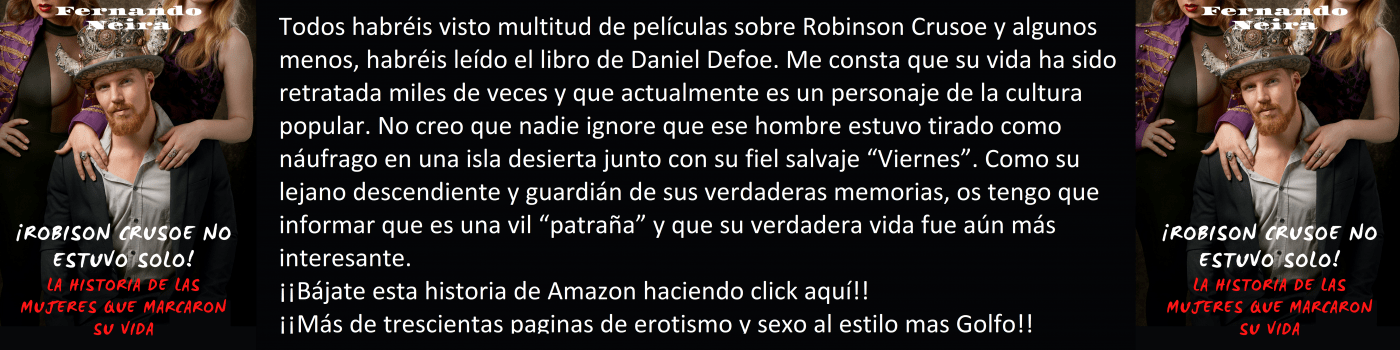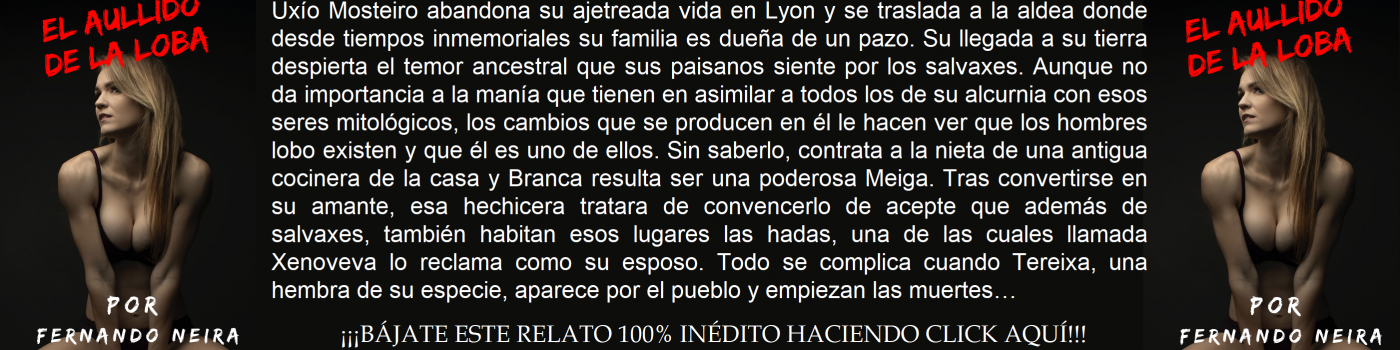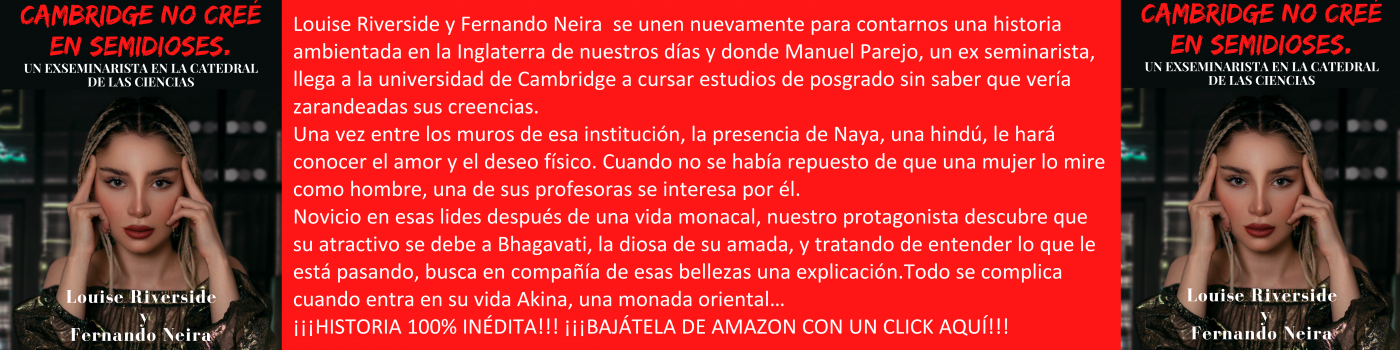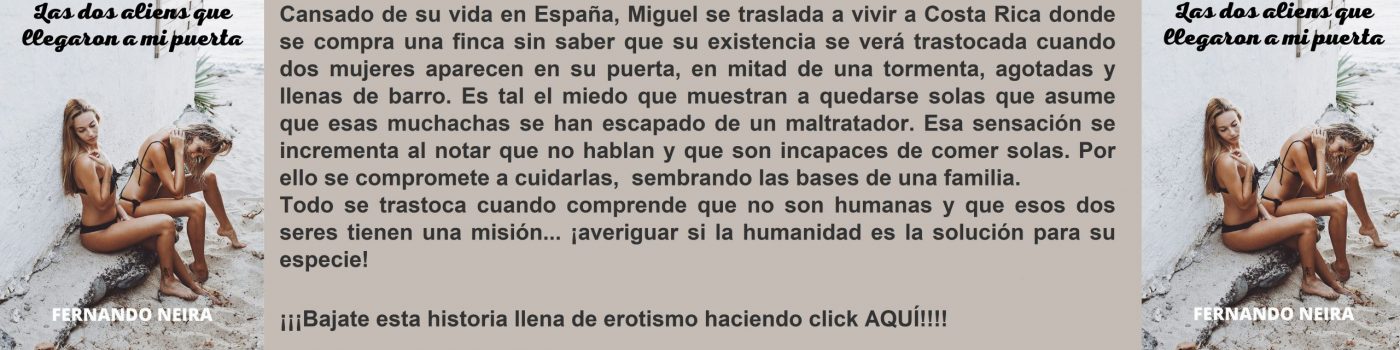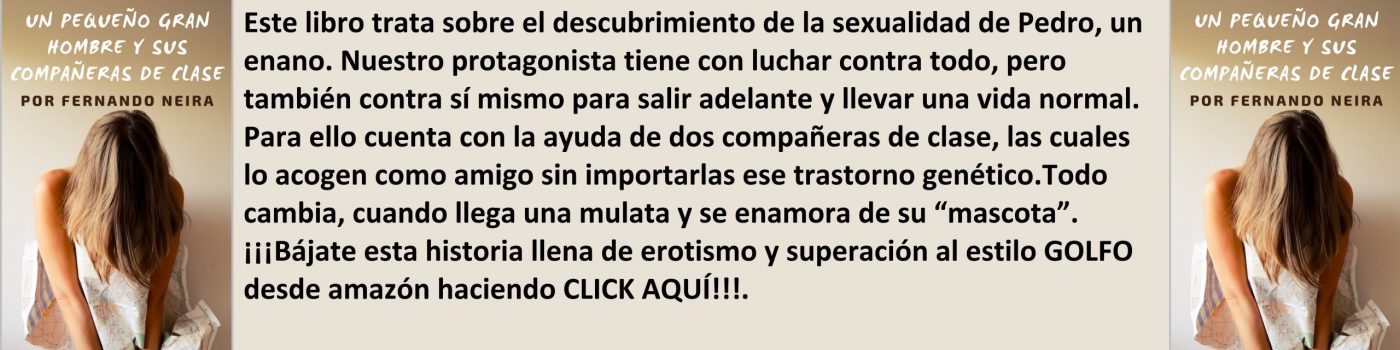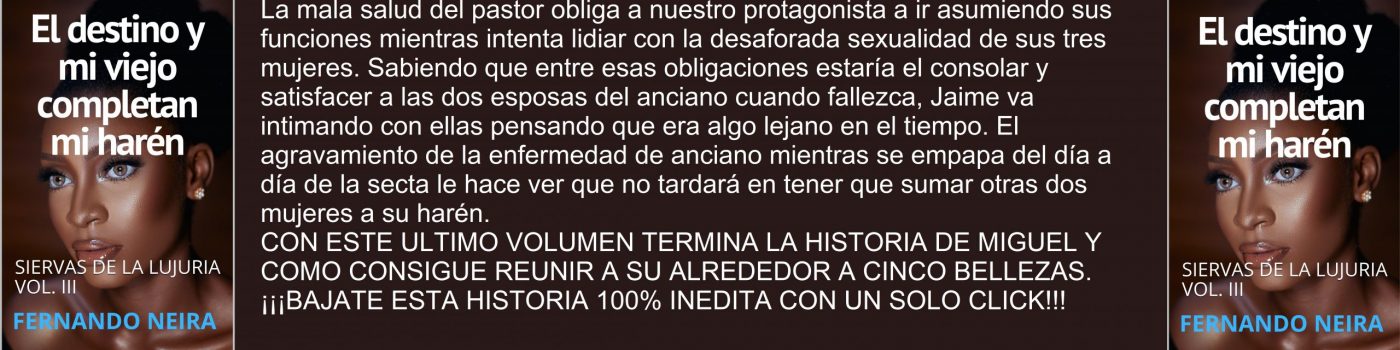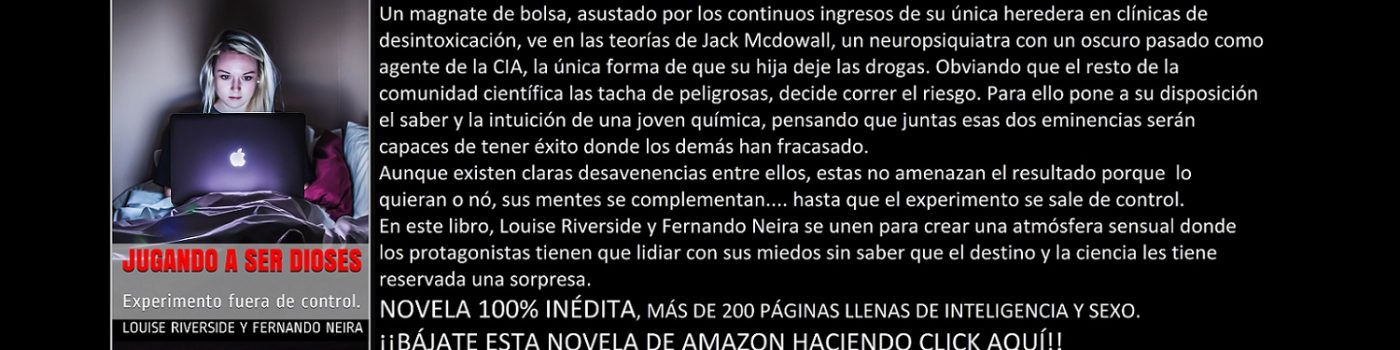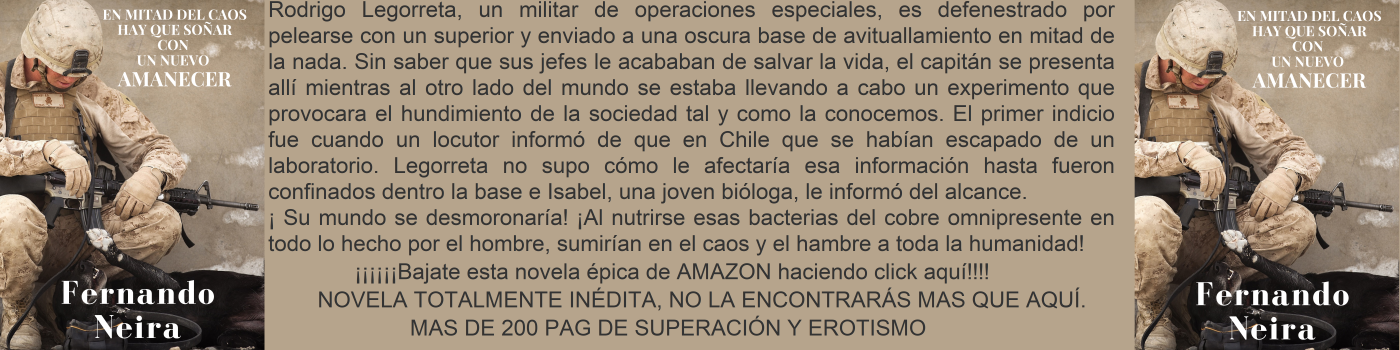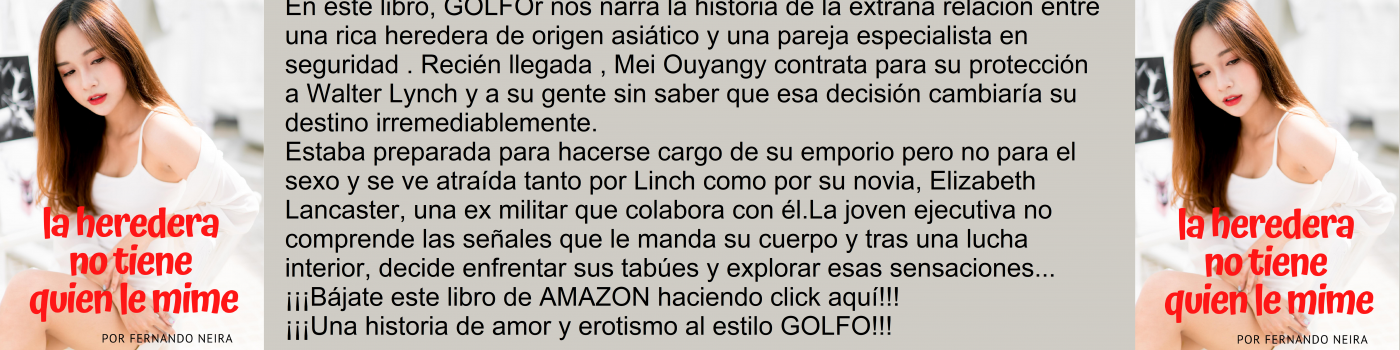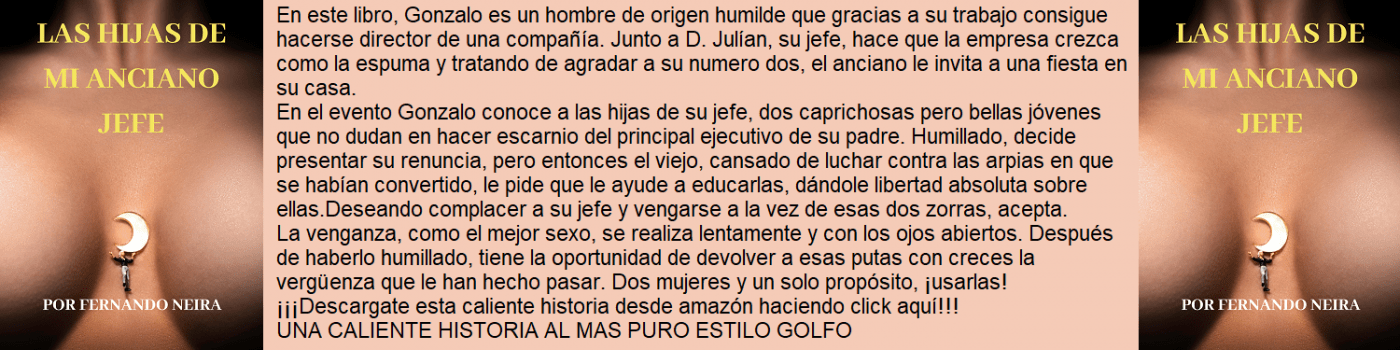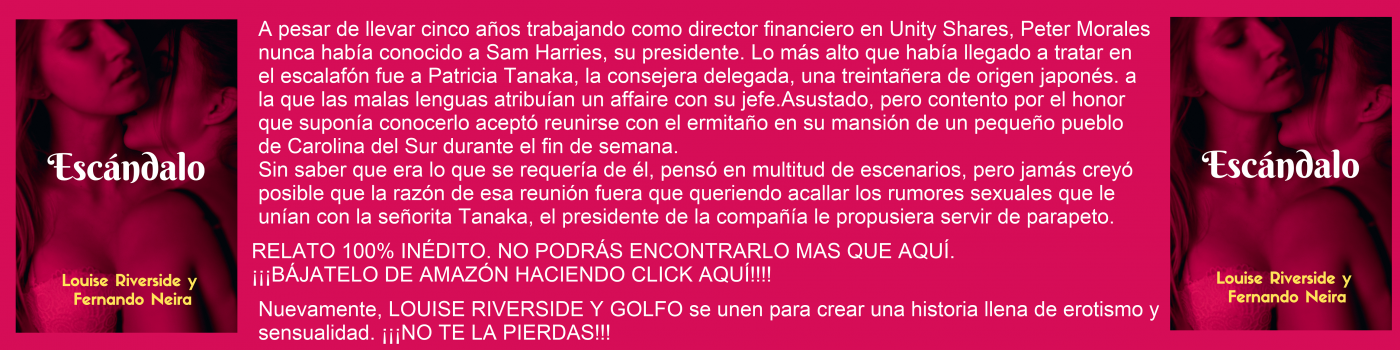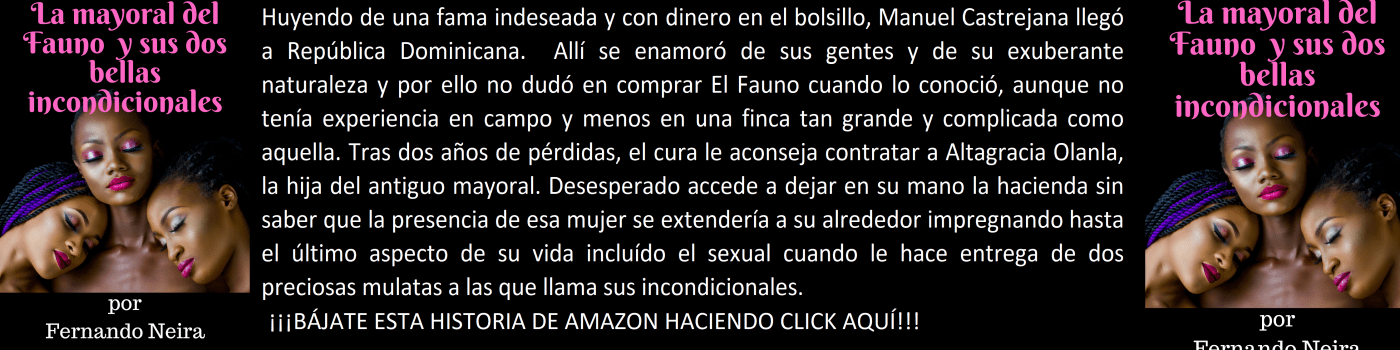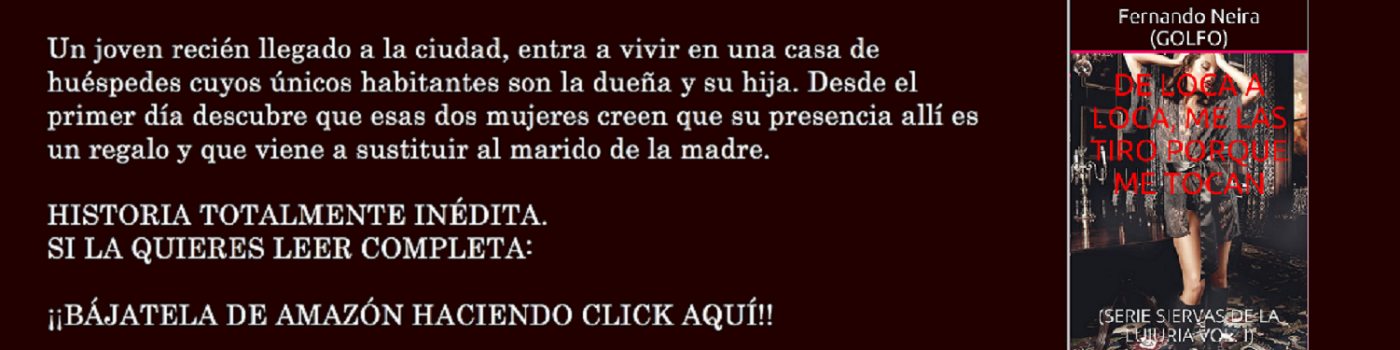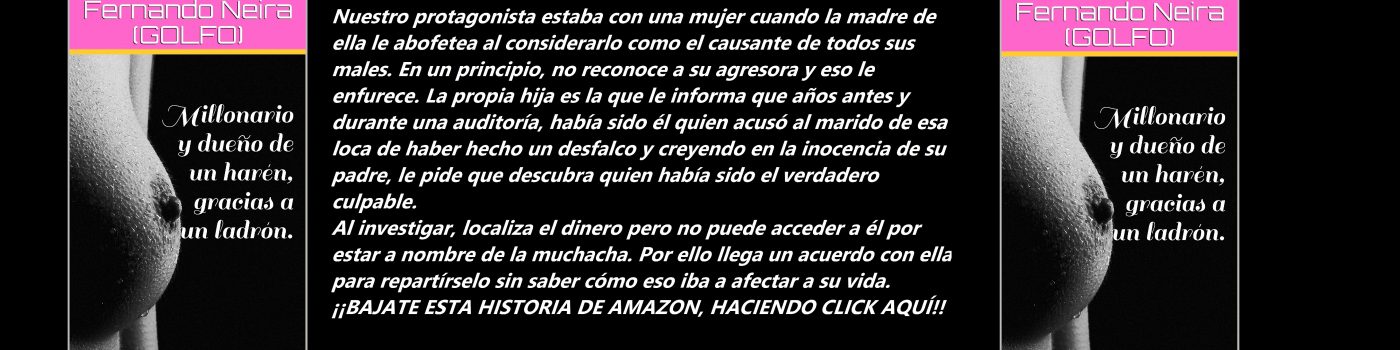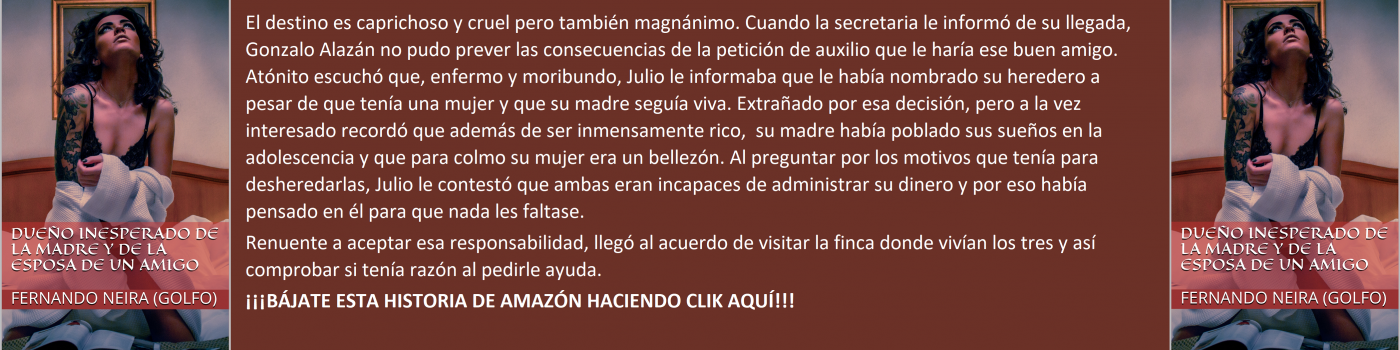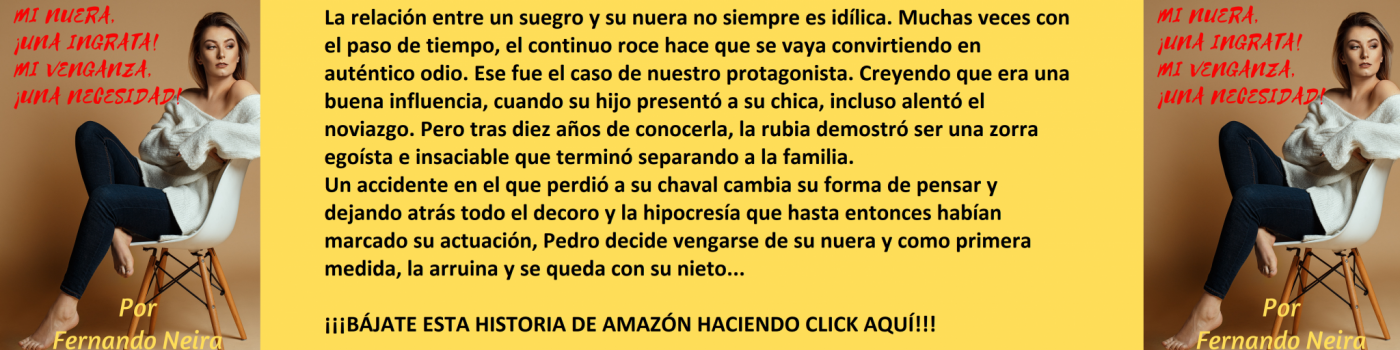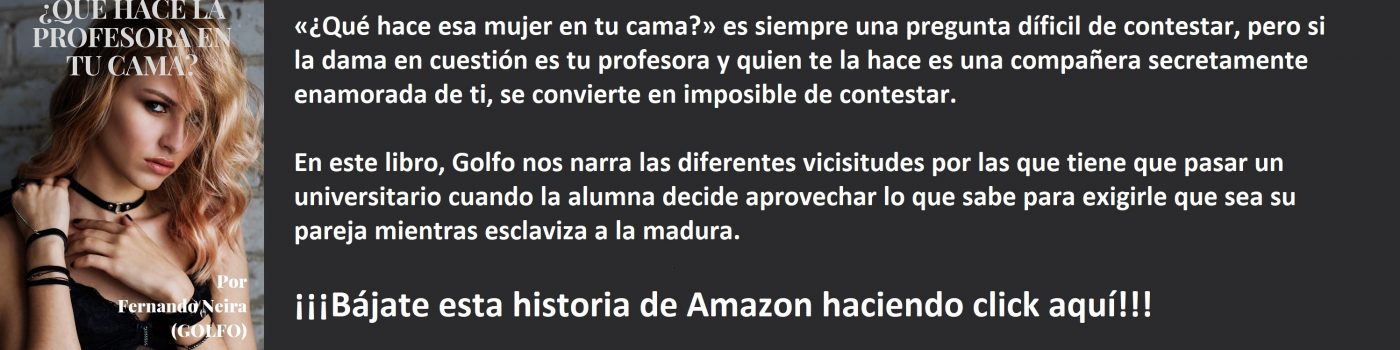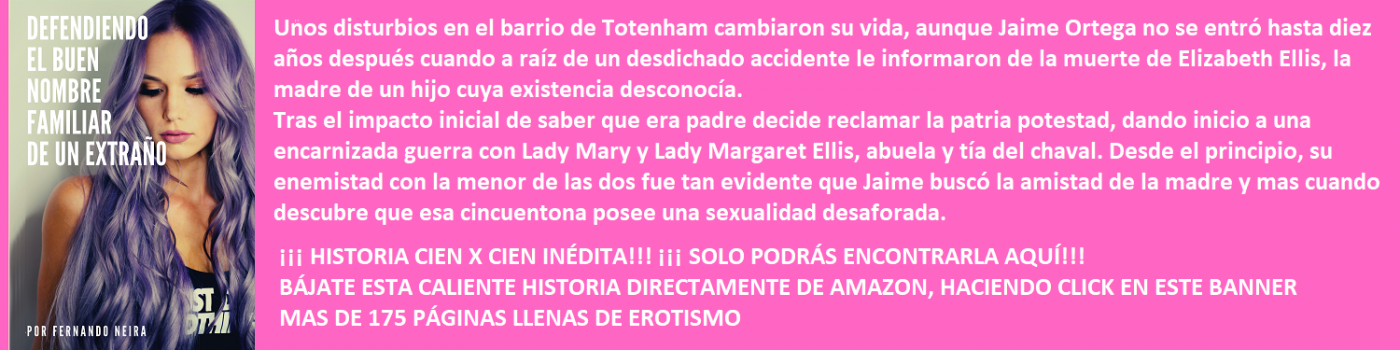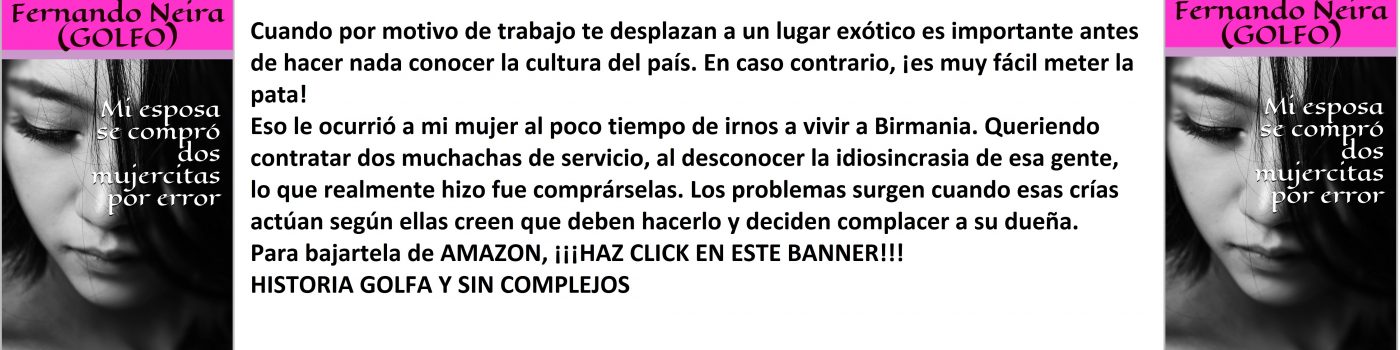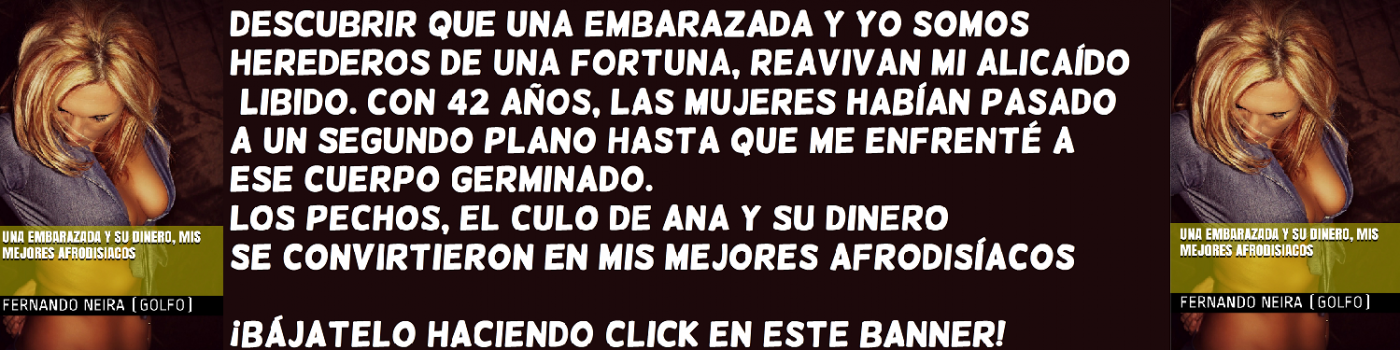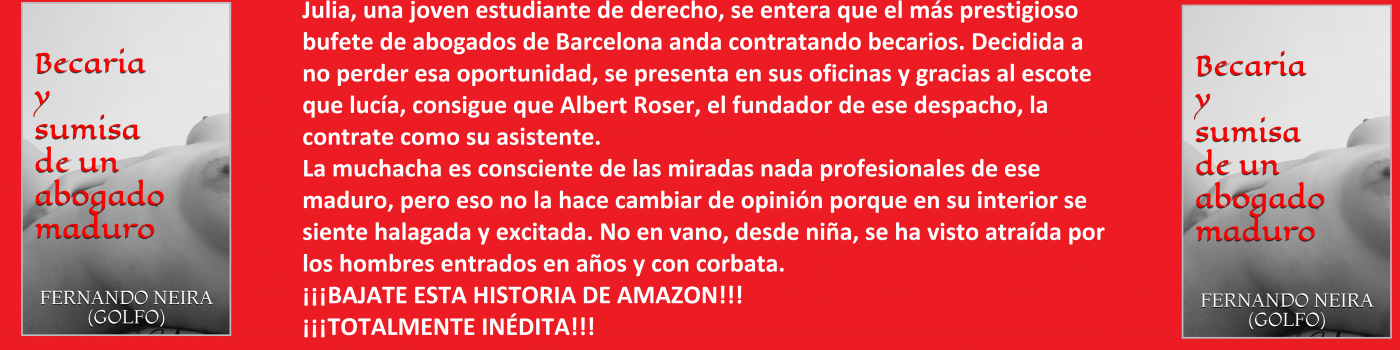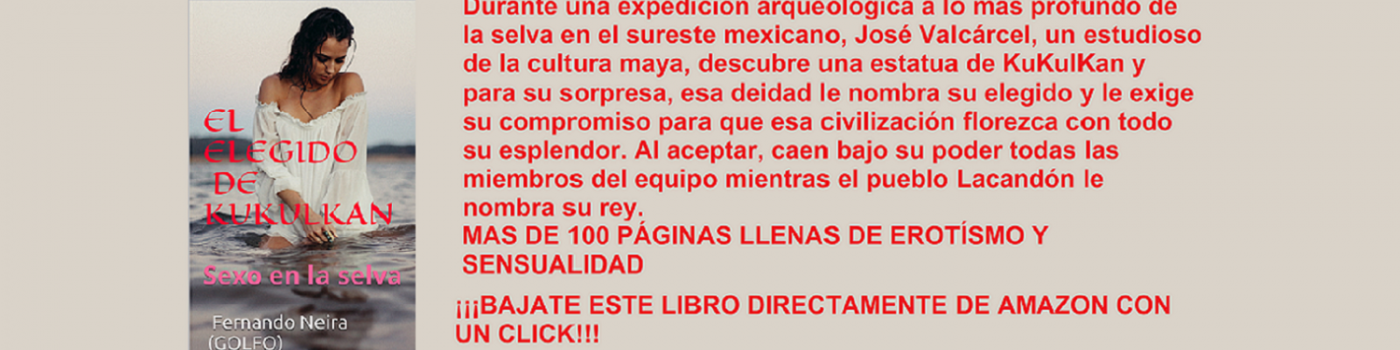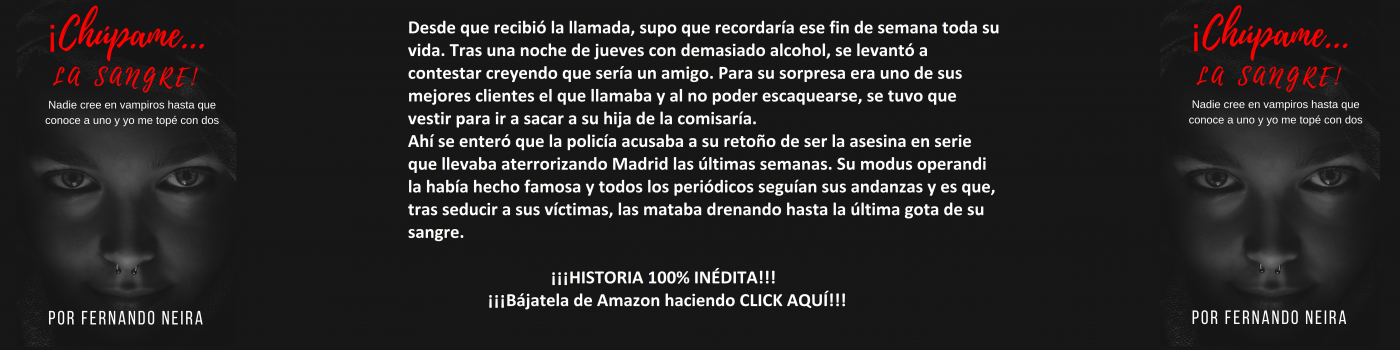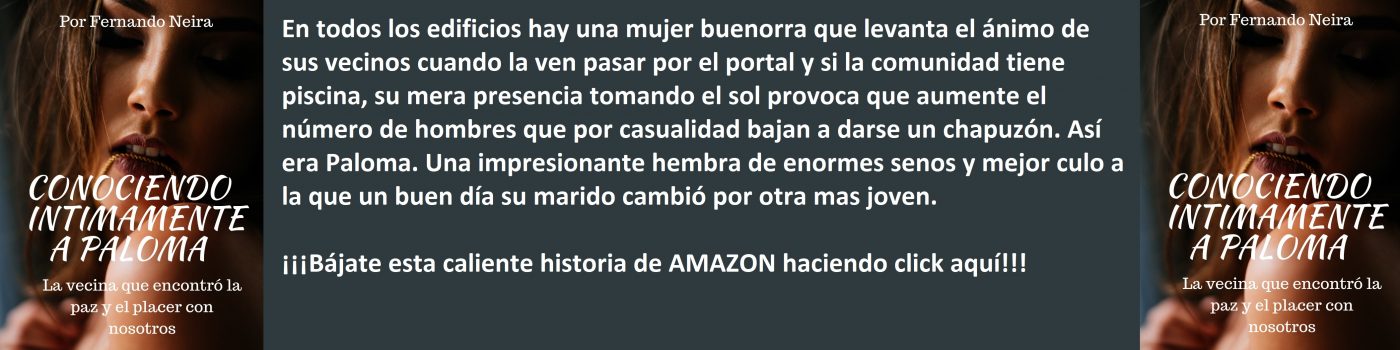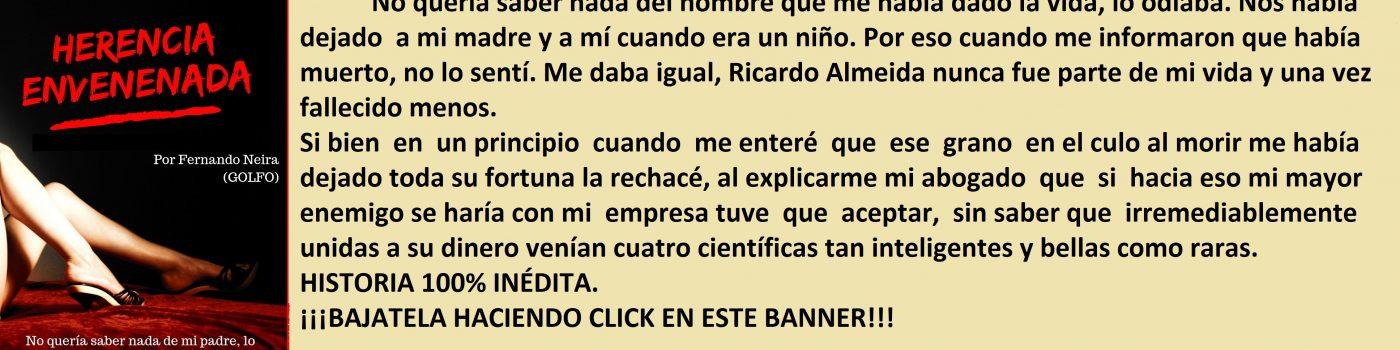I
Gran parte de la sociedad humana enfocaba su atención en una conferencia de prensa histórica. La corporación farmacéutica VER.net se había hecho con los derechos de propiedad del ángel capturado, tras intensas negociaciones con el gobierno de Nueva San Pablo. Y la cabeza visible, la líder de la poderosa compañía, Reykō, económicamente la mujer más poderosa sobre la faz de la Tierra según incontables medios, se preparaba para revelar la noticia al mundo entero.
Pocos esperaban la decisión de Reykō, de abrir por fin las puertas de su imponente centro de mando, el rascacielos más alto de occidente, ubicado en la capital del Hemisferio Norte. Y mucho menos esperaban que la sala de conferencias luciera como una suerte de moderno y pomposo teatro, en donde los cientos de reporteros acreditados parecían más bien espectadores de alguna obra que esperaban con impaciencia el inicio del acto.
Pronto descubrirían cuánto, a la singular dueña, le encantaba ser foco de la atención.
Irrumpió en el escenario una mujer madura, de gran altura y envuelta con un largo y ceñido vestido negro de cola larga y pomposa. Su cabellera era ceniza y de diseño extravagante, pues se asemejaban a las alas de un ángel, estiradas hacia atrás; su porte y mirada transmitían autoridad y actitud y, en algunos casos, causaba miedo e incomodidad en los presentes.
Levantó un brazo, mostrando la famosa espada de hoja zigzagueante del Arcángel Miguel, que durante siglos pasó por varias manos hasta caer por fin en las suyas. Todos en el salón enmudecieron, llámese respeto, llámese miedo, y la mujer se sonrió completamente satisfecha.
—¡No es el dinero ni el poder lo que controla a los hombres! —bramó, clavando la espada en el escenario—. ¡Lo que corrompe, lo que amolda es el miedo! ¡Somos testigos de ello!; ¡durante siglos, nuestra sociedad ha crecido y sido controlada bajo un manto oscuro de terror!
Luego de un chasquido de dedos, aparecieron incontables imágenes holográficas tras la mujer. Y en ellas se veía claramente a la ya famosa Capitana Ámbar Moreira cargando en sus brazos al derrotado ángel que cayó del cielo. Reykō, acariciando la empuñadora de la espada zigzagueante, esbozó una apenas perceptible sonrisa de lado.
—Cuánto me alegro de que esa época haya terminado. Hoy es el día en el que ese hombre corrompido por el miedo extenderá sus propias alas para conquistar el mundo. ¡Hoy la humanidad contemplará una nueva época histórica!
En Nueva San Pablo, el último piso del edificio “Nova Céu” perdió el suministro eléctrico de manera repentina, y los tres policías militarizados que hacían guardia, enfundados en sus trajes tácticos, dejaron el juego de naipes sobre la mesa; observaron para todos lados del cuarto de control esperando encontrar una respuesta a la repentina y misteriosa pérdida de luz.
Uno de ellos apretó los dientes; tenía una buena mano y ganaría bastante dinero. Decidió fijarse en la compuerta que los separaba del ángel, y tragó saliva: pensaba que tal vez el ser celestial, en cualquier momento, podría derribarla de un puñetazo, después de todo tenían la fama de ser altamente más fuertes que los humanos. Meneó la cabeza para vaciarse el miedo de los pensamientos y, luego de activar la visera del casco para ver en la absoluta oscuridad, se levantó junto con sus compañeros para salir del cuarto.
Los tres atravesaban el largo y angosto pasillo que daba a la recepción del piso; lo hacían entre bromas, distendidos, pensando que en cualquier momento todo volvería a la normalidad. Hacia el final del pasaje se divisaba el enorme ventanal de la mencionada recepción, que ofrecía una vista espectacular de la nocturna Nueva San Pablo.
Pero el trío de militares detuvo su andar en el momento que los sistemas de sus trajes empezaron a sufrir interferencias. Las viseras desplegaban un montón de letras y números sin sentido y para colmo sentían las articulaciones pesadas, como si ahora el traje completo se apagase y por tanto perdiera sus facultades e inutilizara sus propiedades de maximización de habilidades.
“Es una broma del Teniente Santos”, dijo uno. “Típico de ese bromista”, respondió otro para que los tres rieran al unísono. Pero el ambiente distendido volvió a desvanecerse como el eco de sus risas; se les hacía obvio que, si alguien les atacara, por más remota que fuera la posibilidad de que algo así sucediera dentro de la fortaleza militar, sería tarea cómoda pues se habían convertido en una presa fácil.
Uno de ellos recordó una verdad incómoda, con una gota de sudor recorriéndole de la frente.
—El Teniente Santos está de permiso.
Difuminadas las dudas con respecto a una broma, se armaron con sus fusiles, formando un pequeño e improvisado círculo. Intentaron comunicarse, pero ahora notaban que sus dispositivos cocleares habían sido desactivados.
Una fina lluvia cayó sobre los tensos hombres; los dispositivos contra incendios estaban activados sin razón aparente. Fuera quien fuera el culpable, pensó uno, tenía una excelente pericia para manipular los sistemas. Avanzaban ahora sobre los pequeños charcos que empezaban a formarse a sus pies, preparando sus armas, cubriendo cada ángulo constantemente, aunque no pudieran ver realmente nada. Se sentirían mejor si llegaran a la recepción, allí al menos, con la luz de la ciudad, sería mejor lugar que aquel pasillo escondido en la penumbra.
Una sombra, imperceptible a los ojos desnudos de los tres, los esperaba sobre ellos, sosteniéndose de las paredes del angosto pasillo, valiéndose de manos y pies. Se soltó y, cayendo grácilmente en medio del grupo, desató la batalla.
Destellos borrosos de una espada refulgían por el pasillo al son de gritos y disparos de plasma que se estrellaban por las paredes. Uno de los soldados cayó y una bota se hundió en su rostro, rompiendo la visera. Su compañero intentó disparar a aquella ágil sombra, pero cayó en la cuenta que su arma ya se había partido en dos; fue en ese instante que sintió un puño hundirse en su estómago de tal manera que quedó encorvado de dolor.
El tercero retrocedió para evitar ser atacado, pero su corazón se encogió cuando aquella sombra clavó una espada en el húmedo suelo. Notó entonces, a contraluz, que aquel habilidoso enemigo vestía una armadura EXO. Por la forma que acusaba el ceñido traje, por las curvas sinuosas, supo que se trataba de una mujer.
Todo intento de advertencia se perdió en el fugaz instante en el que dicha espada, con un brillo intenso, desató una poderosa descarga eléctrica que se expandió en el pasillo, ayudada por el agua, dibujando un círculo repleto de garras que no tuvieron piedad a la hora de atrapar y lanzar por los aires a los tres aturdidos guardianes.
 Segundos después, sin que nadie en el edificio se diera cuenta, el último piso del “Nova Céu” volvió a recuperar el suministro eléctrico.
Segundos después, sin que nadie en el edificio se diera cuenta, el último piso del “Nova Céu” volvió a recuperar el suministro eléctrico.
La Capitana elevó un brazo, capturando en el aire un naipe de los varios que revoloteaban. Tiró de la espada para desclavarla del suelo. Se molestó al descubrir que aquellos oficiales jugaban a las cartas durante sus turnos; podría redactar un reporte luego de su operativo, si es que conseguía salir viva, pero concluyó que mucho castigo ya había sido haberlos electrocutado hasta la inconciencia.
Su dispositivo coclear emitió un suave sonido.
—Me alegra que el Teniente Santos no esté allí —era Johan.
—¿Por? —preguntó ella, guardando su espada en la funda—. ¿Crees que yo no podría contra él?
—Lo digo porque imagino que sería difícil tener que someter a un amigo…
—Bueno, yo podría darle una buena paliza y no me entraría remordimiento alguno —respondió sin hacerle caso, avanzando hacia el cuatro de control donde tenían encerrado al ángel.
Se tranquilizó de tener a Johan de su lado. Gracias a él y sus conocimientos informáticos, podría manipular fácilmente los sistemas de detección, los trajes tácticos e incluso los nano-componentes implantados en los cuerpos de los oficiales. Si todo marchaba bien, podría liberar al ángel y no tener siquiera que preocuparse por ser descubierta.
Perla estaba agotada y, tras varias horas de vagar por su habitación, se acostó en la cama esperando dormir. Agarró el par de almohadas y las apretujó entre sí un par de veces. Reposó su cabeza allí, esperando encontrar de nuevo esa calidez que había experimentado en los pechos de aquella mortal que la había abrazado.
Pero, desde luego, las almohadas no eran lo mismo. Necesitaba, ahora, una mano que acariciara su cabellera y esa voz suave que le dijera que todo estaría bien. Necesitaba de ese confort distinto al que recibía de parte de sus guardianes, sus “hermanos”, o incluso del propio Trono, un “abuelo” según qué nociones humanas. Entonces la joven Perla recordó a la legión de ángeles que buscaban consuelo de sus desaparecidos hacedores; ahora los entendía un poco más.
Cerró los ojos, pues el cansancio ya había ganado terreno.
—Despierta, niña.
La Capitana se inclinó hacia la cama y toqueteó un pequeño panel holográfico que se desplegó en el collar del ángel; este cedió, abriéndose en dos partes que inmediatamente fueron retiradas por la mujer. Se detuvo un momento para observar a la joven, completamente dormida.
—Cuánto tiempo, “Égida” —susurró ella.
—Siete minutos —respondió Johan.
La mujer suspiró. Era recordada constantemente, durante la preparación, que tendría veinte minutos para el rescate, antes de que el sistema se reseteara. Replegó la visera de su casco para ver al ángel con sus ojos desnudos. “Parece que en cualquier momento me rogará que la deje dormir un rato más”, pensó con una pequeña sonrisa, apartándole un mechón de la frente.
La sacudió suavemente, del hombro, y Perla despertó poco a poco, primero abrió los pesados párpados, luego estiró brazos, piernas y alas entre gruñidos. Aunque, inesperadamente, la joven se arropó completamente bajo la manta, formando un bulto llamativo debido a las alas, y le dio la espalda.
—Por… los… dioses —bostezó—. Déjame dormir un poco más.
—Niña —insistió Ámbar, tirando ligeramente de la manta—. No es momento para dormir.
En la exhausta mente de la joven se arremolinaban pensamientos y voces, una mezcla informe de los últimos sucesos vividos en el reino de los ángeles y en el de los mortales, pero al reconocer la voz de aquella humana, destacando entre todas, abrió los ojos y tensó sus alas. Se giró y cuánta fue su emoción al verla allí de nuevo.
—¡Ámbar! —se hizo a un lado en la cama; sutilmente alisó un espacio, como invitándola a sentarse o tal vez acostarse a su lado. Entonces, ella aprovecharía para reposar su cabeza entre sus confortables pechos—. Á-ámbar… ¿Vienes para hacer más preguntas? Aquí hay lugar para ti.
—No. Es hora de que vuelvas a casa.
Perla abrió más sus adormecidos ojos. Se palpó el cuello y comprobó que ya no tenía el collar. Mordiéndose los labios, miró a quien fuera su captora. Era libre, lo deseaba, pero entonces le surgía otra cuestión que ni ella misma sabía cómo confrontar.
—¿Volver?
Ámbar asintió, ofreciéndole la mano.
 Ángel y humana avanzaban por el pasillo; Perla amagó preguntar qué hacían esos tres hombres desparramados en el suelo, en un charco de agua y naipes a su alrededor, pero perceptiva como era, rápidamente llegó a la conclusión de que Ámbar estaba yendo a contraorden para rescatarla. Después de todo, ya le había dicho que su liberación no era algo que la Capitana pudiera decidir.
Ángel y humana avanzaban por el pasillo; Perla amagó preguntar qué hacían esos tres hombres desparramados en el suelo, en un charco de agua y naipes a su alrededor, pero perceptiva como era, rápidamente llegó a la conclusión de que Ámbar estaba yendo a contraorden para rescatarla. Después de todo, ya le había dicho que su liberación no era algo que la Capitana pudiera decidir.
Mientras, el discurso de Reykō rebotaba como un tímido eco en el pasillo, y al llegar a la recepción, la joven se fijó en uno de los proyectores que transmitían la conferencia.
—¿Quién es ella?
—Ella es una de las razones por la que te estoy liberando —respondió desenvainando su espada. De una caricia en el mango, la hoja se dobló sobre sí misma y reveló una apertura que se asemejaba a la de un fusil—. Palabras más, palabras menos, si no nos apuramos, podría ser tu dueña.
—¿Dueña? —preguntó Perla, doblando las puntas de sus alas.
Ámbar accionó su espada y disparó al ventanal; todo se deshizo en incontables pedazos de vidrio esparciéndose por el aire; el viento entró sin piedad para azotarlo todo. La Querubín dejó de prestar atención al holograma, no le agradaba la imagen de esa extraña humana ni su estrafalario discurso, por lo que se dirigió hacia el borde del destrozado ventanal. Frente a ella se extendía la brillante y aparente infinita metrópolis, y le invadió de nuevo ese vértigo al mirar hacia abajo, en las lejanas calles.
—No tenemos mucho tiempo, así que extiende las alas y huye —Ámbar señaló el edificio frente a ellas—. Tengo un aliado conmigo, él desactivará los sistemas de detección cada doscientos metros, por lo que serás indetectable mientras huyes. Vuela sobre los edificios. Sabrás que el sistema está desactivado porque las luces del edificio inservible se apagarán por completo. No vueles hacia adelante a menos que el edificio delante de ti esté sin luces, ¿me has entendido?
Pero Perla empezó a jugar con sus dedos, completamente nerviosa, mirando alternativamente a Ámbar y luego el paisaje. Había una palabra que la tenía en ascuas.
—¿Volar? ¿Volar, has dicho?
—Eso es lo que los ángeles sabéis hacer, ¿no?
—S-sí… ¡Sí! —empuñó sus manos y asintió. Se volvió a inclinar hacia el borde para mirar el precipicio. Lejano y mareante precipicio. Lentamente retrocedió y agarró una de sus alas para alisarla.
—No tenemos mucho tiempo, niña. ¿O acaso quieres estar a merced de esa mujer?
Ámbar señaló, con su espada, uno de los hologramas desplegados en la sala. Allí, Reykō seguía con su discurso con una pasión desmedida que asustaba a los periodistas y a la propia muchacha alada.
—¡El ángel capturado en Nueva San Pablo es real y ahora nos pertenece! Nuestra investigación sobre estos seres semidioses, inmortales e inmunes, nos llevarán a una nueva época. Imaginaos un mundo sin enfermedades, un mundo con una esperanza de vida que os hará desorbitar los ojos, imaginaos un mundo en donde la humanidad no crezca bajo el dominio del miedo, sino libre de yugos y desplegando todo su potencial. ¡Ahora es nuestro turno de ser quienes extiendan las alas!
—Escúchame, niña —continuó Ámbar—. Cuando llegues a determinada altura, ya no habrá forma de localizarte. El sistema solo limita la detección en la metrópolis hasta diez kilómetros sobre el nivel del mar, una vez que hayas avanzado al menos tres edificios de distancia, alcanza esa altura lo más rápido posible.
—Ám-Ámbar…
—Te estoy explicando algo y creo que no me escuchas. ¿Qué diantres pasa contigo?
—¡Lo siento! —la joven soltó su ala y agarró la otra, volviendo a acariciarla—. Volar lo más alto posible, ¡e-entendido!
La Capitana miró a Perla, luego desvió la mirada hacia la infinita ciudad expandida en el horizonte. Se volvió parar observar las alas de la muchacha, achinando los ojos. Recordó cuando se encontró con ella por primera vez, cuando las extendió, pero por alguna razón se negó a huir de la azotea. Por último, miró a la joven y enrojecida muchacha.
—Niña…
—¿S-sí?
—Dime que sabes volar…
La huida se había complicado y el silencio sería sepulcral si no fuese por el fuerte ulular del viento que todo lo vapuleaba en la recepción. Para colmo de males, Reykō seguía vociferando con fuerza a través de los transmisores, desanimando el peculiar dúo.
—¿Es por eso que no podías volver? —frunció el ceño—. ¿Un ángel que no sabe volar? ¿Qué sucede contigo? ¿Le tienes miedo a las alturas o algo así?
—N-no, claro que no… —respondió mirando para otro lado.
Ámbar suspiró al pillarle la mentira. Miró de nuevo la maraña de edificios brillantes, tratando de cotejar posibilidades. “Ahora la humanidad aprenderá a volar”, había dicho Reykō desde los transmisores. “Volar”, susurró la Capitana, caminando por la recepción, eso es lo ahora que necesitaban ambas. “¿Pero, ¿cómo?”, se preguntó. Apretó los dientes y activó la hendidura de su casco para desplegar la visera, haciendo cálculos rápidos, midiendo las distancias entre el piso y la azotea vecina, mediante el sistema de su traje.
Para sorpresa de Perla, la Capitana avanzó unos pasos hacia el ventanal y se arrodilló de espaldas a ella.
—Sube. Sobre mi espalda.
—¿Subir?
—El traje táctico manipula la gravedad. Intentaré… —miró hacia adelante, hacia la azotea próxima—. Intentaremos llegar a él juntas. Saldremos de la ciudad, en la frontera no existen sistemas de detección.
—¿E-estás segura?
—¿Quieres volver a tu hogar? Pues no hay otra. Súbete a mi espalda, cierra fuerte los ojos y piensa en los condenados prados y copos de nubes que te esperan allá arriba.
Perla dudó. Y volvió a dudar. Echó una última mirada hacia el holograma en donde Reykō, su “dueña”, anunciaba la compra. No le agradaba la imagen y la sola aura que parecía emanar aquella mujer. Pero volver a los Campos Elíseos tampoco parecía producente, necesitaba una garantía de que al regresar no sería recibida como un enemigo.
Liberó su ala del agarre de la mano; concluyó que, si la Capitana arriesgaba algo, ella también debía hacerlo. Inspirada en su valentía, y teniendo en mente a sus guardianes y su maestro, se envalentonó y decidió que debía sortear sus propios miedos para volver.
No sería más una niña cobarde, asintió, apretando los puños.
—Muchos se preguntan —continuaba Reykō—, si nuestro proceder es el adecuado. Hay quienes sugieren que deberíamos liberar al ángel como un acto de paz entre las dos especies. Hay quienes dicen que deberíamos negociar algún tipo de sociedad con ellos. Ay, queridos, a veces me sonroja la ingenuidad del hombre. ¡Echad la mirada hacia atrás, en la Historia! ¡No hay, ni habrá ningún tipo de alianza entre nosotros! ¡Esta es la única vía! ¡Redención a través del sometimiento! ¡Y luego, evolución!
La ciudad frente al peculiar dúo parecía brillar con más intensidad, como si las esperase y alentase. Ámbar se repuso, cargando a Perla en su espalda, confirmando de nuevo sus sospechas de cuando la cargó en sus brazos: los ángeles eran exageradamente más livianos que los humanos.
La joven atenazó sus piernas en el torso de quien una vez fuera su captora; cerró los ojos con fuerza y hundió el rostro sobre el hombro de la Capitana, rodeándola con sus brazos. Ella también confirmó sus sospechas con respecto a Ámbar: el mero hecho de estar con ella se sentía bien, esa calidez sobrecogedora que la tranquilizaba de una manera distinta a la de sus guardianes o el Trono.
Ámbar se estremeció al sentir cómo la muchacha parecía depositar toda su confianza, su propia vida, a ella. Se aclaró la garganta, buscando un tono consolador en su voz. Lo último que necesitaba era transmitirle el agobio y miedo que ella misma sentía.
—Niña —dijo—. Pase lo que pase, no mires hacia abajo.
—Lo sé.
—¿Ya habías hecho esto antes?
—Con Curasán lo hice muchas veces.
—¿Croissant?
—No, Curasán. Es mi ángel guardián.
—Una última cosa. Extiende las alas cuando sientas que empezamos a caer, no llegaré a la azotea a menos que me ayudes.
—¿Extenderlas? Te he dicho que no sé volar…
—Y no vas a volar, no me dejas terminar mis frases. Vamos a planear, lo acabo de calcular. Solo… solo mantén las condenadas alas firmes cuando grite “Ya”.
La joven Perla volvió a dudar, pero ahora estaba imbuida de valentía y confort, por lo que, tragando saliva, asintió y extendió, lenta y paulatinamente, sus blancas y radiantes alas, como preparándolas para el gran momento.
Ámbar retrocedió unos cuantos pasos, midiendo la distancia de nuevo por enésima ocasión, observando constantemente el suelo y el edificio vecino. El trecho era monumental. Cuando el traje vibró en su espalda, supo que era hora; vació sus pulmones y corrió hacia el ventanal para dar un gran salto. El corazón estaba a punto de desbocarse, pero no había marcha atrás.
Aún se podía oír, aunque fuera ligeramente, el discurso de la pletórica Reykō mientras las botas de Ámbar hacían crujir el vidrio roto y desperdigado por el suelo.
—¡Que se arrodillen los cielos para contemplar este glorioso día! ¡Ahora es nuestro turno de mostrarles cuán grandioso puede ser esta sociedad que ha resucitado de sus cenizas tras aquel fatídico Gran Ataque! ¡Que se arrodillen, pues un ángel jamás podrá discernir la aspiración de este grandioso mundo, de la misma manera que un mísero pájaro jamás conocerá la grandeza del vuelo de un fénix!
—¡Recuerdas extenderlas, niña!
—¡Por los dioses, las extenderé, las extenderé!
 Y saltó. Saltaron al vacío, diríase impulsadas por sus deseos de alejarse del discurso. El traje ayudó a que el brinco describiera un gran arco, pero ahora todo dependía de Perla para llegar a la azotea. Las extendió a la señal de la Capitana. Le dolía, el frío aire atizando su plumaje como filosas cuchillas, la espalda queriéndose encorvar ya que las alas recibían el furioso embate del viento. La joven hizo un esfuerzo postrero en poner la espalda tan recta como le fuera posible, en tanto que tensaba cada centímetro del plumaje. Cerró los ojos, apretó los dientes y chilló tan fuerte que, de no ser por el dispositivo coclear de Ámbar, esta hubiera terminado con el tímpano zumbándole.
Y saltó. Saltaron al vacío, diríase impulsadas por sus deseos de alejarse del discurso. El traje ayudó a que el brinco describiera un gran arco, pero ahora todo dependía de Perla para llegar a la azotea. Las extendió a la señal de la Capitana. Le dolía, el frío aire atizando su plumaje como filosas cuchillas, la espalda queriéndose encorvar ya que las alas recibían el furioso embate del viento. La joven hizo un esfuerzo postrero en poner la espalda tan recta como le fuera posible, en tanto que tensaba cada centímetro del plumaje. Cerró los ojos, apretó los dientes y chilló tan fuerte que, de no ser por el dispositivo coclear de Ámbar, esta hubiera terminado con el tímpano zumbándole.
En las calles de Nueva San Pablo, eran cientos los que detenían su rutina por un momento para ver la conferencia de prensa de Reykō, que se desplegaban en hologramas dispuestos en cada rincón de la ciudad. Pero fueron pocos los que, al estar cerca del edificio “Nova Céu”, levantaron la mirada hacia el último piso de la fortaleza militar, solo un momento, y se preguntaron qué era aquello pequeño y oscuro que cruzaba los cielos, primero delante de la luna, y luego delante de la supernova Betelgeuse, para luego desaparecer en la maraña de rascacielos.
—Alegraos, pues —continuó una ya debilitada pero sonriente Reykō—. Porque hoy comienza una nueva historia.
Ámbar cayó suavemente en la azotea del edificio, con las rodillas ligeramente flexionadas, siempre cargando firme al ángel sobre su espalda. Varias plumas revoloteaban alrededor de ellas mientras aún trataban de asimilar lo que acababan de hacer.
Perla abrió los ojos lentamente, abrazándose a la mujer en todo momento. Echó la mirada hacia atrás y contempló por primera vez el alto edificio donde había permanecido captiva. Luego, inmediatamente, miró el suelo, comprobando que estaban en una azotea. Tardó varios segundos en darse cuenta de la proeza que habían realizado.
Hinchó el pecho, orgullosa, y levantando el puño cerrado, bramó:
—¡Lo conseguimos!
Ahora la mujer era quien se giraba para comprobar la distancia recorrida. Aunque apenas perceptible, sus piernas sufrían un ligero temblor debido a la experiencia vivida. Pero pronto, humana y ángel, empezaron a cortar el ulular del viento con estruendosas carcajadas.
—Debería bajarme para recoger mis plumas…
—Pero, ¿hablas en serio, niña? No tenemos todo el tiempo del mundo.
—Bueno, sé que aún queda mucho —miró el lejano horizonte y volvió a extender las alas—. Pero… es solo que… es de mala educación dejar las plumas tiradas…
—No hay tiempo para ponernos a recoger unas condenadas plumas. Ya lo dijiste, tenemos mucho camino por delante —cabeceó hacia adelante, señalando la vía que debían recorrer sin que fueran detectadas. Tras unos segundos de espera, el siguiente edificio se sumió en una completa oscuridad; Johan hacía su parte desactivándolo y marcando el camino a seguir.
Iniciando otra corrida, Ámbar se preparó para dar un nuevo salto hacia la siguiente azotea.
—¡Vamos, mantenlas firmes a la señal!
—¡Qué vergüenza, se me caen las plumas por doquier!
II
Dione descendió sobre una gruesa rama de un árbol perdido en medio de una gigantesca selva, guiada únicamente por las luces de la Luna y Betelgeuse, que hacían que la noche no fuera tan oscura. Estaba cansada. A diferencia de los extensos bosques de Paraisópolis, el clima le parecía excesivamente húmedo, incómodo y, sobre todo, volar a baja altura le resultaba difícil ya que terminaba chocando contra todo tipo de insectos.
Miró hacia abajo y sonrió al notar un gigantesco lago. Era similar al que tenían en Paraisópolis, donde la legión iba a bañarse, aunque el de los Campos Elíseos era mucho más grande aún. Pero había otra diferencia: este lago brillaba, eran diminutas esferas de luces azuladas, esporas fluorescentes que flotaban sobre el lago, provenientes de las setas que crecían en los alrededores húmedos.
—Es precioso —dijo, inclinándose hacia adelante, como si quisiera darse un zambullido y desparramar las esporas.
—Mycenas… chlorophos —pronunció torpemente Aegis, a su lado, manipulando el trapezoedro que el científico le había regalado. Había aprendido a utilizarlo y le fascinaba el nombre que los mortales daban a absolutamente todo.
—Parece un lugar seguro —asintió Dione, levantándose y plegando las alas—. ¿Qué dices para descansar aquí, Zadek…?
Zadekiel estaba a un par de árboles detrás de ellas, pero ya acostada boca abajo sobre una gruesa y larga rama, los brazos y piernas de la rubia cantante colgaban; había decidido antes que las demás que aquel sitio era el ideal para dormir. Aegis rio por lo bajo, pues no quería despertar a su maestra, mientras que Dione aprovechó para descender a orillas del lago y, luego de quitarse las botas, sentarse para meter los pies en el agua.
Aegis también descendió, pero en el centro del lago y dando un fuerte zambullido, salpicando a Dione. Se irguió, riéndose, no era un lugar muy profundo y avanzó por el agua conforme se retiraba la túnica y botas en movimientos torpes, dejando una estela de esporas azulada a su paso. Quería darse un baño y no veía la hora.
Se giró, desnuda, y extendió ambas manos hacia su compañera:
—¡Dione! ¡Ven!
Dione dio un respingo. De nuevo sintió ese hormigueo en su vientre y parecía aumentar mientras veía el cuerpo de su tímida amiga ahora rodeado de incontables puntos azulados que flotaban en el aire. Aegis jugaba con el agua, la lanzaba al aire y, extendiendo brazos y alas, daba vueltas y vueltas mientras las gotas caían a su alrededor y las esporas parecían danzar en torno a ella.
—¡Mira lo que has hecho, Aegis! —reprendió Dione—. ¡Tráeme tu túnica, que ya la has mojado!
Aegis lanzó su túnica y las botas hacia la orilla, cerca de Dione, y luego se escondió bajo el agua. Dione meneó la cabeza, desde que llegaran al reino de los humanos, su amiga era la única que parecía no afectarse por estar en medio de un nuevo y peligroso mundo. Estiró el brazo y agarró la túnica, enrollándola para quitarle el agua. Miró en derredor, en búsqueda de alguna rama para poder colgarla. Con suerte, estaría seca para el amanecer.
Pero se asustó cuando Aegis surgió de debajo del agua, muy cerca de la orilla, y esta se abalanzó para tumbarla. La antes tímida ángel reía, juguetona, pero su amiga estaba extrañamente seria.
—¿Qué te pasa? ¡Te dije que vinieras! —chilló Aegis, e inmediatamente le quitó las tiras de su túnica—. ¡Ropas fuera!
—Dime —respondió Dione, parca como pocas veces. Miró para otro lado, hacia unos uakaris jugando entre los árboles—. ¿Qué es lo que te ha hecho ese mortal? Cuando quedaron solos, digo.
—Bueno —se tocó la barbilla y miró hacia las estrellas. Luego, cerró los ojos y rio—. ¡Sexo!
Dione se desarmó completamente. Ahora sentía agruparse otro montón de nuevas sensaciones en su estómago. Pero lo que más primaba por sobre todo eran: celos. Porque sabía superficialmente lo que era el sexo. La unión de cuerpos que les fuera prohibida a los ángeles pues solo debían afecto y amor a sus creadores. Su eterna amiga, su tímida y consentida Aegis se había unido con otra persona, y en el fondo, si bien desconocía sobre esas lides, empezaba a desear ser ella quien diera junto con Aegis esos pasos vedados.
Después de todo, eran amigas y juntas lo hacían todo. Recolección de frutas, jardinería, cánticos. Incluso, durante la guerra contra Lucifer habían servido a la legión curando a los ángeles heridos. Siempre juntas. Y aunque Dione odiaba cantar, no tuvo más remedio cuando Aegis se inscribió para estar bajo la tutela de Zadekiel. Entonces sentía un apego e incluso cierto sentido de pertenencia. Aegis era “suya”, en cierto modo.
—¡Está prohibido! —gritó Dione, tomándola de la muñeca.
—¡No lo hice! —Aegis se soltó del agarre—. Le dije que no tenemos permitido unirnos a un mortal. Se rio, pero me lo respetó.
—¿Y entonces?
—Pues hice otra cosa —volvió al agua, tocándose lentamente su cintura—. ¡Fue una tontería, a decir verdad!
—Y fuera lo que fuera, lo disfrutaste… —“Con él y no conmigo”, pensó, tumbándose de nuevo, mirando las estrellas.
—Bueno… lo disfruté porque, como te dije, te tuve en mente todo el tiempo —chapoteó el agua para que la mirase—. Es así como siempre fue, ¿no? Siempre estabas a mi lado. Entonces… ¡Dione! Me preguntaba cómo reaccionarías si fuera tu cuerpo y no el de él, y entonces me reía, cosa que al mortal le molestaba.
—¿Reaccionar? ¿Reaccionar a qué?
Aegis se volvió a acercar a la orilla, y de cuatro patas, con esos nimios senos que se mecían de un lado a otro tenuemente, se hizo lugar sobre una sorprendida Dione. Tomó las tiras de su túnica e intentó desnudarla, pero esta rehusó, más por caprichosa, pues aún seguía visiblemente molesta. Pero bastó un tirón insistente para que la ropa cediera y revelara un seno de la voluptuosa y celosa hembra.
—¡He besado! Pero no como los besos que damos, es… Hmm —Aegis cerró los ojos y trató de buscar una palabra adecuada. Se palpó suavemente su propio sexo, remedando lo que el hombre había hecho con ella, y se deleitó de la sensación—. Dione, es algo más especial.
—A ver si en realidad no te has golpeado la cabeza…
—¡No! Cuando das ese beso, todo lo demás desaparece —extendió sus alas y con ella se sirvió para rodear a Dione— Los Campos Elíseos, el reino de los mortales, incluso toda esta situación parece desaparecer. No es que quiera olvidar a Perla, pero se siente bien darse un respiro.
Imitando al científico, Aegis depositó un beso en la oscura areola de la brava Dione. Apretujó el pezón con sus labios y su lengua se encargó de endurecerla a base de estimularla. Imbuida por ese intenso placer recientemente estrenado, dio un mordisco y tiró un poco.
—¡Aegis! —chilló Dione.
 La celosa hembra se erizó y perdió el control de sus manos y alas, conforme la otrora tímida ángel luchaba para quitarle la túnica y así besar su vientre, su ombligo, a veces volvía a los pezones; eran picos húmedos, a veces mordía entre gruñidos, porque se estaba perdiendo en medio de la excitación. Seguían cayendo los besos, ahora en el cuello, luego en ese lunar que Dione tenía en la comisura de los labios y, por último, esa boca fogosa se perdió abajo, más allá de la fina mata de vellos.
La celosa hembra se erizó y perdió el control de sus manos y alas, conforme la otrora tímida ángel luchaba para quitarle la túnica y así besar su vientre, su ombligo, a veces volvía a los pezones; eran picos húmedos, a veces mordía entre gruñidos, porque se estaba perdiendo en medio de la excitación. Seguían cayendo los besos, ahora en el cuello, luego en ese lunar que Dione tenía en la comisura de los labios y, por último, esa boca fogosa se perdió abajo, más allá de la fina mata de vellos.
—¡A-aegis! —se encorvó, torciendo alas y espalda.
Dione se apartó, toda enrojecida, mirando su cuerpo repleto de mordiscones. Aún intentaba recuperar la razón cuando levantó la mirada. Aegis volvía al agua, extendiendo sus manos de nuevo hacia ella, invitándola.
“Entonces es cierto…”, pensó Dione, arañando la arena, luego tocándose allí donde su amiga había mordido, humedecido. Empezaba a despertar a una hembra deseosa. “Realmente, el mundo ha desaparecido”.
En el lago, las dos ángeles exploraron el cuerpo con sus bocas, con sus dedos, en medio del baile de esporas fluorescentes a su alrededor. Dione, en contra de lo que se pudiera esperar, tenía mucho más miedo debido a que entraba en un terreno nunca antes explorado. Los besos eran tímidos, duraban poco, pero venían cargados de curiosidad; sus dedos temblaban cuando posaba la palma abierta sobre los senos de Aegis, quien reía, extasiada, coqueta.
Todo era tan nuevo y seductor para ambas; la atracción y el deseo se veía incrementado conforme las piernas y alas se rozaban. Era de esperar que el miedo a tocar fuera dilucidándose hasta el punto que el tacto fuera ya tan desvergonzado que haría desmayar de susto a los dioses.
Los ángeles estaban orgullosos de volar, de ver el mundo como sólo ellos podían hacerlo, pero ahora era inevitable sentir envidia de los mortales, de esa manera de vivir y amar, esa simple libertad que les fuera prohibida desde su creación pero que ahora empezaban a experimentar.
Tal vez no fue, después de todo, una pérdida de tiempo venir al reino de los humanos, pensó Dione mientras su boca devoraba ansiosa a “su” Aegis; esta tomó la mano de su compañera y la llevó hacia la entrepierna, invitando a hundir los dedos dentro de su húmeda gruta. Incluso se atrevió a sugerirle que agitara, porque aquel humano lo había hecho y a ella terminó encantándole.
No muy lejos, Zadekiel observaba sentada sobre la rama que le había servido de cama. Estaba durmiendo, pero los chillidos la hicieron despertar. Viendo cómo sus alumnas parecían pasar un rato íntimo y especial, decidió callarse los regaños.
“Tenías razón”, pensó la maestra, mirando la gigantesca Luna y dejándose invadir por unos recuerdos tan gratos como lejanos. “Al final, las semillas que plantaste en la legión, terminaron floreciendo”. Se abrazó a sí misma, humedeciendo sus labios, como si en cualquier momento llegaría su amante para reclamarla y unir sus cuerpos sobre la hierba humedecida de los Campos Elíseos.
“Semillas. Es tal como me lo dijiste. Solo había que regarlas, Lucifer”.
III
Ámbar se sacudió ligeramente sobre la azotea de uno de los edificios, con una emocionada Perla en su espalda. Habían saltado de rascacielos en rascacielos durante una treintena de minutos. Aún quedaba mucho trecho para salir de la ciudad, lejos de los sistemas de detección, pero no habían sufrido ningún altercado por lo tanto se sentían con la confianza de que la huida podría salir perfecta.
A la joven ángel le encantaba cómo había logrado deshacerse de su miedo a las alturas para conseguir el escape. A veces, mientras planeaban, abría los ojos apenas, viendo las lejanas calles, y trataba de controlar su vértigo. Empezaba a sentir que era un miedo que, al menos en compañía, podía vencer.
—“Égida” —dijo la Capitana. Miraba el siguiente rascacielos. De momento, sus luces no se apagaban, por lo que era necesario esperar.
—Dame tiempo, “Odín”, no es tan sencillo —respondió el joven subordinado.
—¿“Égida”? —preguntó Perla—. ¿Es la persona que nos está ayudando?
—Sí. Fue mi compañero cuando tú y yo nos encontramos por primera vez.
—Ah, ya veo —susurró, apretando sus labios, pues recordó que se trataba del humano a quien ella atacó al llegar al reino de los mortales. Acercándose al oído de la mujer, y doblando las puntas de sus alas, confesó por lo bajo, como esperando que el muchacho no la escuchara—. Dile que lo siento mucho.
—No lo hago por ella —respondió rápidamente el joven al oír las disculpas; no podía olvidar la paliza que recibió.
—Hmm —gruñó la Capitana—. Dice “Égida” que tiene sus motivos para hacerlo.
—¿Y los tuyos? —preguntó Perla—. ¿Por qué lo haces?
Ámbar volvió a mirar el rascacielos, esperando que se apagara pronto, pero aparentemente el chico seguía con problemas. Luego levantó un poco la cabeza para mirar a la supernova Betelgeuse, y reacomodó a Perla sobre su espalda.
—Me gustaría decirte que lo hago por un bien mayor. Que tal vez a nuestro mundo nos convenga devolverte junto a los tuyos, no sea que se desate otra batalla aquí. O tal vez debería decirte que como miembro de esta sociedad no me gusta la idea de que seas objeto de experimentaciones.
Perla notó que la mujer miraba algo en el cielo. Levantó también la mirada y vio, por primera vez, aquella brillante supernova. Era extraño, no había algo así en los Campos Elíseos, aunque la Luna fuera idéntica, salvo que desde el reino de los humanos lucía un poco más pequeña. “Es hermosa”, pensó, admirando la fuerte luz azulada. Cerró los ojos y volvió a recostar su cabeza sobre el hombro de la humana.
—Entonces, ¿por qué lo haces?
—Lo cierto… —Ámbar levantó una mano, y dejó que la luz de la supernova Betelgeuse se colara entre sus dedos—. Lo cierto es que simplemente lo hago porque me la recuerdas.
—¿A quién?
—Mi hija —sonrió, volviendo a prepararse para un nuevo salto, pues el rascacielos frente a ellas empezaba a apagarse—. Me recuerdas a mi hija.
Perla abrió los ojos cuanto pudo. Entonces supo que ella era una madre. Y esperó que, de tener una madre, esta también fuera humana porque de seguro encontraría el mismo confort que sentía en presencia de Ámbar. Si los humanos podían proveerle esa sensación de calidez, bien que valdría la pena dejar por un momento sus prejuicios y protegerlos, concluyó.
Ámbar echó la mirada hacia atrás nada más oír unos rugidos, de motores de helicópteros, y su corazón dio un vuelvo. Al menos tres naves se acercaban velozmente hacia ellas, sorteando los rascacielos aledaños. Eran escuadrones de la policía militarizada que, de alguna manera, lograron detectarlas. Si a ella la descubrieran escapando con el ángel, desde luego toda una vida dedicada a la policía se acabaría y la mujer terminaría sepultaba bajo un estigma de traidora de la nación. Por más que ya se había hecho con la idea, el experimentarlo la hizo titubear.
Perla tragó saliva al ver aquellas extrañas naves que utilizaban los mortales, y notar a la mujer completamente paralizada no ayudaba a su tranquilidad. Pero meneó la cabeza para quitarse el congelamiento; ya suficiente tuvo con dejarse vencer por el miedo en varias ocasiones; extendiendo las alas, se armó de valor y chilló fuerte para despertar a la mujer del trance:
—¡Ámbar! ¡Vamos!
—¡S-sí! —confirmó ella, girándose para iniciar su corrida a por la siguiente azotea.
El salto no fue tan elevado como en anteriores ocasiones, tal vez el nerviosismo y el cansancio empezaban a jugar malas pasadas. Ámbar sabía que por mucho que planeasen, no alcanzarían la siguiente azotea y terminarían dándose de bruces contra el ventanal de alguna oficina. Desenvainó su espada y volvió a doblar la hoja, presta a realizar un disparo, esta vez para reventar el ventanal por el que inexorablemente pasarían.
El dúo cayó sobre una suerte de mesa de reunión sumida en la oscuridad. Ordenadores, sillas y tazas de café fueron desperdigados por el viento mientras Perla, aferrada a ella, veía asombrada el revoloteo de hojas, faxes y gráficos a su alrededor.
El rugido de los helicópteros aumentaba y para colmo su visera empezaba a sufrir interferencias. Ámbar intentaba entablar contacto con Johan, tal vez él podría interferir los sistemas de los militares que la importunaban, pero al no recibir respuestas, supo que quienes estaban interfiriendo tanto la comunicación como su sistema eran precisamente los de la patrulla que la perseguía.
Lanzó el casco a un lado y, mientras el viento mecía su cabellera, levantó su espada.
—¡Niña, agárrala! —ordenó—. Y no la sueltes.
Perla no dudó en tomarla. Era una espada mucho más liviana que su sable y la hoja parecía resplandecer debido a su perfecto acabado.
De un salto, Ámbar bajó del escritorio y se adentró en la maraña de sillas, escritorios y fotocopiadoras dispersas en los pasillos delimitados por incontables cubículos. Sabía que del helicóptero bajarían soldados para perseguirla y que no podía permitirse perder más segundos.
—¡En la empuñadura verás un detector de huellas dactilares! ¡Pon tu dedo sobre el detector!
—¡Empuñadura! —asintió Perla, mirándola detenidamente—. ¡Sé lo que es eso, pero no lo demás!
—¡Maldita sea! —Ámbar saltó sobre un escritorio, viendo de reojo una fugaz bola de plasma blanca estrellándose contra una silla. Las estaban disparando desde el helicóptero, o tal vez los soldados ya habían entrado al piso, pero girarse hacia atrás para comprobarlo no era prioridad—. ¡La fina línea azul! ¡Pon tu índice sobre la condenada línea azul por diez segundos!
Tras derribar otra puerta, llegaron al otro extremo del piso. Era una oficina espaciosa, probablemente la del jefe de aquel departamento, con otra desorbitante vista de la ciudad. Perla echó la mirada hacia atrás y vio apenas, entre la oscuridad, a varios soldados corriendo hacia ellas, sorteando de la misma manera los cubículos y escritorios.
De una caricia al lugar mencionada, la muchacha consiguió que la hoja se doblara sobre sí misma; Ámbar inició una veloz carrera directamente al ventanal conforme le ordenaba que disparase para abrirles un camino. La joven extendió el arma y, con otra caricia sutil, consiguió disparar una bola eléctrica hacia adelante, donde la reluciente metrópolis las aguardaba para continuar la huida.
 Los soldados llegaron a la misma oficina y no dudaron en dar un gran salto hasta el edificio frente a ellos. Un par consiguió estrellarse contra uno de los pisos más altos, mientras que otros se dieron de bruces contra los ventanales de pisos más inferiores.
Los soldados llegaron a la misma oficina y no dudaron en dar un gran salto hasta el edificio frente a ellos. Un par consiguió estrellarse contra uno de los pisos más altos, mientras que otros se dieron de bruces contra los ventanales de pisos más inferiores.
Ámbar se colgaba, con una sola mano, de la cornisa del piso. No saltaron al siguiente rascacielos y, quietas como estaban, vieron uno por uno a los soldados saltar por encima de ellas. Perla levantó la espada al aire en señal de victoria al ver que ninguno las descubrió, pero Ámbar estaba intranquila. No saltar y dejarse caer fue una buena estrategia, pero la realidad es que ya estaba cansándose.
Resopló, viendo el horizonte. Sabía que faltaba mucho para salir de la ciudad.
Tan agotada estaba que no vio venir una bola de plasma estrellándose directo en la cornisa. Sin nada de qué sostenerse, cayeron inexorablemente hacia las calles.
III
Zadekiel despertó y cayó bruscamente al suelo, entre los matorrales. Se repuso rápidamente, escupiendo algunas hojas, e inmediatamente miró el cielo perlado de estrellas. Algo en su cuerpo había entrado en alerta. Sentía una corriente extraña en el aire, la noche se había vuelto rara, como el momento que precede a una tormenta.
Vio una estrella fugaz. O tal vez no era una estrella. Se abrazó a sí misma mientras negaba con la cabeza.
Aegis estaba durmiendo a orillas del lago, al lado de Dione, pero se repuso al oír la caída de su instructora de cánticos.
—Maestra, ¿te encuentras bien?
—¡No, no, no! —chilló. No era a Aegis a quien respondía, sino que se trataba de un grito a los cielos—. ¡Tiene que ser una broma!
Dione también despertó. Al principio no le dio mayor importancia a los gritos de Zadekiel, pero luego la vio completamente aterrorizada y supo que algo grave estaba pasando. Vino a su mente, inmediatamente, la imagen del Dominio en quien su tutora desconfiaba.
—¿Qué sucede? —preguntó, levantándose bruscamente—. ¿Es Fomalhaut? ¿Acaso lo sientes?
Zadekiel extendió las alas y, mirando a sus alumnas, bramó:
—¡Vamos, ni un segundo que perder!
IV
La avenida era angosta, aunque completamente libre de tránsito. Ámbar pensó que tal vez se debía a las altas horas de la noche, o tal vez porque la población era escasa en Nueva San Pablo, alarmados como estaban los ciudadanos que preferían huir al saber que un ángel estaba captivo allí en la metrópolis.
Se repuso y, por sorprendente que pareciera, aún cargaba a Perla en la espalda. Si no fuera por ella y sus alas, la caída la habría matado. Pero había caído suavemente y estaban a salvo, aunque la alegría no duró mucho cuando un grupo de helicópteros se posición frente a ellas y las cegó con sus luces. Pronto, la escena se llenó de esferas de vigilancia, así como de al menos una veintena de militares enfundados en sus trajes, y desde luego, apuntándolas con sus rifles de pulsos plásmidos.
La Capitana retrocedió un par de pasos. “Tranquila”, dijo, pues notaba cómo Perla parecía apretar el abrazo. Acomodó su visión y notó a un militar avanzando con la mano en alto, ordenando a los demás soldados que bajaran las armas.
Su traje EXO era distinto. Tenía líneas zigzagueantes azuladas, hacia los hombros, y otras líneas de igual forma, de color dorado, hacia el pecho. El diseño en zigzag era una referencia a la espada flamígera del Arcángel Miguel y propia de la milicia privada de Reykō. El traje parecía tener más revestimientos, se veía más grueso, más imponente; más moderno.
El soldado retiró la visera. Ámbar se sorprendió, bajó la guardia por un instante, pero rápidamente volvió a ponerse en alerta. Era el Teniente Santos. No esperaba encontrarse con él, había planeado la liberación porque sabía que él no estaría de guardia. Y de seguro, pensaba ella, lo último que él esperaba era descubrirla liberando al Éxtimus y, con ello, rebelándose al Estado.
—Reykō nos hizo un trato —dijo él, severo en su tono—. Quiere contratar a los tres que capturamos al Éxtimus. Nos quiere liderando su ejército privado.
—Dile que rechazo humildemente su proposición.
—¿Por qué lo haces? —cabeceó despreciativamente hacia Perla.
—¡Tengo mis razones!
—¡Me gustaría oírlas! —ahora su tono se había vuelto más brusco—. ¿Y dónde está Johan? ¿Acaso lo has manipulado para conseguir esto?
—¡No he manipulado a nadie!
—Por favor, el chico te seguiría hasta el fin del mundo y lo has aprovechado. ¿No estás contenta con destruir tu vida, que también quieres arruinársela a él?
—¡Deja de decir memeces, Santos!
—¿Acaso la muerte de tu hija no significa nada para ti? Osteosarcoma, ¿no es así? ¿Era eso lo que ella tenía? ¡La humanidad está muriendo a cada paso que damos y tú decides cargarte la oportunidad que tenemos de encontrar una cura!
La mujer titubeó. Por un momento, perdió su motivación completamente. Casi soltó a Perla, recordando a su hija. Era cierto: entregando al ángel, millares de personas en situación idéntica a la de su hija, podrían salvarse. O al menos eso aseguraba la farmacéutica.
Pero la volvió a sostener fuerte, gritando a todo pulmón:
—¡Lo sé! ¡Pero esta no es la manera!
—¡No somos quiénes para discutir eso!
—¡No te la entregaré! —gritó, levantando la mano para que Perla, que sostenía su espada, se la devolviese.
Aquello enervó al Teniente. Esa complicidad entre la mujer y el ángel. Para él, eran seres despreciables y bien que lo confirmó en la azotea donde la capturaron. Por más que Ámbar fuera una figura que había respetado, no podía dejarlo pasar.
—No titubearé si planeas atacarme, Ámbar —extendió ambos brazos—. Me apena decirlo, pero frente a mí solo veo una traidora. ¡Prueba, pues, atácame! ¡O lanza al pajarraco que proteges y la someteré yo solo! ¡Comprobará que ahora somos nosotros los invencibles!
Las luces de la ciudad se desvanecieron en un fugaz instante. Fue un parpadeo que duró pocos segundos. Algunos edificios recuperaron las luces, pero otros no. Tanto un bando como el otro pensaron inmediatamente en Johan, quien de seguro estaría manipulándolo todo con tal de proteger a la Capitana. Santos no despegó la mirada de la mujer, aun cuando tras él empezó a oír el crujir del acero y el grito de sus propios camaradas.
Los helicópteros perdieron el control de los motores de antimateria y cayeron violentamente a los lados de la avenida. Las esferas de vigilancia se apagaron y también impactaron contra el pavimentado, rodando para todos lados con sus partes saliéndosele y chispeando. Cuando una de estas se detuvo a los pies de Santos, este lo pisó.
—Johan es muy hábil —dijo aplastando la esfera con fuerza y rabia.
“No creo que sea Johan”, pensó la Capitana, viendo cómo el fuego ahora engullía los helicópteros. Retrocedió lentamente. Su subordinado no haría algo que pudiera acabar con la vida de los militares.
Cuando un gigantesco haz de luz rodeó al escuadrón, el Teniente Santos no tuvo más remedio que girarse. Vio con espanto cómo algo oscuro y amorfo cayó de los cielos en medio de sus hombres, con tal fuerza que el pavimento quedó convertido rápidamente en un cráter. Fuera quien fuera el ser que había llegado, era tan fuerte que bastó un puñetazo al suelo para que una onda expansiva arrojara tanto a sus soldados como a él mismo por los aires.
Aunque Ámbar se había alejado, también terminó siendo arrojada violentamente por varios metros. Lentamente se repuso de entre los escombros, ayudada por la fortaleza que otorgaba su traje. Miró en derredor en búsqueda de Perla, pero no la encontraba. Luego observó cómo la avenida había quedado convertida en un auténtico campo de batallas; soldados inconscientes por doquier, helicópteros ardiendo, la propia carretera hecha añicos, convertida en un montón de escombros desnivelados alrededor del extraño recién llegado.
Por otro lado, la Querubín había resistido la onda expansiva. Avanzó unos pasos tímidos rumbo al recién llegado. Notó en el suelo cómo todo había quedado atravesado por innumerables estrías. Se inclinó para palparlas; fuera quien fuera, tenía una fuerza descomunal. Tragó saliva y volvió a levantar la mirada.
“Otro ángel”, pensó la Capitana, viéndole a contraluz mientras el extraño agitaba sus gigantescas alas. Pero algo le causaba una curiosidad inaudita: era la primera vez en su vida que veía a uno con seis alas…
El Serafín más fuerte creados por los dioses, aquel cuyos puños partían la tierra y el cielo a su paso, había llegado al reino de los mortales.
—¡Rigel! —gritó Perla, avanzando un par de pasos más—. ¿Qué sabes de Curasán? ¿Y Celes? ¿Y…? —se detuvo.
Había algo raro en él que le impedía correr para abrazarlo. La mirada severa, el porte, su sola aura, las alas extendidas a cabalidad. Frente a ella no parecía haber un amigo, sino más bien un enemigo presto a batallar. Meneó la cabeza, tal vez se le metían ideas raras en la cabeza, y procedió a avanzar otros pasos.
Repentinamente, el Serafín extendió a un lado su brazo, e invocó el arma que le fuera regalada para cazar a Lucifer. Era un tridente dorado que relucía con intensidad; clavó sus filosos dientes sobre el pavimento con tal fuerza que creó más escombros y estrías.
—¡Ri… Rigel! —chilló Perla, con los ojos humedeciéndose. Entonces apeló por su lado más sentimental, llamándolo por el apodo que ella misma le había puesto, esperando que en cualquier momento él la llamara “Pequeña Perla” con su voz jovial—. ¡Titán!
Pero el gigantesco Serafín no mostraba señal de afecto alguno. Miró a Perla y sentenció con una voz potente, gruesa, intimidante. Una voz que rebotaría hasta el último rincón de Nueva San Pablo.
—¡Suficiente! —apretó la empuñadura de su tridente—. ¡He venido a darte caza, Destructo!
Congelada, Perla cayó de rodillas, negando enérgicamente con la cabeza. Su cuerpo completo pareció ser avasallado por aquellas palabras profesadas con un odio profundo; perdió esperanzas, pues uno de los ángeles que más la protegía, que más la amaba y que más la consentía, había bajado de los cielos para llamarla con ese nombre que detestaba.
Ámbar avanzó a duras penas, haciendo caso omiso a su cansado y adolorido cuerpo. Recogió su espada del suelo mientras se sacudía el polvo del traje. No entendió el idioma que habló el gigantesco Serafín, pero era más que obvio que no venía a rescatar a la niña; ni el tono ni su mirada le agradaba, así que apuró el paso hasta quedar frente a la joven para servirle de escudo.
Oyó un suave sonido en su dispositivo coclear y supo que Johan había vuelto a recuperar la comunicación.
—Ámbar —dijo él—. Dime que el sistema se ha vuelto loco.
—Dímelo tú. Frente a mí tengo a un bastardo bastante grande y de seis alas que ha borrado de un plumazo a un escuadrón de élite.
—Según la detección de voz, dijo “Destrucción” y “Caza”. Es… Sumerio… Habló en Sumerio.
—¿Sabes? Empiezo a creer que la niña en realidad estaba huyendo de su hogar… —se giró hacia Perla y frunció el ceño—. Tú y yo vamos a tener que hablar luego de esto.
—Dime que huirás —insistió el subordinado.
—Por favor —respondió ella, volviendo a mirar al Serafín. Estaba agotada, pero la adrenalina se disparó en su cuerpo ante la amenaza de una nueva batalla. Esa sensación poblándole el cuerpo le encantaba, era como si ella sola cargase el aire de estática y se convirtiera en una suerte de diosa de la guerra.
Y sonrió al imponente Serafín.
—¡Piensa, Ámbar! —gruñó el subordinado—. ¿Qué te hace pensar que podrías contra él?
—Hazme un favor —la Capitana activó su espada para que cabrillease de electricidad—. Dime cómo se dice en sumerio “Bienvenido a Nueva San Pablo”.

Continuará