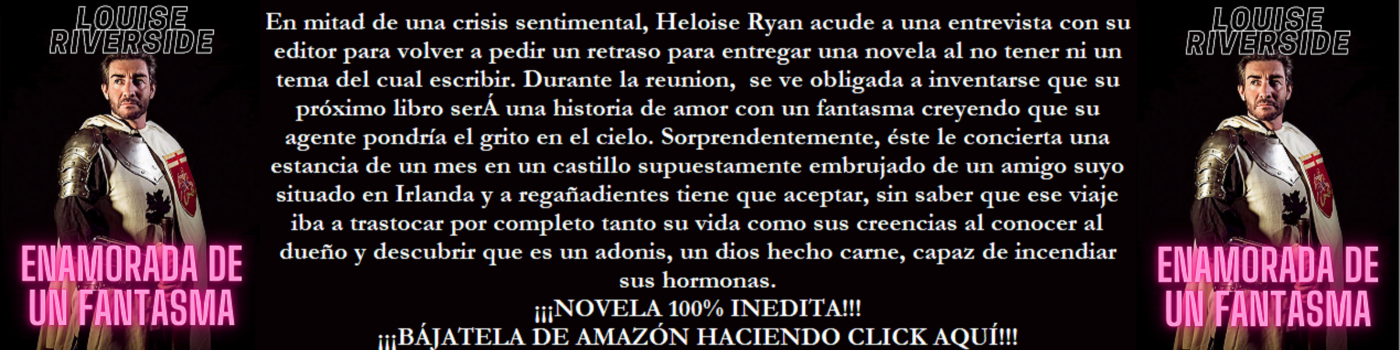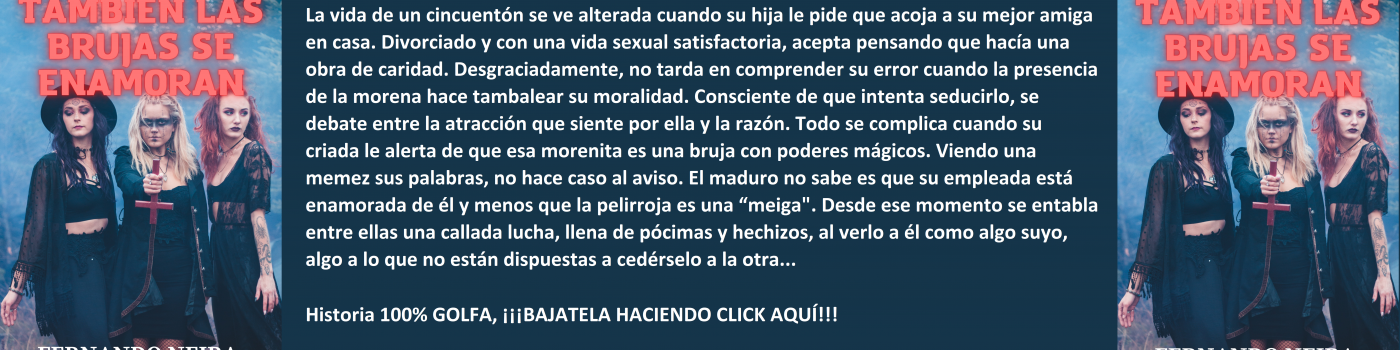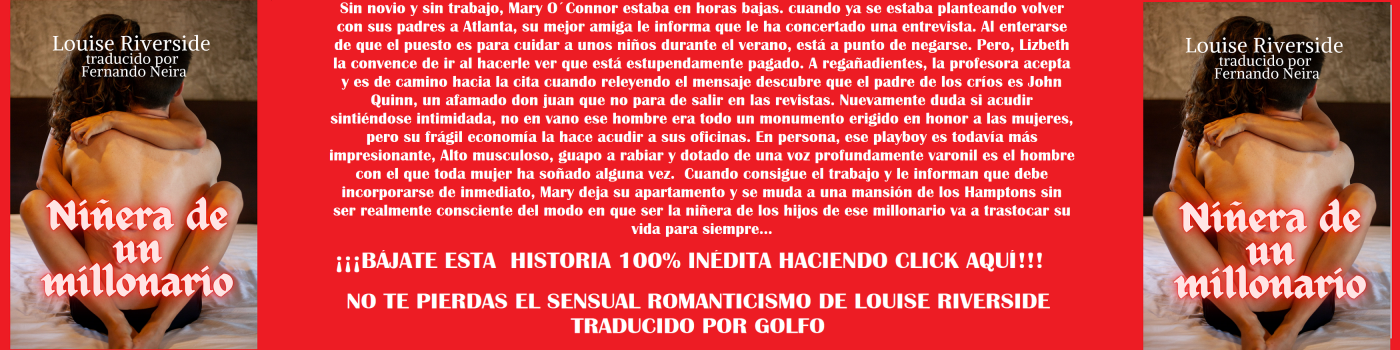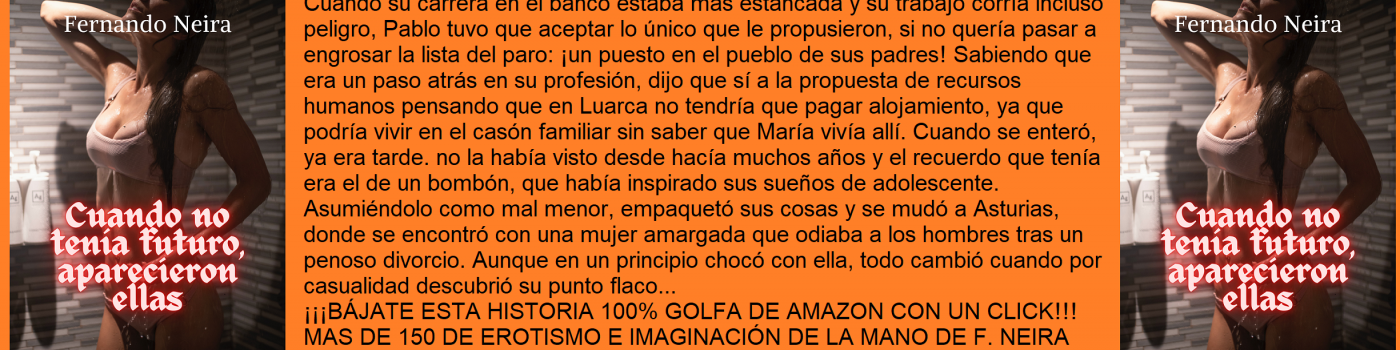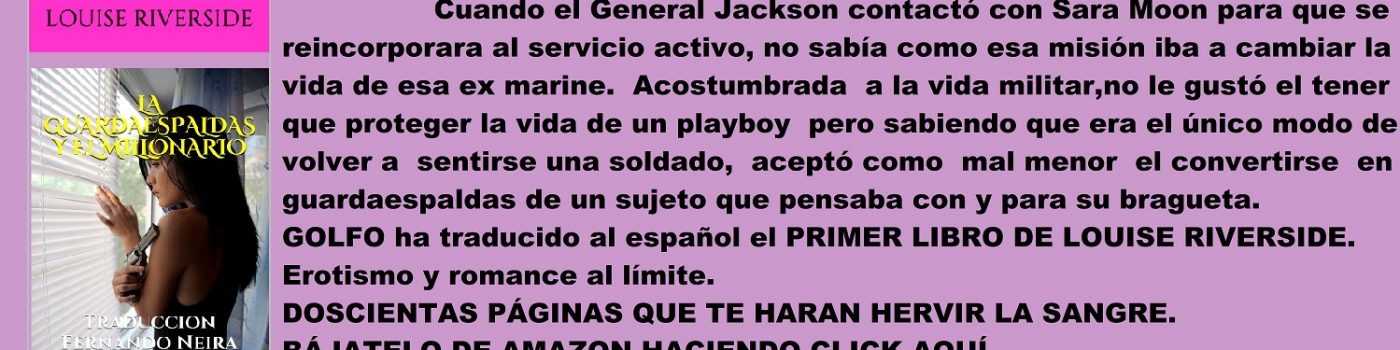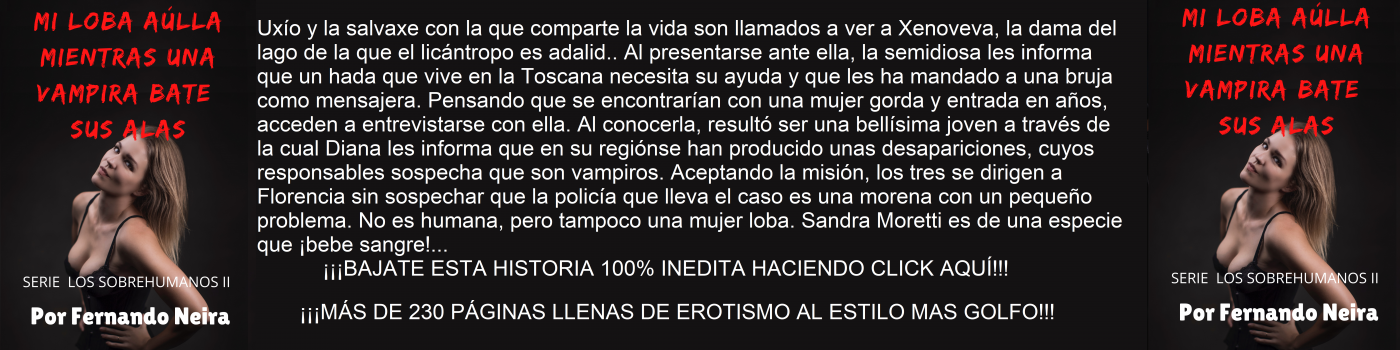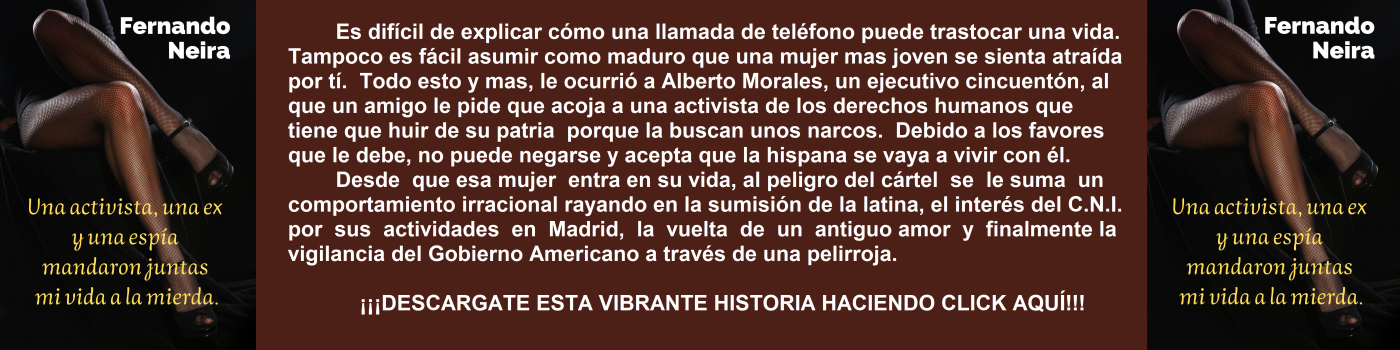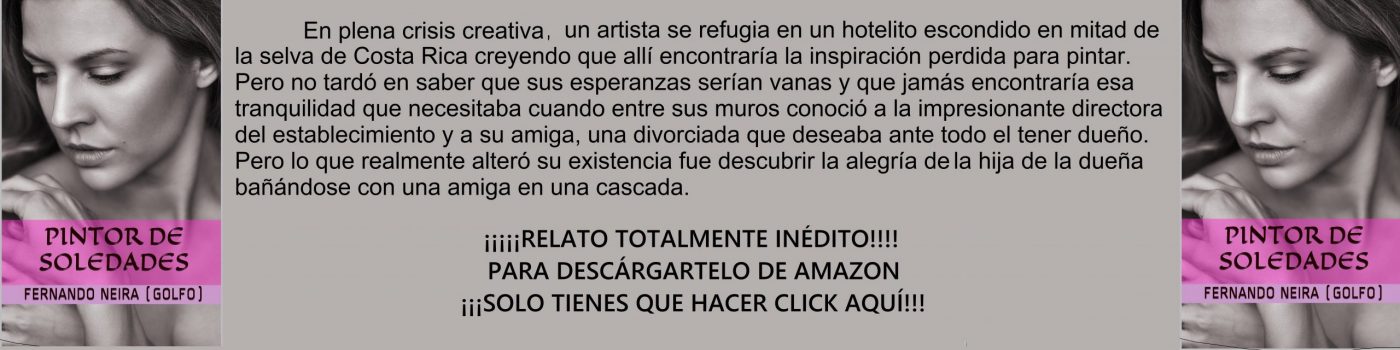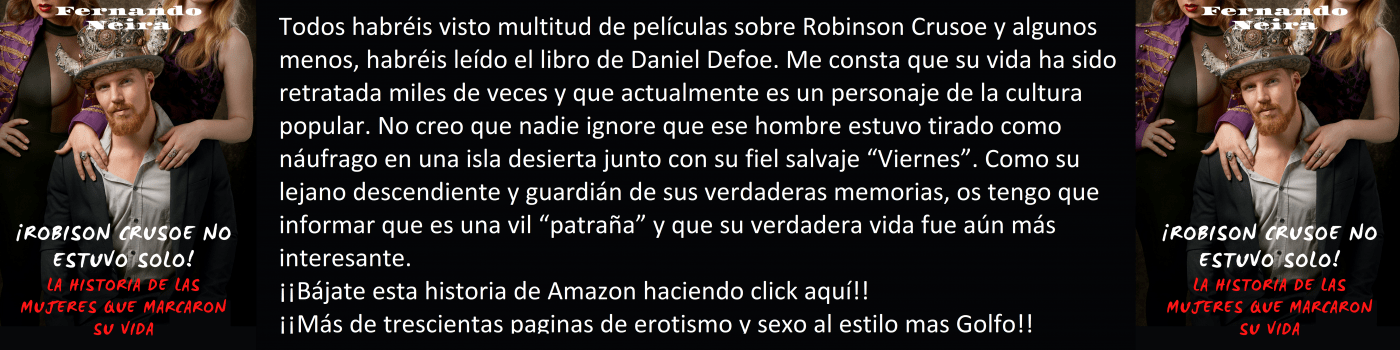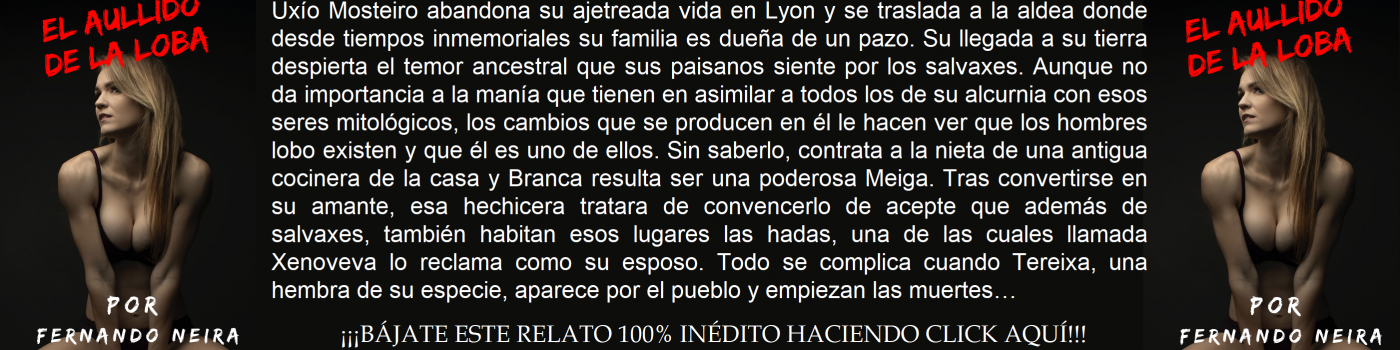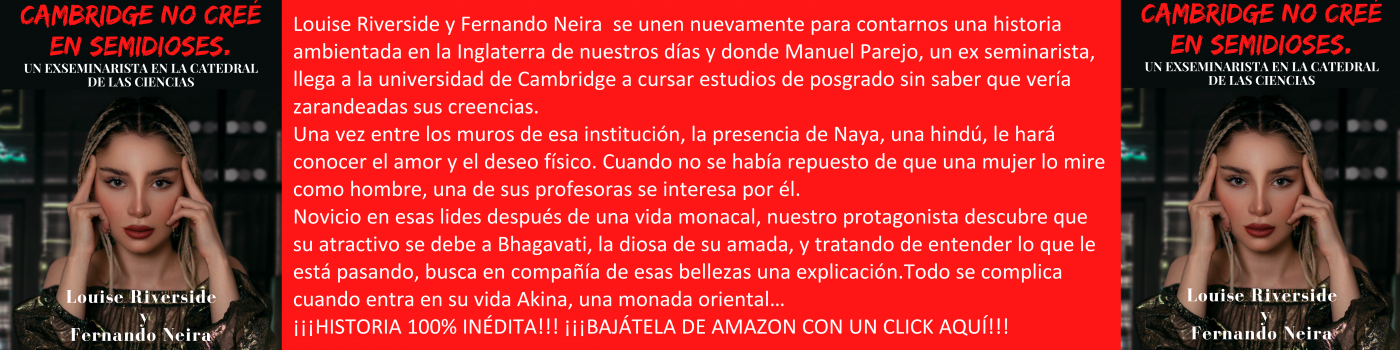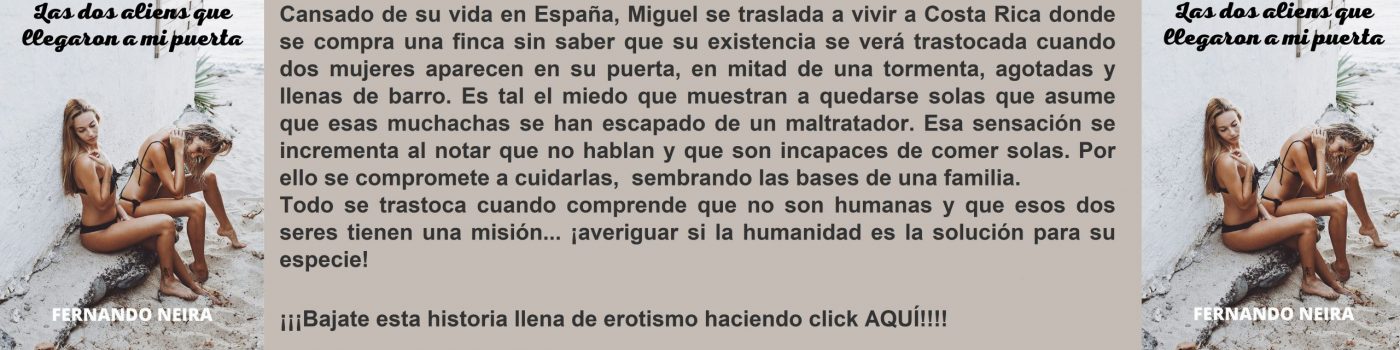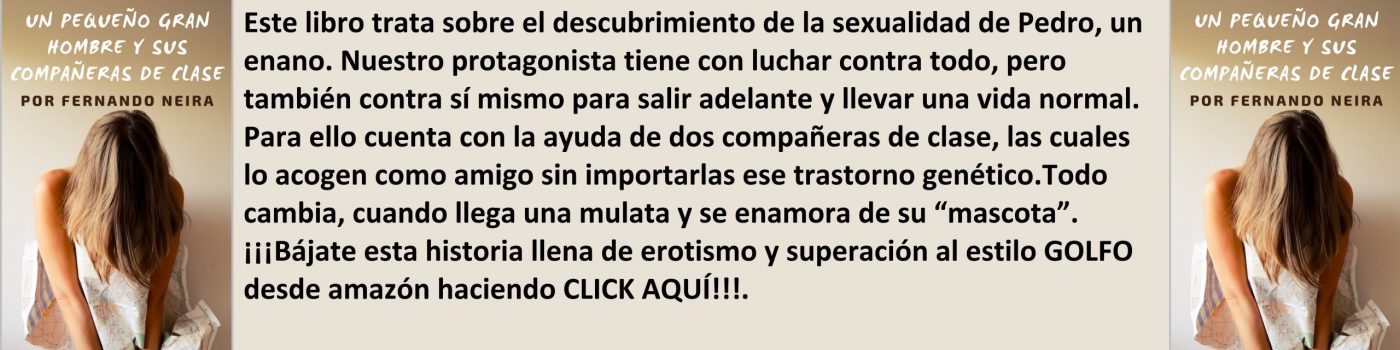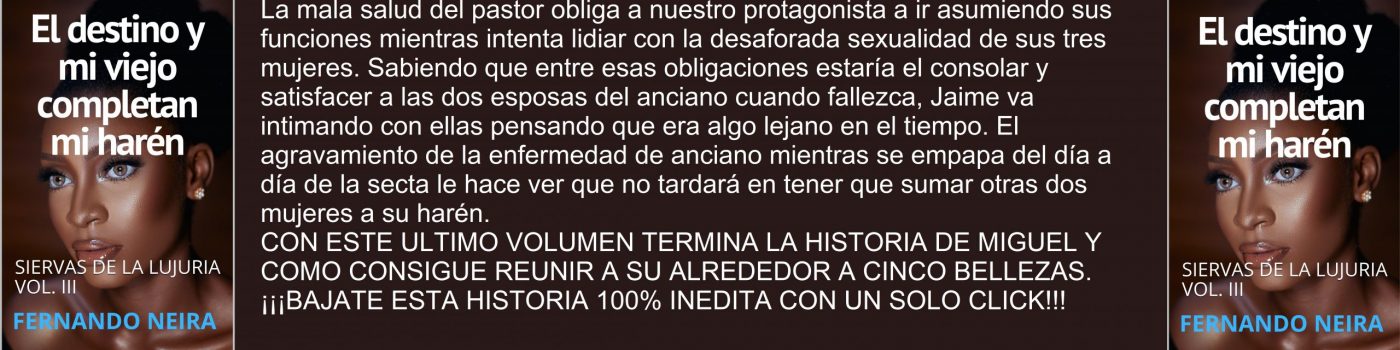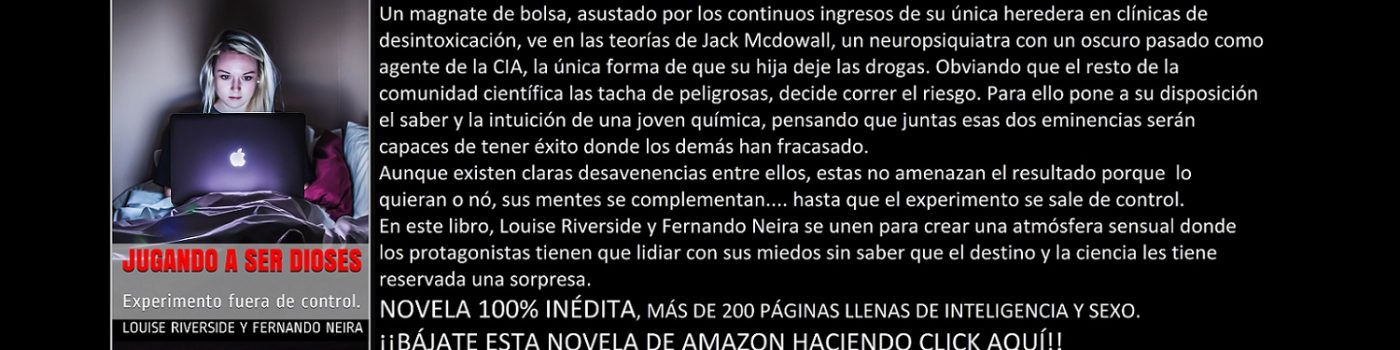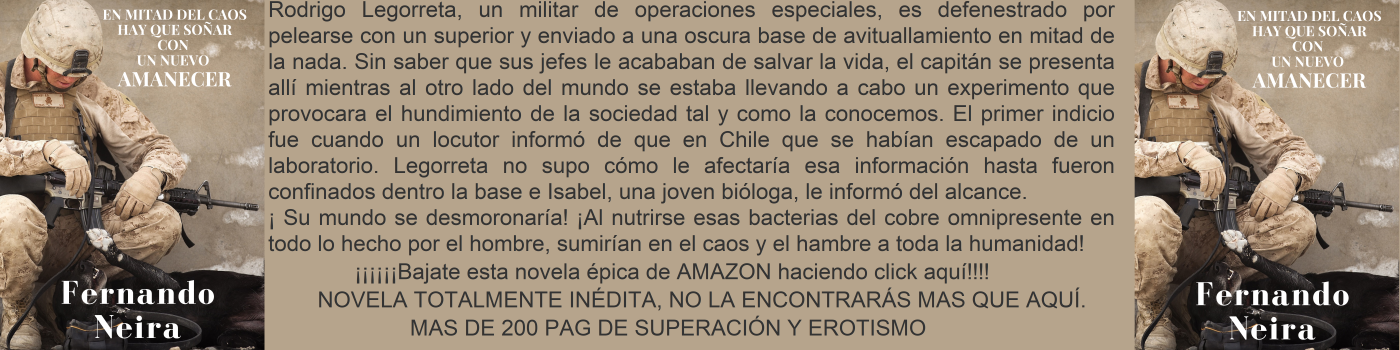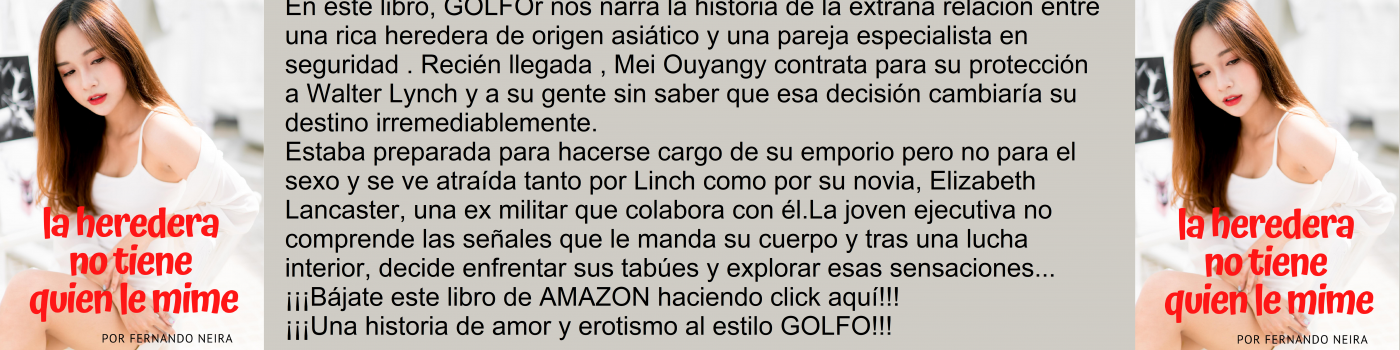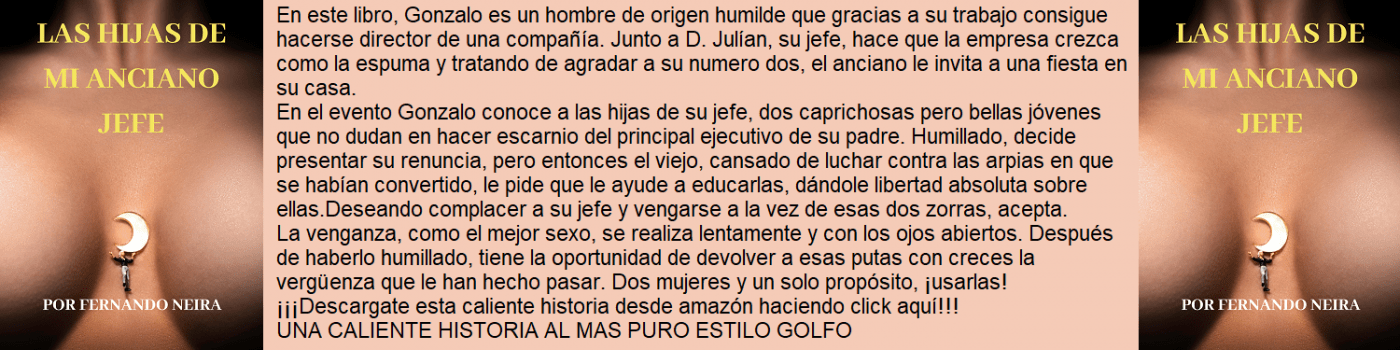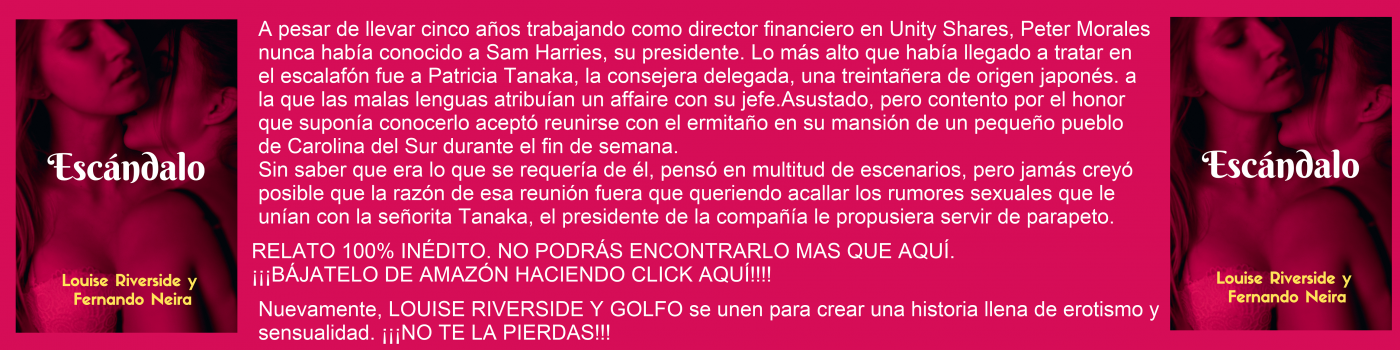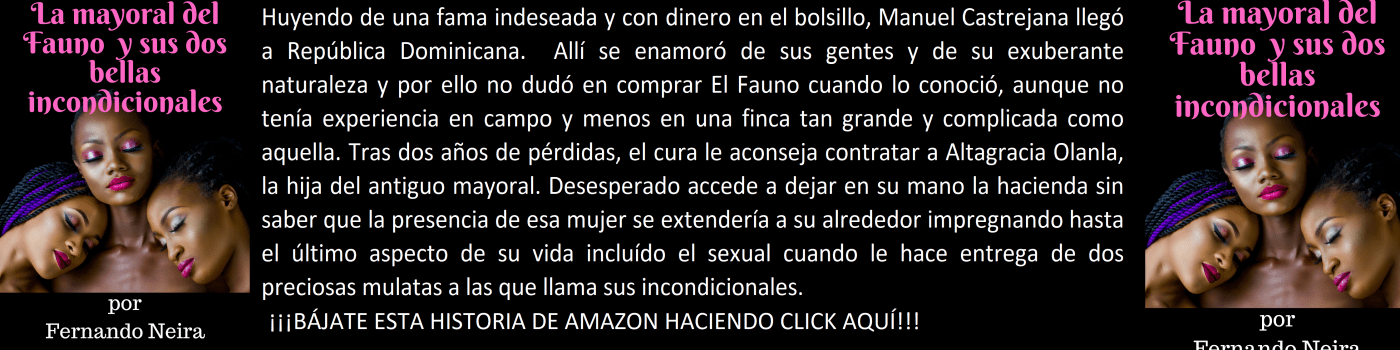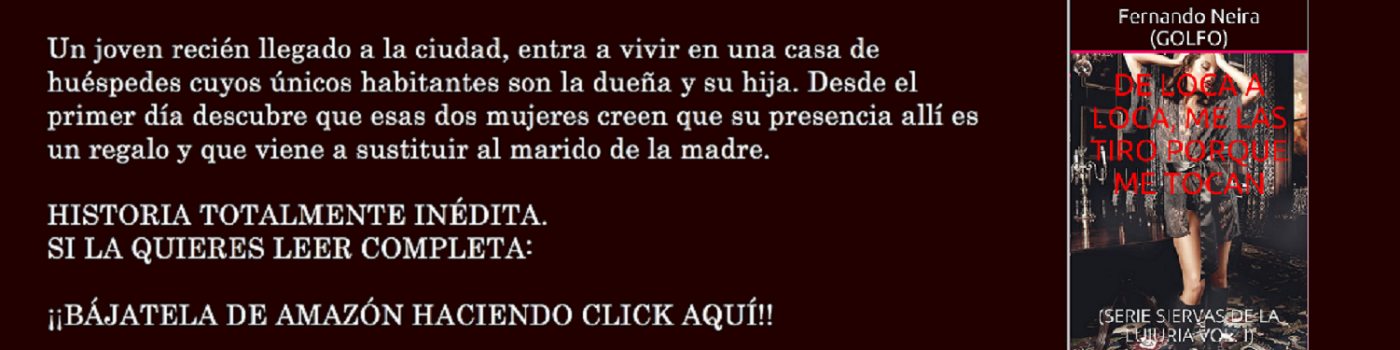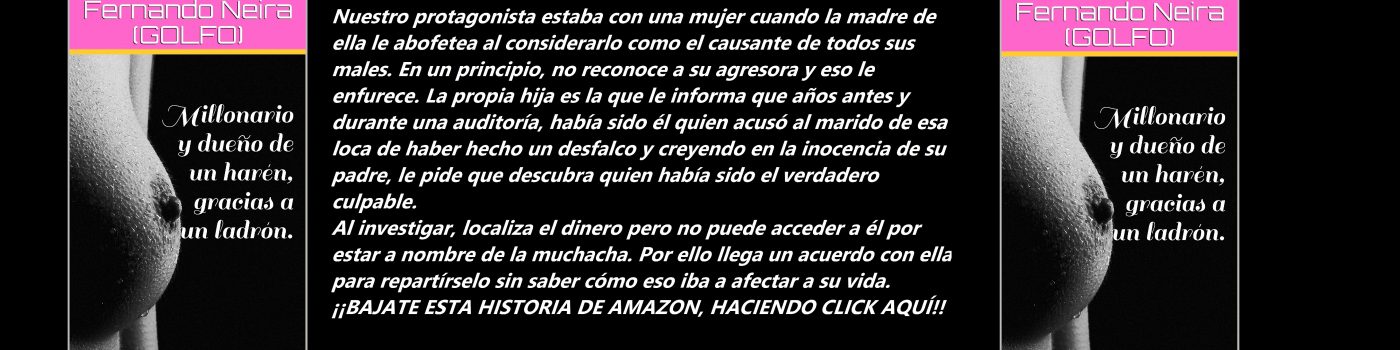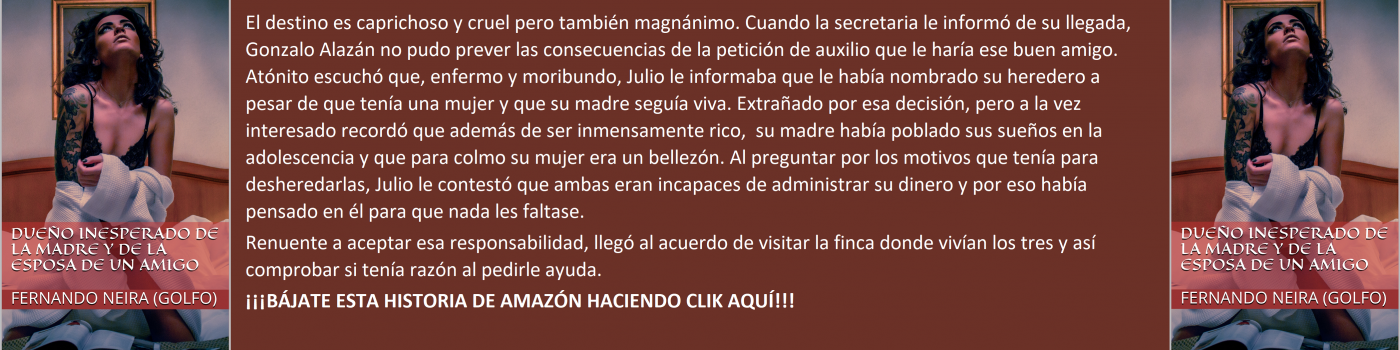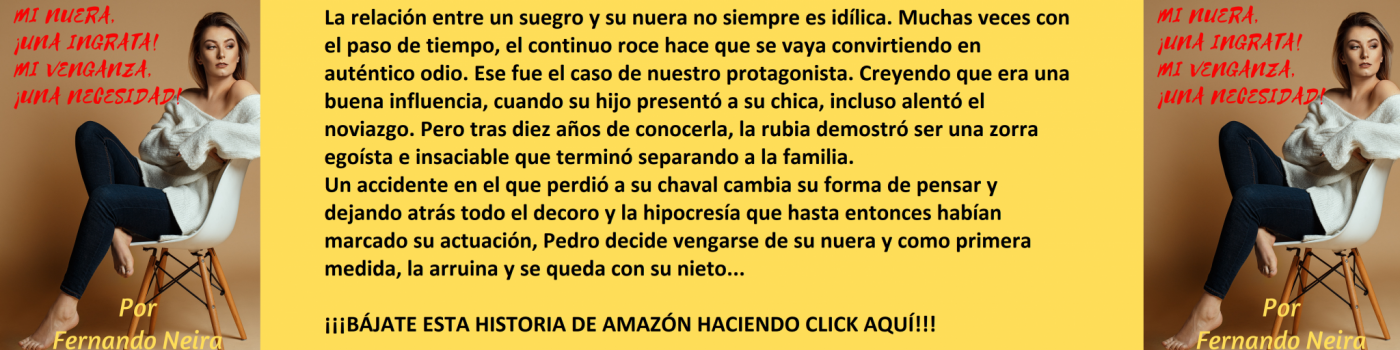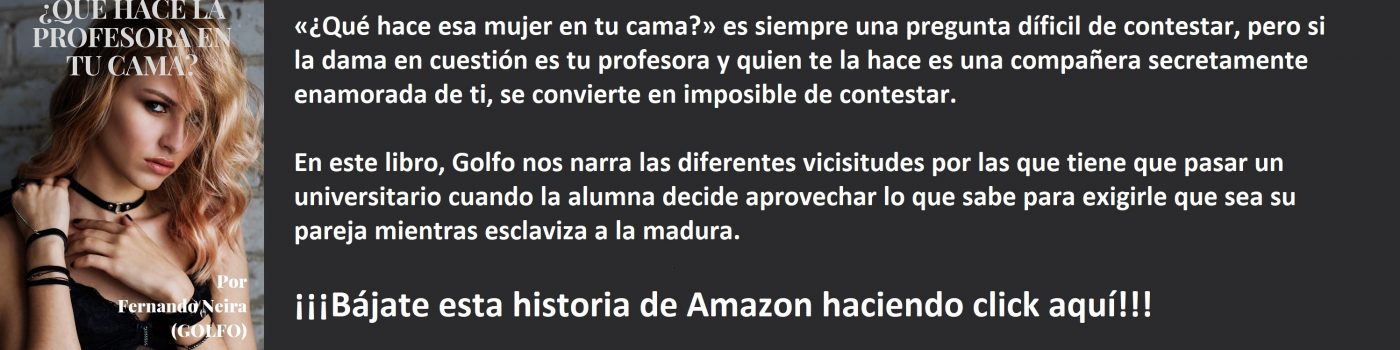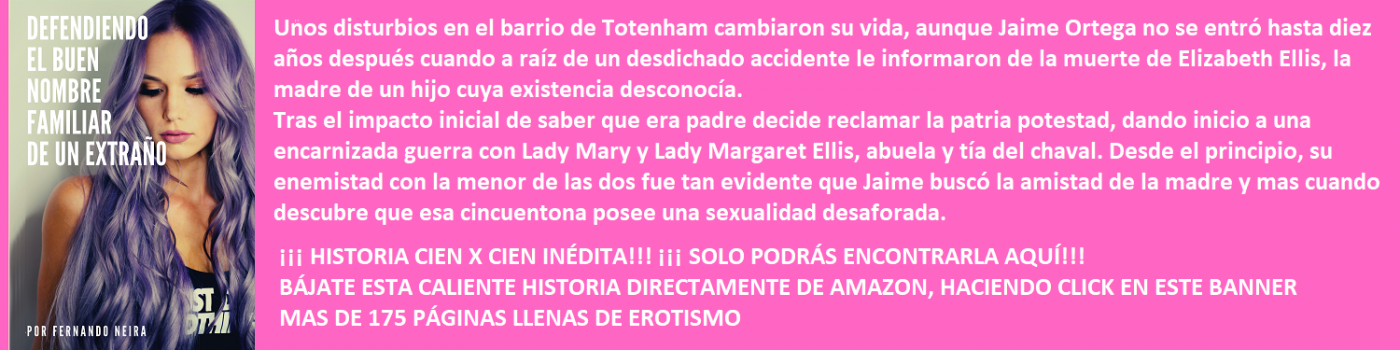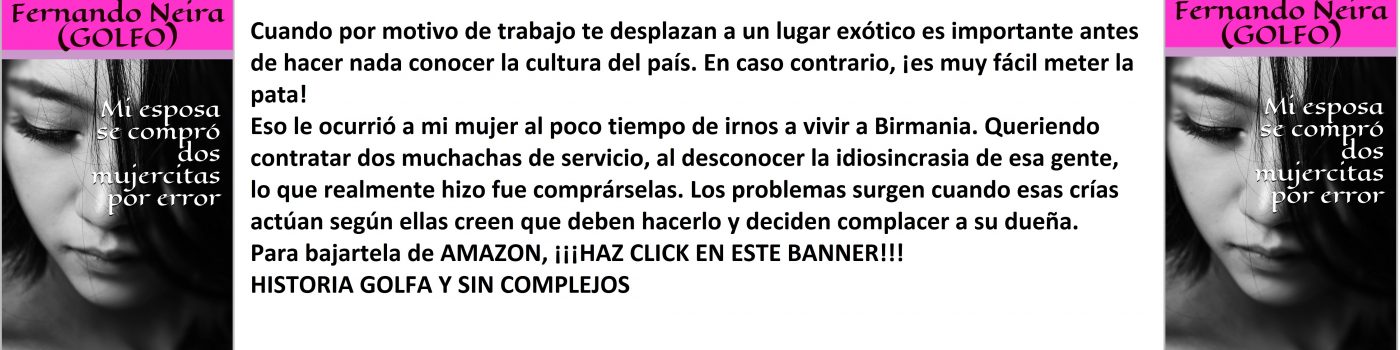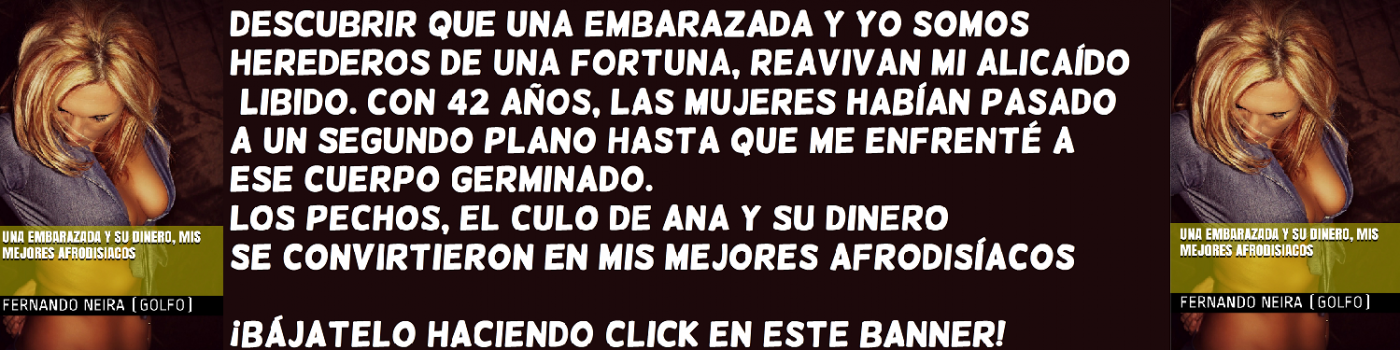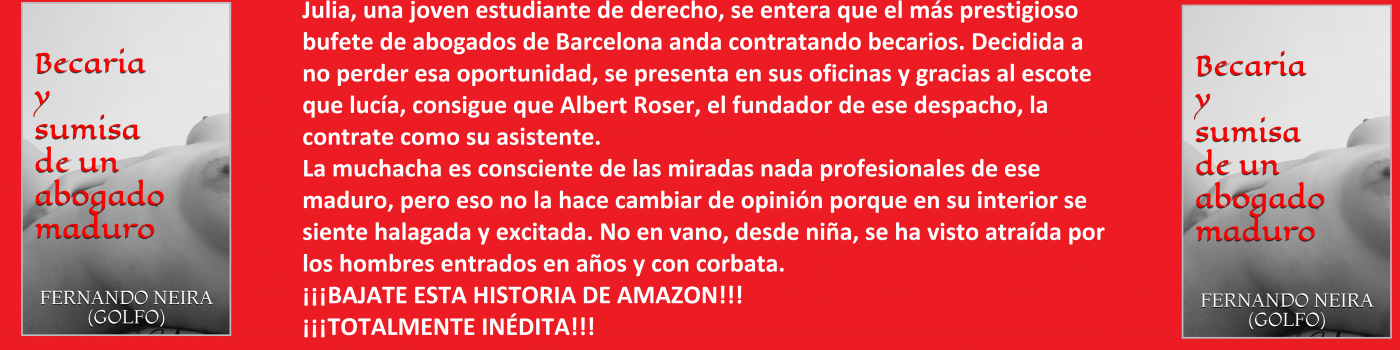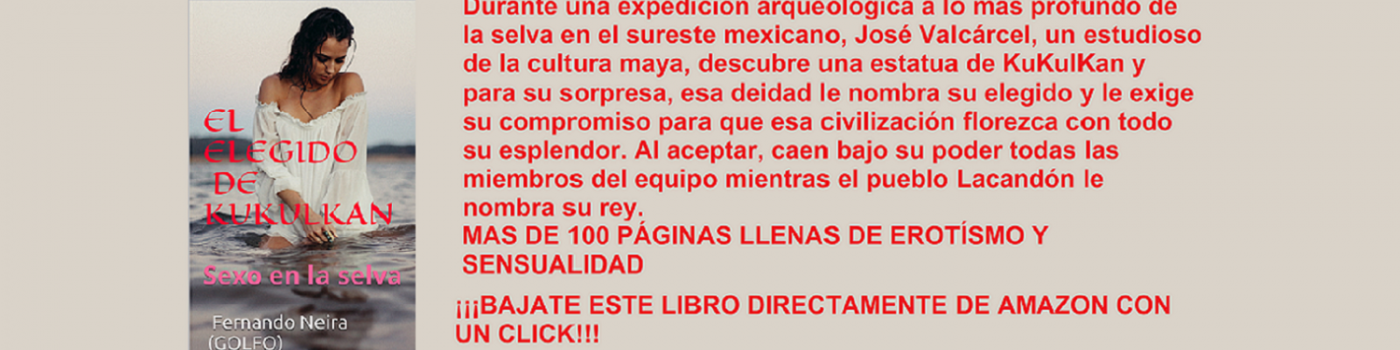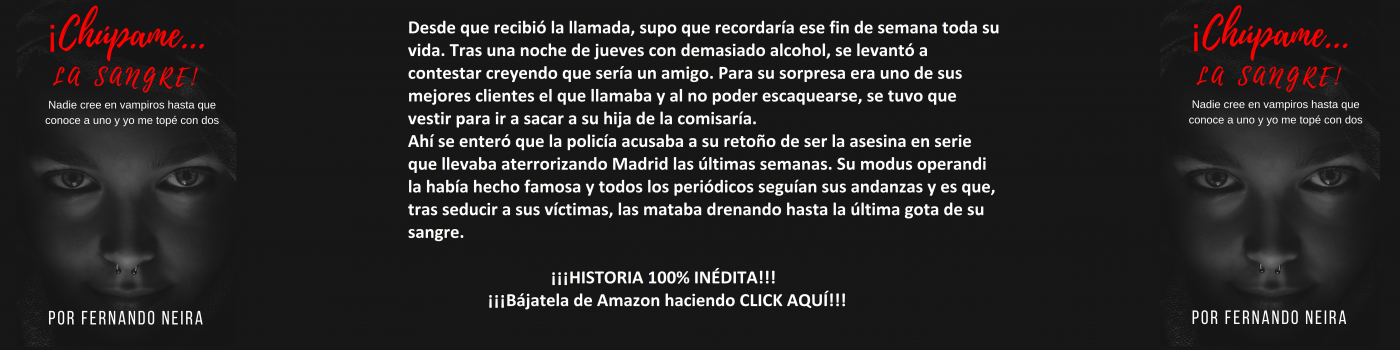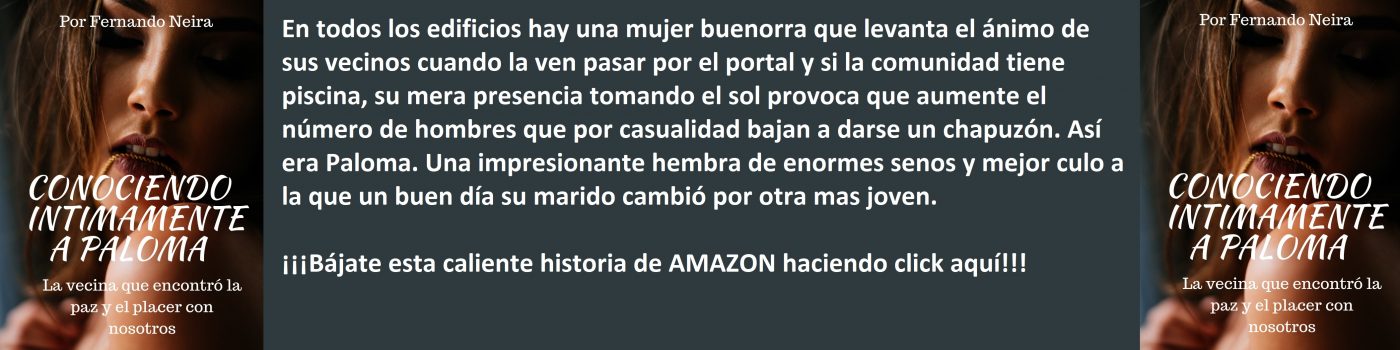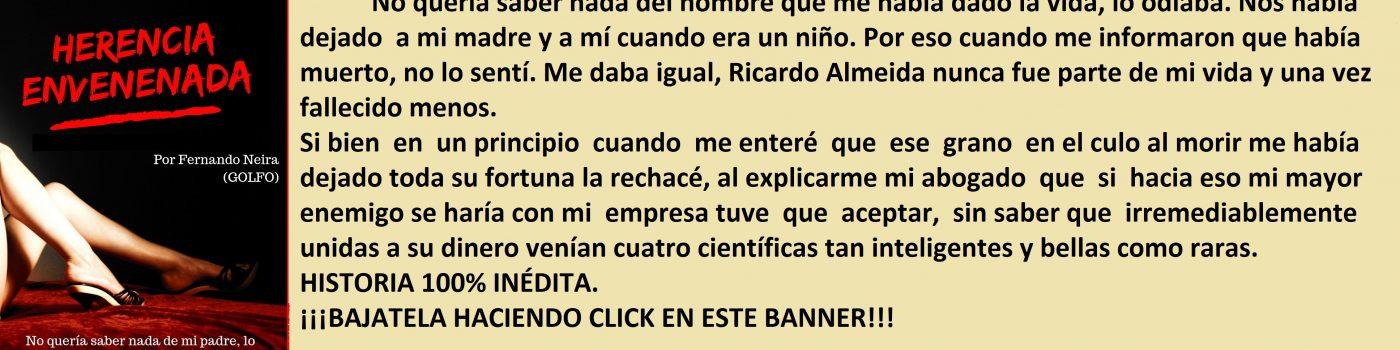I
El cielo de los Campos Elíseos amaneció repleto de oscuros nubarrones y parecía que en cualquier momento caería una lluvia torrencial. Si bien el clima no favorecía las actividades al aire libre, aquello no era excusa para detener a ningún ángel de la legión. Fuera el Serafín Durandal guiando a sus estudiantes hacia el bosque para entrenar esgrima, o el enorme Rigel esperando a sus alumnos en Paraisópolis antes de partir a las lejanas islas, hasta los ángeles del coro que recolectaban frutas en los extensos jardines que rodeaban el Templo sagrado del Trono, ni un ángel tenía descanso, ni mucho menos los pupilos de la Serafín Irisiel que, como todos los días, caminaban el sendero de tierra que lindaba al gran bosque, rumbo a los campos de tiro.
—¡Escuchad! —de espaldas al grupo que guiaba, la Serafín levantó su arco de caza para detener a todos sus estudiantes—. ¡Le recuerdo a cualquier ángel que sea nuevo en mi grupo, que acostumbramos a hacer un bautismo de bienvenida!
—¿Pero de qué está hablando, Irisiel? —preguntó uno.
—Oiga, Irisiel, hace eones que nadie nuevo viene —agregó otro, más al fondo de la larga fila.
—¿Bautismo? —preguntó una muchacha oculta entre el montón de ángeles.
—¡Venga! —casi como si danzara, la hábil arquera se giró grácilmente hacia sus pupilos y señaló hacia donde se encontraba la principiante del grupo—. ¡Recoge alguna manzana, la vas a llevar sobre la cabeza durante todo el entrenamiento, preciosa! Uf, luego pasarás el resto del día besándome los pies y alabándome por mis dotes de caza. Solo de pensar en tener a una esclava a mi merced hace que me tiemble todo el cuerpo, ¡sí!
—Ya está, se ha vuelto loca —murmuró uno.
—¡Por favor, eso te lo acabas de inventar, Irisiel! —protestó la joven novata. Todos se abrieron paso y suspiraron al ver que la muchacha, de larga y lisa cabellera rojiza, adornada con una fina trenza cuyos ramales nacían de sus sienes, de cuerpo estilizado y atlético, no era sino Perla, que tras varios años desde su llegada, se veía tan joven como los demás ángeles de la legión.
—¡Por todos los dioses, es la Querubín! —exclamó uno—. ¡De rodillas, todos!
—¡No, nada de “Querubín”! —chilló ella, viendo cómo todos a su alrededor le rendían respeto. Lejos de aquella niña que abusaba de su condición, ahora su cuerpo había crecido en detrimento de su actitud altanera—. ¡Levántense todos!
—¡Qué bonita, toda colorada! —Irisiel reveló los colmillos de su amplia sonrisa. Pese al desarrollo que acusó la joven, la Serafín nunca dejó de verla como una enviada por los dioses y dueña de esperanzas para la legión—. Si mal no recuerdo, tú ya tienes un maestro. Seguro que te espera en el Río Aqueronte.
—¡Irisiel! —la joven Perla se abrió pasos entre los ángeles arrodillados, plegando sus alas para no golpearlos—. ¡Un consejo, es todo lo que te pido!
—¿Consejo? A ver, a ver, ven conmigo un rato —al llegar junto a ella, la Serafín rodeó con un brazo el cuello de la muchacha, acercándose a su oído para susurrarle—. ¿Es que acaso ese hombre te trata mal? Están asomando redondeces en tu cuerpo. Ese ángel mongol fue humano y de seguro quiere aprovecharse.
—¿Tú crees eso? —preguntó Perla, dando un respingo de sorpresa. ¿Cómo era posible que un ángel, un Serafín además, pudiera llegar a tal conclusión perversa? Salvo Curasán y Celes, nadie más en la legión había demostrado conocimiento o interés en esas índoles.
—Tú dilo y yo disparo.
—Bueno, realmente no sucede algo así, Irisiel. Es… es esa maldita espada.
—¿Aún no la has reclamado?
—Si lo hubiera hecho ya la tendría enfundada en mi espalda y no estaría aquí rogándote un consejo.
—Somos arqueros, Querubín, no nos gustan los combates a corta distancia, así que piensas mal si crees que colándote en mis clases sacarás algo útil que te ayude a reclamarla.
 —Supongo que sí —suspiró, agachándose para apartarse de la Serafín—. Siento los inconvenientes que causé… Quiero decir, ¡lo siento, chicos! —gritó, mirando al centenar de ángeles arrodillados. Cuánto detestaba aquello, que la vieran como la portadora de una respuesta que ella sabía perfectamente que no tenía. Deseaba poder responderles las cuestiones sobre quién la había enviado, o si había un mensaje que debía entregar o simplemente si esos dioses de los que tanto le hablaban seguían vivos, pero lo cierto es que no sabía absolutamente nada y en ocasiones se martirizaba por ello.
—Supongo que sí —suspiró, agachándose para apartarse de la Serafín—. Siento los inconvenientes que causé… Quiero decir, ¡lo siento, chicos! —gritó, mirando al centenar de ángeles arrodillados. Cuánto detestaba aquello, que la vieran como la portadora de una respuesta que ella sabía perfectamente que no tenía. Deseaba poder responderles las cuestiones sobre quién la había enviado, o si había un mensaje que debía entregar o simplemente si esos dioses de los que tanto le hablaban seguían vivos, pero lo cierto es que no sabía absolutamente nada y en ocasiones se martirizaba por ello.
—¡Escúchame, primor! —Con un cabeceo dirigido a sus estudiantes, Irisiel retomó su sendero para que la siguieran, mientras Perla, ya apartada del camino, la observaba curiosa—. ¡Para nosotros los arqueros, la distancia es crucial! Aléjalo del sable, flanquéalo con una distracción adecuada. Mantén la distancia para que no te tumbe al suelo y ensucie esa linda carita tuya, y corre a por tu espada como si no hubiera mañana. Es lo que yo haría si en vez de un sable fuera mi arco el que estuviera allí en la cala.
—Gracias, Irisiel.
—¡Buena suerte con tu sable, Querubín! —gritó uno de los pupilos.
—Perla —achinó los ojos—. ¡Me llamo Perla!
No muy lejos de allí, se erigía un monumento, un gigantesco ángel de mármol que extendía sus alas en toda su plenitud, sosteniendo una espada de hoja zigzagueante que apuntaba al cielo. Erigida en honor a los ángeles muertos en la última rebelión, se encontraban grabados centenares de nombres de los caídos, tallados tal tatuajes sobre la piel pétrea de la figura.
Las cenizas de la última rebelión celestial ya se enfriaron, aquella que se cobró la vida de los tres arcángeles, anteriores guardianes de los Campos Elíseos y del reino humano, llevándose además consigo a una legión de seiscientos mil ángeles. Pero los susurros aún se oyen para los que no olvidan a los amigos idos; cuentan la triste historia de la rebelión, de los deseos que se niegan a abocarse al olvido, de las promesas sin cumplir, de los lazos que quedaron rotos, y narran con pesar el pecado que cometieron los dioses.
El Serafín Durandal extendió su brazo y acarició la base de la figura, allí donde él talló un nombre especial.
“Bellatrix”, pensó, con un pesar llenándole el pecho de manera asfixiante. “He venido para decirte que tu sueño está por cumplirse”.
Se arrodilló frente al monumento, clavando su radiante espada cruciforme en la tierra, sintiendo sobre sus alas la llovizna que empezaba a caer, recordando épocas lejanas, cerca del inicio de los tiempos. Aquellos días, cuando la sangrienta guerra santa contra Lucifer había concluido. Por decisión de los dioses, los más altos rangos de la angelología: el Trono, los Dominios, los Principados, las Virtudes y los Serafines con su ejército de ángeles, ascenderían a otro plano, atemporal e informe, para desaparecer hasta que su presencia fuera requerida de nuevo, dejando como herederos de los Campos Elíseos a los tres Arcángeles y su legión.
—Durandal —dijo la rubia Bellatrix, una miembro de la legión del arcángel Gabriel, quien, sentada a orillas de un lago en las afueras de Paraisópolis, se acicalaba las alas—. Pensaba que ya te habías marchado.
—El Trono y los demás ya han desparecido —respondió aterrizando suavemente a su lado—. Yo aún tengo algo que hacer, así que le pedí a los dioses que me concedieran un poco de tiempo.
—¿Algo que hacer? ¿Como qué? —preguntó ella, remojándose los labios y empuñando sus manos sobre su regazo.
—Mi espada, necesito que Metatrón la repare, en cualquier momento se resquebrajará —miró a los alrededores del lago—. Pero no lo encuentro, no está en la fragua, ¿no lo habrás visto?
—¿Por qué habría de saber dónde está él? —Bellatrix se cruzó de brazos, mirando para otro lado—. ¡Hmm! Espadas las hay a montones, no sé por qué tienes la manía de blandir siempre la misma. Ya ves lo que pasa por usarla una y otra vez.
—¡Me gusta esta espada! —carcajeó, desenvainándola para clavarla en la arena. La hoja, efectivamente, tenía pequeñas grietas por doquier, y para colmo había perdido un gavilán—. ¿No sabes lo que significa para mí? Fue con la que te protegí de aquellos ángeles insurrectos, quiero que esté reparada antes de marcharme.
—¡Como si me importara esa tonta espada!
¿Pero cómo iba a olvidar ella la primera vez que lo vio, en plena guerra celestial? En medio de la espesura del bosque de los Campos Elíseos, Durandal descendió de los cielos elegantemente, casi como presumiendo de sus seis alas, desenvainando su espada y deshaciéndose hábilmente de tres ángeles de Lucifer que la tenían arrinconada. Bellatrix, contra un árbol y con su arco en sus trémulas manos, observó boquiabierta al Serafín, pues nunca lo había visto tan de cerca. Sabía que, como los arcángeles estaban en desventaja en la guerra contra los insurrectos, los dioses crearon nuevos ángeles para ayudarlos. Tronos, Principados, Dominios, Virtudes, Serafines. Durandal era uno de ellos, y vaya espécimen, pensó, pues tenía un aura especial que hizo que sus alas se descontrolaran en el momento en que se giró hacia ella.
—Yo recuerdo el día que te vi por primera vez —Durandal entró al lago, moviendo a su paso algunas flores de loto—. Cuando cayeron los tres rebeldes, quise limpiar la hoja de mi espada, pero noté que reflejaba a alguien más detrás de mí. Pensé que era otro insurrecto… así que me giré…
 Tal y como confesó, el Serafín pensaba que Bellatrix era un enemigo más, pero los cimentos de sus dogmas temblaron cuando observó en realidad a la hembra más bella que había visto. De larga cabellera rubia, de mirada asustadiza, la arquera se veía incapaz de cerrar esa boquita de labios finos pues parecía aterrada; aleteaba torpemente y trataba de que su arco de caza no se le cayera de sus temblorosas manos. Si ella fuera un enemigo, ¿cómo haría Durandal para luchar contra alguien así?
Tal y como confesó, el Serafín pensaba que Bellatrix era un enemigo más, pero los cimentos de sus dogmas temblaron cuando observó en realidad a la hembra más bella que había visto. De larga cabellera rubia, de mirada asustadiza, la arquera se veía incapaz de cerrar esa boquita de labios finos pues parecía aterrada; aleteaba torpemente y trataba de que su arco de caza no se le cayera de sus temblorosas manos. Si ella fuera un enemigo, ¿cómo haría Durandal para luchar contra alguien así?
—¡Estaba nerviosa, no te burles de mí! Es por eso que mis alas se descontrolaron cuando me viste por primera vez —suspiró, abrazando sus rodillas—. No todos los días se ve cómo los iguales se matan entre sí. Además, vaya aspecto tenías. Nunca había visto una túnica tan carcomida y tantos cortes por el cuerpo.
—¿Y tú crees que yo no estaba nervioso, Bellatrix? —salpicó el agua del lago hacia ella.
En aquel bosque, el Serafín se acercó a ella, mientras que en su cabeza desfilaban varias preguntas sin siquiera darse tiempo a responderlas. “¿Debería preguntarle su nombre? ¿O tal vez cómo se encuentra? ¿O si está herida?”. Nunca se había sentido como en ese entonces; le costaba respirar y el corazón apresuraba sus latidos conforme avanzaba. Debido a que la veía demasiado asustada, guardó su espada en la funda de su cinturón y plegó sus seis alas, extendiéndole su mano.
—Mi nombre es Durandal, Serafín del Trono Nelchael. Dime que no eres mi enemigo —dijo con toda la seriedad que podría esperarse de alguien de su estatus.
—Bella… ¡Bellatrix! —la hembra aceptó la mano del Serafín. El aura que emanaba Durandal la tenía atontada y nerviosa; esa mirada intensa, esa ferocidad, se veía fuerte como ningún ángel que antes hubiera conocido—. Soy a-arquera de la legión del Arcángel Gabriel.
—Entonces somos aliados —suspiró él, sintiendo como si una tonelada de rocas sobre su espalda hubiera desaparecido de repente.
—¡Claro que sí! —Bellatrix intentó guardarse el arco en la espalda, enredándose torpemente con la cuerda—. ¡Uf! Durandal… gracias por haberme salvado.
—En realidad no sabía que estabas aquí, solo vi a tres ángeles y bajé para comprobar que eran insurrectos —inmediatamente sintió como si esa misma tonelada de rocas se le amontonara, ahora sobre la cabeza. Tal vez debía haberla impresionado y decir que había bajado para rescatarla de los enemigos; de seguro se ganaría más elogios de su parte.
—¡Hmm! —Bellatrix se cruzó de brazos—. Entonces deberías ir con más cuidado, en esas condiciones no deberías volar buscando pelea, urge ir al Templo para que te sanen las heridas.
—Agradezco tu preocupación, Bellatrix —ahora la había enfadado, pensó que sería mejor retirarse cuanto antes para no seguir incomodándola, por lo que extendió sus seis alas—. De hecho, tienes razón. Debería ir al templo para que me sanen.
—¡E-e-espera, Serafín! —por extraño que le pareciera a ella misma, no deseaba que se alejara—. El templo está muy lejos, y quién sabe con qué podrías toparte en el camino.
—¿Y qué sugieres? —preguntó, suspendido en el aire, a la espera de una respuesta.
Bellatrix pasó toda esa tarde curando las heridas del Serafín en el bosque, regañándolo dulcemente por no darse un respiro en la guerra mientras él se excusaba con su espíritu bravo para poder fascinarla. Pero cada tacto, cada palabra de la hermosa hembra parecía funcionar como bálsamo para las heridas y el cansancio que afligían al guerrero.
Una pequeña suciedad cerca de los labios de Durandal, limpiada delicadamente por la hembra, propició el derrumbe definitivo. Un beso bastó para que los dogmas de la angelología volvieran a tambalearse peligrosamente. Y un dedo juguetón levantando la túnica para buscar el sexo contrario, una lengua húmeda palpando el labio del otro; nunca unas simples caricias habían destruido tanto esos credos otrora enraizados en los dos ángeles.
Con los días, los encuentros de la pareja se hicieron más frecuentes; fuera para olvidarse por un breve instante de la cruenta guerra celestial en la que estaban sumidos, fuera para curiosear las sensaciones del tacto de la piel sobre otra piel, de la unión de labios y de cuerpos.
“¿Cómo se siente al luchar contra un ángel que defiende lo que tú y yo sentimos, Durandal?”, solía preguntarle ella. “Porque Lucifer lucha por nociones como libertad y amor, nociones que no nos corresponde comprender. Tú y yo sabemos que si los dioses se enteran de esto que tenemos, seremos tachados de enemigos”.
En el lago, Bellatrix se volvió a remojar los labios pues extrañaba el contacto de su amado, quien siempre le había gustado jugar a ser esquivo. A la hembra le costaba armar frases conforme el tiempo inevitablemente avanzaba; en cualquier momento los dioses reclamarían a Durandal.
—¡Durandal! —se levantó y entró al lago para acompañarlo—. Quería hacer como los otros e ir al Templo para despedirme de todos ustedes, antes de que los dioses os llevaran. Pero… mmm, creo que se vería mal que un ángel llore por tu partida.
—No deberías avergonzarte —susurró, rodeándola con sus enormes alas para abrazarla —. Ahora estamos solos, si lo deseas, puedes llor…
No terminó de hablar cuando Bellatrix hundió su cabeza en el pecho del Serafín, ahogando un llanto casi imperceptible. Aunque cuando sus manos encontraron las de Durandal, cuando sus dedos se enredaron entre los de él, el sollozo se volvió fuerte y desgarrador, mientras que el Serafín ahogó algún llanto. Eran guerreros pero parecían niños; ferocidad en sus cuerpos, fragilidad en sus corazones de cristal.
—Quédate, Serafín —balbuceó.
—No te lamentes, Bellatrix. Los arcángeles os cuidarán bien y los Campos Elíseos serán todo vuestro, disfrútalo. Además, no es que nos vayamos para siempre.
—Pero los dioses os traerán de vuelta aquí solo si hay una emergencia.
—¿Vas a esperar por mí, Bellatrix?
—¡Allí mismo! —señaló la espada clavada a orillas del lago—. No te preocupes por esa tonta espada, la repararé y cuidaré por ti. La haré única, Durandal. Y será la más resistente de la legión.
—Gracias, pero no. Pídele a Metatrón que la repare, él sí que es bueno con la fragua.
—¡Eres un necio!
—Tengo que irme, Bellatrix —respondió mientras su cuerpo adquiría un tenue brillo blanquecino, pues los dioses estaban reclamándolo.
“¿Qué dirán los dioses, Durandal?”, pensó ella, mientras los dedos entre los que enredaba los suyos se volvían etéreos, mientras esos labios que saboreaba, poco a poco se desvanecían del tiempo y del espacio. “¿Cómo me mirarán el día que les pida ser libre para tomarte de la mano? ¿Nos mirarán con desprecio, como han hecho con Lucifer, o se sentirán conmovidos ante lo que tú y yo hemos creado? Llámame ingenua, pero tengo esperanzas. Para cuando regreses, estoy segura de que podremos estar juntos”.
Para Bellatrix pasaron milenios, esperando la vuelta del ángel a quien amaba. Aunque nadie vio venir la rebelión de los tres arcángeles, que cedidos a la locura ante la prolongada ausencia de los dioses, terminaron desatando una cruenta revuelta que acabaría con la totalidad de la legión de ángeles, e incluso destruiría el reino de los humanos. Y los sueños, las promesas y los deseos que quedaron por cumplirse; todo corrió en un río de sangre y locura imperecedera, entre la destrucción y las plumas revoloteando en el fuego.
Pero alguien había invocado de nuevo a los altos rangos de la angelología, alguien los había despertado de su eterno letargo. No pudieron responderse quién había sido, pues no sintieron la presencia de los dioses en el momento que volvieron. Y lo que era peor, todo a su alrededor estaba destruido. El Templo, Paraisópolis y hasta los bosques ardían. El otrora apacible paraíso celestial había quedado convertido en una completa ruina.
 Desconocían qué había acaecido durante su larga ausencia. Estaban desesperados, preocupados por la legión de los arcángeles.
Desconocían qué había acaecido durante su larga ausencia. Estaban desesperados, preocupados por la legión de los arcángeles.
Pero en la mente del Serafín solo apremiaba aclarar una duda; necesitaba regresar cuanto antes al mismo lugar donde juró volver, mientras los demás se dispersaban para buscar a sus camaradas. Nunca batió las alas tan rápido, nunca la incertidumbre había ganado tanto terreno hasta el punto de que las alas respondieran erráticamente.
Descendió a orillas del lago en las afueras de la ciudadela; ahora consumido por el paso del tiempo y el olvido, ya sin flores de loto flotando en el agua, ya sin vida. Las puntas de sus alas se doblaron y cayó de rodillas sobre la arena cuando encontró a su amada Bellatrix recostada donde prometió esperar su retorno; su cuerpo yacía cubierto de raíces de los jazmines; inerte y víctima de la violencia de los arcángeles. Y semienterrada cerca, una espada cruciforme con un diseño de alas de oro en los gavilanes.
El dolor del Serafín había destrozado completamente todos sus dogmas. Ni los dioses, ni la angelología a la que se debía, nada se sostuvo en su frágil interior. El dolor se había abierto paso a través de su cuerpo, y un grito de rabia pobló los Campos Elíseos mientras cargaba en sus brazos al único ser a quien aprendió a amar más que a los dioses que lo habían creado.
Muy dentro, el Serafín se sentía como un niño, impotente, huérfano y despreciado por sus creadores; se vio incapaz de perdonarlos por haberle arrebatado aquello que más amaba. Él, y muchos ángeles que volvían para encontrar a sus camaradas caídos a manos de los arcángeles, nunca perdonarían a los dioses el haberlos abandonado y dejarlos a merced de aquella rebelión.
Las cenizas del último Armagedón ya se enfriaron, pero en algunos ángeles la llama aún se agita con fuerza, imposibilitada de morir como el imperdonable pecado que cometieron los dioses. Y los susurros de los caídos aún se oyen; cuentan la triste historia de la rebelión, del abandono, y del ángel más bello de la legión, que esperó a su amado hasta el fin de los tiempos, con la espada más fuerte refulgiendo en la arena.
—Di-disculpa, Durandal —una inesperada visita interrumpió los recuerdos del Serafín. Tras él, la joven Perla había llegado al monumento.
El guerrero se repuso al reconocer aquella voz. Se negaba a mirar a los ojos de la supuesta enviada por los dioses; el clima de una nueva rebelión era palpable en el aire. Ahora, una facción importante de ángeles estaba dispuesta a abandonar por fin el yugo de unos creadores que ya no existían en sus corazones, a reclamar su libertad en honor a los caídos. Y él sería quien los guiaría.
—¿Qué deseas, ángel? —preguntó sin girarse para mirarla.
—Ah… Bueno… —A diferencia de los Serafines Rigel e Irisiel, Perla nunca forjó una amistad con Durandal. Si bien ella desconocía los motivos, tenía sus propias sospechas de por qué se mostraba esquivo. Fue ese distanciamiento lo que despertó ciertos sentimientos dentro de ella, cierto interés por aquel Serafín de aura incógnita. Admiraba esos ojos intensos cuando hablaba con sus estudiantes, ese sensible ritual de ir a rendirle respetos a los ángeles caídos… y también ese cuerpo atlético que observaba de refilón siempre que podía; Perla había desarrollado un inusitado interés por quien menos debía—. Durandal, me preguntaba si deseabas ir al coro de esta noche. Yo… Yo cantaré, pero también estará Zadekiel, realmente tiene una voz preciosa, ¿no lo crees? Se-seguro pasarás un buen rato.
—Lo pensaré, ángel.
Desenterró su espada para guardarla en la funda de su cinturón. Sin siquiera mirarla, pasó a su lado, rumbo a los bosques donde sus alumnos lo esperaban. Esa frialdad que ella recibía de su parte era algo angustiante y estaba dispuesta a cambiarlo. Ya no era aquella niña arrogante que abusaba de su estatus, ya no era la pequeña que odiaba a Durandal por ser el único Serafín que no cedía a sus caprichos. Necesitaba mostrarle la nueva muchacha en la que ahora se había convertido, por lo que se giró, viéndole marchar. Perla jugaba con sus dedos, completamente indecisa pues no encontraba el valor de detenerlo. “Algo… ¡dile algo!”.
—¡Perdón! —gritó, agarrando rápidamente una de sus propias alas, que a esa altura habían crecido incluso más que ella, trayéndola hacía sí para acariciar sus plumas.
—¿Por qué pides perdón? —se detuvo.
—Suelo verte venir por aquí —la Querubín rebuscaba por alguna pluma a punto de desprenderse—. El Trono me contó lo que sucedió hace tiempo. Lo de los arcángeles y lo de vuestros amigos que habéis perdido. Pero yo no sé qué decir al respecto.
—Nadie te pide que digas nada.
—¡Eso no es verdad! Nadie lo dice, pero yo sé que desean que les dé una respuesta acerca de los dioses, ¿no es así? Detesto que me llamen Querubín porque no dejo de sentir este peso sobre mis hombros. Cuando paseo por Paraisópolis, veo los ojos de todos y sé que esperan que yo responda sus dudas, que les diga que hay esperanza, que todo estará bien, que pronto vendrán los dioses, pero no tengo ningún tipo de respuesta para nadie. ¿Es acaso…? ¿Es por eso que siempre me ignoras, Durandal?
Se giró para verla, aunque la muchacha ya había ladeado su rostro hacia otro lado. Su fino labio inferior temblaba y lo mordía para ocultárselo, mientras dulcemente alisaba su ala. En cierta forma le recordaba a Bellatrix; ingenua, demasiado sentimental, sufriendo en el fondo.
—¿Acaso vas a llorar, ángel?
—N-no, claro que no… —balbuceó.
Perla había sido un obstáculo en sus planes de libertad, pero tan obcecado estaba en ello que no había notado el peso de la responsabilidad de ser una Querubín; de niña usaba su estatus altaneramente, por lo que él la veía con prejuicios. Pero ahora notaba que esa joven sufría, y sabía que pese a que en la legión le habían impuesto ese estigma que ella detestaba, deseaba protegerlos a todos de la profecía de Destructo.
—No te aflijas. No tienes la culpa de nada.
Aunque percibió la sinceridad, Perla no dejaba de sentir ese peso sobre ella. Aún era la Querubín a los ojos de muchos. Cargaba consigo todos esos ángeles caídos, cargaba consigo la esperanza de la vuelta de unos dioses que ni ella misma conocía, debía sostener esas miradas angustiadas de los que buscaban en ella un bálsamo. Ahora, su deseo de derrotar a un ángel destructor implicaba más que llevarse la admiración de todos; implicaba darle a la legión un consuelo que como Querubín no podía darles.
Pero al menos había recibido un alivio de quien menos se esperaba, por lo que ese fino labio inferior dejó de temblar.
—Tengo que irme, ángel. Mis estudiantes me esperan.
—¿Pero ve-vendrás al coro, Durandal?
—Deberías resguardarte, pronto la lluvia será torrencial y no creo que le convenga a tu voz. Mi viejo amigo Nelchael me comentó que es muy bonita —dijo mientras se retiraba rumbo a los bosques, arrancando un sonrojo en la joven Querubín—. Supongo que tendré que ir a comprobarlo.
II. 1 de julio de 1260
Sonaron los cuernos cuando el amanecer asomaba tímido en la ciudad de Damasco, llenando las calles y cada rincón de la ciudad con su cargante sonido que zumbaba los oídos de los ciudadanos que estuvieran en las inmediaciones. Y aunque lejos, en una gran yurta armada a orillas del río Barada, también fue inevitable oír la alarma.
—¿Y ese ruido? —preguntó Roselyne, desnuda y sobre su amante, acariciando dulcemente el pecho del guerrero. Era la primera vez, en los casi treinta días conviviendo con los mongoles, que oía aquello; dedujo que sería alguna celebración u ocasión especial, aunque también podría ser alguna advertencia.
—Lo más… —bostezó Sarangerel, rodeándola con un brazo para traer ese vicio de cuerpo contra el de él— lo más probable es que haya regresado el Kan Hulagu. Era de esperar que volviera en estos días.
—Pues menudo momento. Haz como si durmieras —sonrió pícara, acercando su rostro para besarlo y que el guerrero probara de esa lengua tibia y húmeda que gozosa se introducía en la boca. La mano de la francesa, de acariciar el pecho del hombre, pasó a bajar hasta el ombligo, arañando de placer.
—¿Te estás escuchando, mujer? He dicho que podría ser el Kan Hulagu, el mismísimo Kan del Ilkanato de Persia —sentenció. Le apartó un mechón de pelo que le cubría la frente y observó esos ojos atigrados; se hicieron evidente dos cosas al verle la mirada; a ella no le importaba en lo más mínimo quién era su emperador, y que realmente era preciosa, toda suya. Ya podría ser el Dios Tengri el que llegara a Damasco e hiciera sonar los cuernos, qué más daba, aquella mujer merecía un breve rato más. Hasta el mediodía, por qué no, pensó.
—Pues si es tan importante, sal de la tienda y ve a su encuentro. Tú ya sabes cuál es mi opinión sobre los reyes y emperadores —Roselyne se hizo a un lado de la cama, cruzándose de brazos. La tienda era oscura, pues la yurta solo poseía apenas una abertura para la puerta, y una pequeña hacia el techo, pero aun así el guerrero notó el rostro fruncido de la francesa.
—Parece que si salgo de mi tienda tendremos una crisis diplomática con los Seigneurs de Coucy—bromeó, posando sus gruesos dedos sobre el terso vientre, llevándolo hasta aquella fina mata de vello rubio, pasando por alguna cicatriz, pruebas de los tormentos que habrá pasado la joven.
—Pues algo habrá que hacer para apaciguar este conflicto, emisario —separó sus piernas y llevó la mano del guerrero para que acariciara sus muslos, prietos pero suaves al tacto. A la francesa le gustaba gemir, por lo que el guerrero, queriendo evitar que alguien afuera sospechara, acalló cualquier quejido o gemido devorándose ansiosamente su boca. Acarició de paso otra cicatriz hacia el muslo, apenas visible pero fácilmente palpable con la yema de los dedos.
—Has sufrido mucho, mujer —concluyó tras el beso. Nunca quiso ahondar en su pasado, pues ella se había derrumbado frente a sus ojos la última vez que tocaron el tema, aquel día en que reveló su verdadero origen. No obstante, la confianza entre ambos era más que suficiente ahora.
—Pues valdrá la pena el sufrimiento. Cada una de las cicatrices, de las marcas, los recuerdos, todo valdrá la pena —ahora ella tomó de los hombros del guerrero y empujó para acostarlo. Con destreza, se colocó encima para el encuentro de aquella verga totalmente erguida. Acarició el muslo de su amante, comprobando cuánto había cicatrizado aquella herida de flecha que él recibió por protegerla en el Nilo.
—Esa cicatriz que estás tocando también valió la pena —afirmó el guerrero.
—Hmm, emisario, con tan nobles palabras puede que logre solucionar este conflicto. Veo que aquella flecha entró muy profunda, aún no ha cicatrizado del todo… —Mediante unas contracciones pélvicas, se inició el coito. Silencioso pero no menos apasionante. Tal vez el forzarse a no emitir gemidos lo hacía todo más excitante.
—Ya sanará.
—Las mías también sanarán, Sarangerel.
—¿Y qué harás luego de “sanar tus heridas”? —la tomó de la cintura con fuerza—. Cuando se consuma tu venganza, ¿qué buscarás? —Roselyne no respondió, ahora gozaba demasiado para pensar con claridad. Pero apoyó su cabeza en el pecho del guerrero, cobijándose en él y esperando que tras un pronto orgasmo, pudiera tener una respuesta a una incógnita que ni ella misma era capaz de dilucidar.
Pero el ambiente, rayando entre lo tenso y el goce carnal, quedó repentinamente cortado por el sonido de fuertes cabalgatas alrededor de su tienda. Pronto, oyeron la voz de Odgerel quien gritaba desde afuera como si estuviera en medio de una repentina guerra.
—¡Sarangerel! ¡Despierta! Mierda, voy a entrar… ¿¡Me estás escuchando!?
—Impertinente perro de mierda —susurró él. La mujer entendió que apremiaban otras atenciones, por lo que amagó salirse de su amante, no obstante, el guerrero no soltó aquella cintura y la siguió penetrando. No deseaba salir. Ni de la tienda, ni de tan húmedo y apretado cobijo.
—¡Ah! Uf, ¿qué haces, Sarangerel? —rio la mujer.
—¿¡Qué deseas, perro!? —bramó, dando un envión más fuerte de lo que acostumbraba, consiguiendo que la muchacha arquera su espalda y chillara de goce.
—¿¡Estás fornicando, Sarangerel!?
—Deberías… dejarme… y… atender… a tu… amigo —respondió la francesa, gozando de aquella verga.
—¡Apura esa lengua, Odgerel!
—¡Escúchame bien! ¡Han llegado los mensajeros del Kan Hulagu! ¡Su hermano, el Kan Möngke, ha muerto! ¡Todos están movilizándose para volver a Mongolia!
 El coito se detuvo inmediatamente. El hombre hizo a un lado a Roselyne para levantarse y hacerse con sus ropas. Ella, acomodándose en la cama, le lanzó sus pantalones y botas. Si bien no estaba demasiado interesada en la situación, comprendía que urgía que él saliera para dialogar, y desde luego lo mejor sería guardar silencio pues aparentemente uno de los líderes del imperio había muerto.
El coito se detuvo inmediatamente. El hombre hizo a un lado a Roselyne para levantarse y hacerse con sus ropas. Ella, acomodándose en la cama, le lanzó sus pantalones y botas. Si bien no estaba demasiado interesada en la situación, comprendía que urgía que él saliera para dialogar, y desde luego lo mejor sería guardar silencio pues aparentemente uno de los líderes del imperio había muerto.
—Repítemelo, Odgerel —fue lo primero que ordenó al salir de la tienda y darse de bruces contra la luz del sol.
—¡El Kan Möngke ha muerto en China! Hulagu y Kublai disputarán con los demás sucesores por el imperio de Mongolia. Este ejército —retrocedió y señaló los cientos de guerreros que presurosos subían a los caballos a lo largo del Río Barada—, prácticamente todos estos que ves, están volviendo a Mongolia pues Hulagu los reclama.
—¿Volvemos a Mongolia? —el corazón de Sarangerel se detuvo por unos instantes. Suurin, Suurin y mil veces Suurin. En pocos segundos, el aire a su alrededor pareció llenarse del olor de los prados de su tierra, el viento fresco y el olor a kumis esperándolo en un cuenco. Y sobre todo, percibió el rostro de su pequeño hijo esperando un ansiado abrazo.
—Mierda… Lo siento, amigo —la mirada de Odgerel mató los primeros atisbos de esperanza de Sarangerel—. Pero diez comandantes se quedan, con sus respectivos ejércitos. Se van más de cien mil de los nuestros, pero… nos quedaremos diez mil para batallar contra Qutuz.
Ahora las palabras acuchillaron sus esperanzas. Sarangerel deseaba más que nadie en todo Damasco volver a Mongolia, aunque su nuevo cargo de comandante lo obligaba a quedarse hasta cumplir su misión de destruir el Sultanato mameluco. Nunca unas palabras tuvieron tanto filo, casi podía sentirlas clavándose en su corazón, en sus deseos, en sus sueños. Dolía el solo pensar en ello.
Desconsolado, ladeó la mirada para ver cómo poco a poco sus jóvenes guerreros iban hasta su yurta, algunos en busca de consuelo, algunos en busca de motivación que acababan de perder, pues ahora estaban condenados a pelear una guerra en clara desventaja numérica. Diez mil mongoles contra probablemente veinte mil mamelucos, que eran los números que manejaban.
—Entiendo cómo te sientes, amigo —Odgerel tomó de su hombro, mientras el ensordecedor sonido de cientos de jinetes cabalgando a paso rápido llenaba toda Damasco. Temblaba la tierra misma, se levantaba el polvo y se notaba un brillo de felicidad en los ojos de los guerreros que volvían a sus lejanas tierras. Cuánto deseaba ser uno de ellos, cuánto deseaba, por sobre todo, mirarle a su hijo, a sus ojillos, y decirle con una sonrisa cómplice “He vuelto a casa, pequeño”, para ver esa expresión de sorpresa y consuelo mezclado en ese rostro inocente. Solo Odgerel sabía cuánto deseaba el corazón del comandante ir allí donde prometió volver.
—Nos… quedamos… a pelear la guerra —a Sarangerel le costaba asimilar la dura realidad.
—¡Escúchame, amigo! —lo zarandeó con fuerza, ahora el comandante estaba ido, y era hora de que el segundo al mando hiciera valer su condición—. Estamos a cargo de estos jóvenes, así que no te atrevas a bajarles los ánimos con esa mirada de perro apaleado, Sarangerel. Muéstrales esa ferocidad de lobo en tu mirada o yo mismo te arrancaré los ojos.
Un cálido viento meció sus trenzas, casi como consolándolo. ¿Cómo era posible que el sagrado cielo al que se debía pudiera ser tan cruel con él? ¿O tal vez era parte del destino que le aguardaba? Pero como todo mongol, no se podía negar a su historia y su sangre; siempre vencieron pese a ser menos. “Tengri”, pensó, mirando hacia el cielo. “Necesito recobrar mi espíritu”.
—¿¡Has perdido la cabeza, Sarangerel!? —miró hacia arriba, gesto imitado por sus jóvenes guerreros que lo habían rodeado—. ¿¡A quién estás mirando!?
—Escúchame, Odgerel —se apartó de sus manos—. ¿Quién… quién queda al mando de los diez comandantes?
—El hombre que te ofreció el comando, el nestoriano Kitbuqa Noyan. Él nos guiará en la batalla.
Quedaban solo un par de meses para la guerra, y un golpe demoledor cayó sobre los mongoles. Los sueños, deseos y anhelos, tanto los de él como los de sus guerreros, y los de los diez mil que quedaban en Damasco y en las inmediaciones, ahora corrían un serio peligro. Y su amigo tenía la razón; esos jóvenes a su alrededor le necesitaban. A él, a su ferocidad de lobo, a sus palabras que iluminaban más que ese sol castigador del desierto.
—¡Escuchad! —ordenó, pasándose la mano por su cabellera, tratando de recobrar su compostura. Ahora miraba a sus pupilos con una ferocidad nunca antes vista—. Al corral, a entrenar. Y no perdáis más tiempo observando a los que se están yendo.
III
Perla se tumbó de espaldas sobre la arena de la cala del Río Aqueronte, mirando el lento paso de las nubes oscuras que, poco a poco, se abrían para dar paso a un fuerte sol. Extendió su mano hacia el cielo, como si pudiera acariciar la cálida luz solar que se colaba entre los dedos. “Espero que Durandal vaya a verme”, pensó, recordando su encuentro con el Serafín.
Repentinamente sintió un intenso cosquilleo en el vientre. Se mordió los labios y utilizó sus manos para calmarse con una caricia; era un calorcillo que últimamente estaba apareciendo en demasía y solo conseguía aplacarlo con sus finos dedos. Metiendo suavemente una mano bajo la falda, recordó la última vez que había descubierto, y espiado por largo rato, a sus dos guardianes teniendo relaciones en el bosque:
Celes comenzaba el encuentro recogiéndose su túnica para revelarle a Curasán sus largas y torneadas piernas, que rápidamente eran objeto de caricias y besos ruidosos. Perla arañó la arena imaginando aquel acto que sabía era prohibido aunque no dejaba de resultarle reconfortante. “Yo podría hacerlo también…”, pensó, recogiendo un poco su falda, remedando a su guardiana desde el suelo. “Mis piernas no son largas como las de ella… pero son bonitas”.
Le fascinaba el ruido húmedo de los besos que se daban; se palpó sus propios labios para preguntarse cómo se sentiría ese contacto de otra boca con la suya. Notaba esas miradas de lujuria que había en la pareja, y se decía a sí misma que ella también quería ser observada así. Cuando admiraba la unión de cuerpos, esa piel sobre otra piel, las puntas de sus alas sufrían una torsión involuntaria conforme un incipiente calor nacía en su entrepierna, preguntándose cómo se sentiría cobijar en su interior a un varón.
Inmediatamente, sin saber cómo, la imagen del severo Serafín Durandal se dibujó en su mente; aquellos brazos fuertes, aquella mirada penetrante, esas grandes y radiantes alas, meneó su cabeza para apartar aquella visión, pero una ligera sonrisa se había esbozado en su rostro sonrojado mientras sus dedos seguían acariciando.
—¿Qué te pasa, granuja? —preguntó su maestro, sentado en un derribado tronco cercano—. ¿Vas a explicarme por qué me has dejado esperándote toda la mañana?
—¡Ah, Da-daritai! —chilló la Querubín, dando un fuerte respingo y retirando su mano bajo la falda tan rápido como le fue posible—. ¡Podrías haberme avisado de tu presencia!
—Ni que debiera pedirte permiso para estar aquí. No eres la dueña de la cala.
—¡Hmm! —se repuso, sacudiéndose la arena sobre su túnica. Acercándose lentamente al tronco donde el mongol la esperaba, miró hacia otro lado, hacia las palmeras, mientras se armaba de valor para saciar una curiosidad que le asaltaba sobre los varones—. Daritai… ¿Tú… tú has tenido hembras? Quiero decir, mujeres, en tu vida como guerrero.
—Varias —dio un mordisco a una fruta.
—¿Y no las extrañas?
—Ninguna me dio un hijo, si es eso lo que quieres saber.
—No es eso… —Se sentó a su lado, acercándose a su cabellera para rehacerle algunas trenzas—. Quiero saber si las extrañas.
—Supongo que sí las extraño —otro mordiscón.
—¿Qué es lo que más extrañas? ¿O… lo que más te gustaba que hicieran?
—No, no, no. ¿Sabes? Me retracto. Mientras más lo pienso, creo que más estoy feliz sin ellas —el mongol solo tenía ojos para la playa—. Hablaban demasiado, y a veces no las entendía del todo. Extraño más a mi caballo que a cualquiera de ellas. La única mujer de la que realmente me enorgullezco de haber conocido es a mi madre. En fin, ¿a qué se debe tu curiosidad, granuja?
—¿En serio? ¿Tu madre y tu caballo? —soltó sus trenzas y se levantó para cruzarse de brazos—. Deja de decirme granuja. He venido para avisarte que no quiero entrenar el día de hoy. Así que ve a tu casona bonita y remodelada para dormir.
—¿Y se puede saber a qué se debe que quieras suspender el entrenamiento de hoy?
—Esta noche cantamos, no me gustaría ir magullada al escenario. Tengo que verme bonita, ¿sabes? Hace una semana, en el templo, las chicas del coro me preguntaron a qué se debía el moretón en mi brazo derecho. No es la primera vez que me ven con un golpe. Ellas hacen barullo hasta cuando se les desprende una pluma, así que imagínate tener a todas ellas encima de mí, casi llorando de pena.
—Son pruebas de tu arduo entrenamiento. Diles que eso demuestra tu valía como guerrera.
—Psss… —suspiró irritada. “Ya decía yo que este no iba a entender”, pensó, alejándose un par de pasos.
Un brillo fugaz llamó su atención; notó el sable que, inamovible durante años, seguía semienterrado en la arena. Aunque ahora refulgía con cierta intensidad, tal vez por un haz de luz del sol que se posó sobre el arma. Achinó los ojos y observó aquella misteriosa inscripción en la hoja del sable.
—Oye, Daritai… ¿Qué significa? Eso que está escrito en la espada…
—¿La inscripción? Como está enterrada, no la puedes leer bien. Déjame que te la traiga.
—¿Vas a desenterrarla?
—No —se levantó del tronco y extendió su brazo. Para sorpresa de la Querubín, un aura dorada lentamente se hizo presente alrededor de la mano del mongol, como si fuera un guante que se ceñía a la perfección.
Antes de que pudiera preguntarle qué estaba sucediendo, quedó boquiabierta cuando el mango del sable tomó forma en el aire, y rápidamente fue agarrado por el guerrero. Poco a poco, la hoja de la espada se materializó junto al resto de la empuñadura.
“¿Acaso es el mismo sable…?”. Perla miró hacia atrás y notó que la espada a lo lejos había desaparecido; era evidente que ahora se encontraba empuñada en las manos de su instructor.
—Está en dialecto jalja —Daritai palpó la inscripción con el dedo.
—¿Qué-qué-qué acabas de hacer, Daritai? ¿Cómo? ¿Pero…? ¿¡Por qué no me lo habías…!? —solo tenía ojos para el sable—. ¡Quiero hacerlo también!
—¡Ja! La he invocado. Esperaba enseñártelo el día que reclamaras tu espada… —sonrió de lado.
—O sea… ¿Me lo enseñarás… cuando la reclame…?
—“Invócame en tu hora de necesidad”.
—¿Qué?
—“Invócame…”. Eso es lo que dice la inscripción, la mandé tallar antes de partir a la conquista de Japón.
“Invócame en tu hora de necesidad”, pensó Perla, apretando los puños que casi temblaban de emoción. Ahora sus ojos volvían a adquirir aquella ferocidad que tanto le gustaba ver el mongol. Sabía que la Querubín no iba a dejar pasar la oportunidad de aprender algo sorprendente como aquello.
“Eso es”, pensó él. “Ya se ha dejado de tonterías”.
—Supongo que el entrenamiento queda suspendido por hoy —cortó el guerrero, des-invocando el arma, que inmediatamente volvió a aparecer enterrada a lo lejos.
—¡No! —ordenó Perla, agarrando las manos de su mentor, tirándolo—. ¡Vamos allá, Daritai! ¡Voy a intentar reclamarla!
—Pero tienes que estar bonita para esta noche —se acarició sus propias trenzas para burlarse.
—¡Basta! ¡No puedes mostrarme lo que acabas de mostrarme y pretender que lo deje para otro día! ¡Si no vienes, iré a por ella de todos modos!
—Atrévete —amenazó.
La joven enganchó su pie al de su mentor para desequilibrarlo, mientras sus brazos tiraban los de él en sentido contrario para así tumbarlo violentamente y tragara cuanta arena fuera posible.
—¡Maldita… granuja!
—¡Deja de decirme granuja!
Perla emprendió una veloz corrida hacia su sable. Aunque el maestro, humillado por su propia pupila, reaccionó rápido. Se repuso inmediatamente y se lanzó a la carrera. Cuando solo quedaba contados pasos para que ella alcanzara su preciada arma, el guerrero se abalanzó a por ella con ferocidad.
—¡Demasiado lenta! —gritó en el preciso momento que la agarró del pie.
“¡Será un…! Siempre me alcanza”, pensó desesperada, cayendo lentamente. “Siempre me toma del pie y tira para tumbarme. Solo necesito… ¡Necesito un par de…!”.
“¿Alas?”, se preguntó Daritai, escupiendo la arena en su boca. “¿Está extendiéndolas? ¿Pero cuándo…?”.
La joven Querubín había extendido sus alas a plenitud para batirlas con fuerza y evitar la caída, ganando con ello un último impulso que la llevara hasta su preciado sable. Si bien aún no sabía volar, pues aún le asaltaba el miedo a las alturas, al menos ya podía usarlas.
“Esta pequeña…”, pensó Daritai, al ver que el plan improvisado de su pupila estaba surtiendo efecto. Una infinidad de infructíferos planes llegó a desarrollar su alumna para escapar de su agarre, pero parecía que ahora había dado en la diana. Inteligencia, velocidad, reflejos, agilidad; todo en uno; lo había conseguido con creces. “Esta niña ha crecido”, concluyó con una sonrisa, siendo arrastrado por la fuerza del aleteo de Perla.
“¡Mía, mía, mía!”, la joven estiraba los dedos para tocar por fin ese mango con el que se había obsesionado, con su corazón saliéndose por la garganta, entrecerrando los ojos puesto que su fuerte aleteo había levantado la arena por doquier. Con el sable, confrontaría a Destructo y alegraría esas miradas angustiadas de los ángeles que la observaban cuando paseaba por Paraisópolis. Sería una guerrera, una salvadora, no una Querubín rota.
Perla cayó sentada sobre una rodilla, con sus alas extendidas en todo su esplendor. Y empuñado en su mano derecha, el sable que por años le había sido esquivo. La desenterró con fuerza, sonriendo entre la arena salpicando y sus propias plumas revoloteando alrededor; el brillo en sus ojos lo decía todo mientras admiraba su nueva espada, levantándola al aire para ladearla y ver la inscripción sobre la hoja.
 Daritai, desde el suelo, levantó la mirada para ver a Perla de espaldas; era imposible aseverar qué clase de rostro estaba poniendo la Querubín. Lo más probable, para él, era que una enorme sonrisa se esbozara y que pronto estaría dando la lata acerca de su hazaña. Pero para su sorpresa, la joven soltó el sable y apretó sus temblorosos puños.
Daritai, desde el suelo, levantó la mirada para ver a Perla de espaldas; era imposible aseverar qué clase de rostro estaba poniendo la Querubín. Lo más probable, para él, era que una enorme sonrisa se esbozara y que pronto estaría dando la lata acerca de su hazaña. Pero para su sorpresa, la joven soltó el sable y apretó sus temblorosos puños.
El pecho de Daritai se llenó de orgullo cuando ella se giró, pues notó la mirada de determinación de la joven en ese rostro sucio. Su pupila había crecido, aquella mocosa que le regañaba que sus entrenamientos fueran tan exigentes, aquella niña que a veces le rogaba que le dejara dormir en su casona cuando se enojaba con su guardián, aquella Querubín que oía fascinada sus historias de guerrero; esa niña había crecido ante sus ojos, y el sable resplandeciendo en la arena era prueba de cuánto.
—¡Da-daritai! —su voz se estaba quebrando. Se arrodilló sobre la arena y hundió su rostro entre sus manos, sollozando cuan fuerte era posible.
—Por el Dios Tengri —el maestro se levantó cuanto antes para ir junto a ella—. ¿¡Qué te sucede!?
—¡Lo-lo he… lo he conseguido, Daritai! —Ahora, Perla estaba a un paso más cerca de sus sueños; sentía que tenía la fuerza y habilidad para hacerle frente a cualquiera; y por sobre todo, ahora podría deshacerse de esa angustia que cargaba sobre sus hombros. Confortaría a la legión derrotando a Destructo, eso era algo que sí podría ofrecerles. Como Perla, no como una Querubín.
El guerrero suspiró tranquilo, viéndose conmovido por el gesto de la joven. Sabía que su alumna había heredado, en su condición de ángel, varios atributos que habían favorecido su entrenamiento, como la fortaleza y resistencia física propia de esos seres, además de heredar esa inestabilidad emocional e ingenuidad por los que se dejaba llevar, tal como en ese mismo momento en que decidió llorar desconsoladamente, rebuscando torpemente su sable en la arena para abrazarlo contra sus pechos. Esa extraña mezcla de ferocidad física y fragilidad emocional era parte natural de su pupila, y de la prácticamente totalidad de la legión.
—Escucha —Daritai se acuclilló para tomarla del mentón—. Me retracto. Puede que haya una mujer que admire tanto como a mi madre y mi caballo.
IV. 1 de julio de 1260
En el corral de los mongoles, Roselyne volvía a hacerse presente para reclamar el sable ante la mirada perdida de los jóvenes guerreros que se apostaban tras el vallado, presentes más por obligación que movidos por su usual deseo de curiosidad y morbo, en donde poblaban más las caras largas que las acostumbradas sonrisas. A sus alrededores, los demás mongoles seguían cabalgando a paso rápido para reagruparse y volver a Mongolia en grupos de diez. No obstante, los jóvenes en el vallado tenían órdenes de no prestarles atención.
Era demasiado doloroso el mero hecho de verlos partir.
Sarangerel, en medio del corral, tragó saliva, mirando el ambiente infernal a su alrededor. “Voy a necesitar de más de mil historias de guerra para levantarles el ánimo”, pensó preocupado. “Y lo que es peor, tengo que volver a enfrentarme a esta mujer. Si planeo levantarles el ánimo, les demostraré la ferocidad de nuestra raza, eso les hará sonreír al menos. Y ella…”, miró a Roselyne, quien servilmente le entregaba su sable para que él lo hundiera de nuevo en la arena. “Esta mujer no volverá a avergonzarme frente a mis guerreros”, concluyó para sí, sintiendo sobre su espalda la tremenda responsabilidad de no dejarse humillar. Su orgullo y el de los mongoles estaban en juego, ese día más que nunca lo necesitaban.
—¡Deberías al menos saludar! —se quejó un soldado al verla entrar sin mediar ninguna palabra—. Estás ante nuestro comandante. Ignoramos tus costumbres, pero respeta las nuestras.
—Ya le he dado mis buenos días dentro de la tienda —sonrió ella, causando alguna que otra risa suelta en el corral. La francesa sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor, entendía que muchos volvían a sus tierras, pero esos jóvenes tras el vallado eran de los pocos que quedarían para batallar una guerra de donde muchos no volverían. Qué menos que ayudar a mejorar el ambiente.
—¿¡Vas a venir a por mí, guerrero mongol!? —gritó Sarangerel, extendiendo ambos brazos, preparándose para recibir a la francesa.
Roselyne respiró profundamente. “Bien, tengo algo que espero funcione. Perdóname, Sarangerel”, pensó mientras el viento se hacía fuerte. Ni ella, ni nadie más allí podían oír la ensordecedora cabalgata alrededor. Ahora estaban completamente solos, listos para observar un nuevo duelo tan extraño como extraordinario entre fuerzas, aparentemente, demasiado dispares. Algunos mongoles tragaron saliva, otros apretaban los dientes; la intensidad en la mirada de la francesa y la del comandante era bastante palpable en el aire. “Necesito ser más rápida, más de lo que fui ayer”, concluyó.
Para sorpresa de todos, Roselyne emprendió una carrera directa hacia Sarangerel.
—¿Pero qué haces, mujer necia? —gritó Odgerel, sentado sobre el vallado y bastante desconcertado—. ¡Embestirlo es fracasar!
“¿Planea embestirme? Es la peor estrategia de todas”, sonrió Sarangerel. “Es mi oportunidad de subirles ese ánimo”.
Fue inevitable que el comandante de los mongoles la tomara de la muñeca tan pronto se acercó, y la tirase contra él para que perdiera el equilibrio, pero en el preciso instante que el guerrero la sostuvo, Roselyne mandó un puñetazo directo al muslo derecho del guerrero, allí donde la herida de la flecha de los mamelucos aún estaba cicatrizando, pues si bien era invisible a la vista, ella ya conocía perfectamente su ubicación.
El grito de Sarangerel fue desgarrador pues se vio arrodillado por el intenso dolor, y soltando la muñeca de la francesa, se quejó a regañadientes del inesperado ataque
—¡Perdón! —se excusó ella—. Esta noche lo resarciré—susurró, volviendo a emprender la carrera por el sable.
“Esta maldita mujer”, pensó enrabiado, sacando fuerzas de donde no había para reponerse y poder perseguirla. Se lanzó a por ella en el momento que la francesa, quien desesperada ante la velocidad del guerrero, también se lanzó a por el sable.
“¡Tan cerca!”, pensó ella, extendiendo sus brazos cuanto fuera posible para tomar del mango. Sarangerel agarró un pie y tiró con fuerza. Roselyne caía lentamente al suelo mientras se martirizaba con la idea de una nueva derrota.
—¡No… no se rinda, comandante! —gritó un mongol del corral, al ver cómo la francesa, antes de caer, se apoyó como pudo de un brazo, evitando la caída, pateando con el otro pie el rostro del comandante para dejarlo atontado.
“En cierto modo, mi corazón se alegra de que no esté el Kan por aquí viendo esta humillación”, pensó Sarangerel, cayendo estrepitosamente al suelo, observando de reojo cómo Roselyne desenterraba el sable, levantándola al aire con orgullo y una sonrisa que, pronto sabría, curaría muchas heridas. Completamente avergonzado ante la derrota y los suspiros de sus jóvenes guerreros, dejó caer su rostro sobre la arena. “Realmente no es el mejor día de mi vida”, concluyó.
—¡Ja, que la diosa Tenri me lleve al cielo! —carcajeaba Odgerel, entrando al corral directo a por la francesa, quien no lo vio venir.
—¡Quién lo diría! —un soldado mongol esbozó una sonrisa entre el montón de rostros estupefactos—. ¡El zorro ha vencido al lobo!
—¡Ah! —chilló la mujer en el preciso instante que Odgerel la cargaba en sus brazos, iniciando un trote alrededor del corral para las risas y el jolgorio de los jóvenes guerreros—. ¿¡Qué estás haciendo, Odgerel!?
—¡Hundiendo a mi amigo en la vergüenza, eso hago! —gritó sonriente.
El corral se había convertido, prácticamente, en un mundo aparte. No se oía el trotar de los caballos que partían a Mongolia, sino solo risas y gritos de júbilo de los jóvenes ante la victoria de, no una extranjera o una mujer, sino de una hermana de escudo. No observaban los rostros felices de los jinetes que volvían a casa, sino que miraban a aquella orgullosa guerrera que había demostrado su valía.
Sarangerel se sentó sobre la arena, sacudiéndose la suciedad sobre su armadura. Miró entonces a esa mujer brava siendo cargada por su mejor amigo. Roselyne, sonrisa imborrable de por medio, levantaba y blandía el sable al aire para regocijo de todos los mongoles que la rodeaban.
“Se hace interesante esto”, pensó reponiéndose. “Ver quién ha venido a levantar la moral de mis guerreros”.
V.
Sentados en el suelo de mármol, o en algunos bancos alrededor de la gigantesca plaza construida en las afueras del Templo, cientos de ángeles se congregaban para escuchar el coro celestial apostado en el escenario principal, guiado por la agraciada voz de Zadekiel, de cabellera dorada, al frente de sus alumnos, una treintena de ángeles entre los que se encontraba Perla.
“Espero que haya venido”, pensó la joven pelirroja, rebuscando entre el público con su mirada. “Prometió venir, o eso me ha parecido. Encima ya me va a tocar cantar…”, se remojó los labios y tragó saliva conforme su momento se acercaba. Si no podía consolar a la legión como una Querubín, al menos, y de momento, algo ayudaría su dulce cantar.
En un balcón del Templo, algo alejado de la plaza donde todos escuchaban el cantar de Zadekiel, el Trono Nelchael intenta disfrutar de la noche, aunque con los problemas enmarañándose en su cabeza era imposible entretenerse. Haciéndole compañía, sentada sobre la baranda de mármol del mismo balcón, la Serafín Irisiel esbozó una sonrisa al notar a la Querubín entre los ángeles del coro, pues ahora ella iba al frente para iniciar su cántico.
—Nelchael, es preciosa, ¿verdad? ¿A que te dan ganas de ir allí y apretarle sus mofletes?
—Perla ha crecido. Diría que al mismo ritmo que los seguidores de Durandal.
—“Los seguidores de Durandal” —murmuró, desdibujando su sonrisa—. ¿El Principado te ha puesto al día? ¿Qué te ha dicho?
—Díselo, Abathar Muzania—ordenó el Trono.
Al lado de Irisiel se materializó un aura blanquecina que poco a poco adquiría la forma de un ángel delgado y de gran altura, también sentado sobre la baranda. De larga túnica y capucha, que hacía su rostro invisible a los ojos de quien lo observara; en su espalda llevaba enfundado un amenazante mandoble. Los Principados fueron creados por los dioses para espiar los asuntos del reino de los humanos, aunque con la prohibición del Trono de intervenir en las cuestiones que atañían solo a los mortales, Abathar Muzania fue encomendado para espiar a Durandal, aprovechando sus dotes de infiltración.
—Rebelión —dijo con voz gutural—. Esta mañana, Durandal ha dado un discurso en las islas ante cuatro mil doscientos treinta y cuatro ángeles. De madrugada vendrán a este templo, desde las islas, pasando por los bosques y luego Paraisópolis, esperando sumar más ángeles a su causa.
—Más de un tercio de los ángeles están de su lado —calculó la Serafín, acomodándose en la baranda—. ¿Durandal va a caer tan bajo como para atacarnos de sorpresa?
—Equivocación. No desean luchar. Si bien se dirigirán al Templo, el último destino es el Río Aqueronte para ir al reino de los humanos. Pero desean hablar con el Trono para convencerlo. Se escaparán de los Campos Elíseos, independientemente de lo que el Trono decida. Pero lo quieren a su lado.
—Es alentador saber que Durandal desea no levantarse en armas contra mí, aunque… pensar que quiere llevar a toda su legión como medida de presión para convencerme de acompañarlos —el Trono apretó los dientes, reposando las manos en la baranda—. Estoy a cargo de cada uno de vosotros, así que mi respuesta es más que clara. Nadie se irá de los Campos Elíseos. Esa situación, de darse, desatará un caos aquí y en el reino de los humanos.
—No sé yo si Durandal se mostrará tan pacífico cuando nos interpongamos en su camino —Irisiel se preocupaba el solo imaginarse tener que enfrentarse a un amigo con quien había peleado juntos en tantas ocasiones, pero ella confiaba ciegamente en la vuelta de sus creadores, y se debía completamente a las órdenes del Trono—. Nelchael, mi legión y yo los detendremos en el bosque, antes de que lleguen a Paraisópolis.
—Ubicación —interrumpió Abathar Muzania—. Bordearán el bosque por el este. Si queréis detenerlo, será el lugar más adecuado. Lejos de Paraisópolis.
—Infórmale al Serafín Rigel, Irisiel —ordenó el Trono—. Cuanto más seáis, más posibilidades habrá de hacerlos entrar en razón. No sé si convenceremos a Durandal de ceder, pero estoy seguro de que algunos ángeles de su facción titubearán al ver a dos Serafines apoyados de sus respectivas legiones.
—Temor. Ellos desearán avanzar, vosotros detenerlos. Hay altas probabilidades de que se desate una batalla cuando vosotros os encontréis frente a frente, cuando los deseos de uno y otro choquen.
—Desde luego, genio, ¿crees que no lo he pensado? —Irisiel estaba tensa solo de imaginar levantar su arco contra otros ángeles—. Si es así como están las cosas, pues bienvenida sea la maldita batalla. Ahora dime, Abathar Muzania, ¿qué es lo que quieren de la Querubín?
—Ignorancia. Desconozco cuál es su plan con la joven Perla. Durandal no la ha mencionado en su discurso. Deduzco que no la ve como alguien importante para la consecución de sus objetivos. Durandal dejó que el crecimiento de la niña sirviera por sí solo como medio que generase dudas entre los ángeles y sumara adeptos a su causa. Para ellos, ya no hay ninguna Querubín, pues Perla ha crecido. Sin Querubín, no hay ninguna prueba de que los dioses sigan existiendo.
—Pues es una preocupación menos —concluyó Irisiel, aunque seguía intranquila.
—Petición. Con vuestro permiso, deseo retirarme por un momento. Me gustaría oír lo que queda del coro.
—Quedas libre, Abathar Muzania —el Trono se retiró a sus aposentos conforme el Principado se deshacía en el aire, dejando a la Serafín sola; sabían que Irisiel necesitaba de privacidad para digerir no solo los planes de Durandal, sino la idea de tener que enfrentar a sus iguales.
La atormentada guerrera levantó la mirada hacia las estrellas.
—Dionisio —susurró, recordando a un dios en particular—. Sería bueno que aparecieras de una vez.
Si bien los más altos rangos de la angelología parecían estar sumidos en la nueva guerra que se asomaba, no se podría decir lo mismo del gigantesco Serafín Rigel, quien se había hecho un lugar cerca del escenario para disfrutar de los cánticos. Aunque, ya terminado el coro, se desperezó para estirar tanto alas como músculos entumecidos.
—¡Rigel! —chilló la Querubín, quien rápidamente bajó del escenario a su encuentro. Si algo no había cambiado desde su niñez, era su estrecha relación con el imponente Serafín.
—¡Pequeña Perla! Has estado fantástica, deberías cantar más a menudo. Alivias al corazón tanto como la voz de Zadekiel.
—¡Ya, eso no es verdad! —lo empujó entre risas—. Rigel, tengo que agradecerte por el consejo.
—¿Por qué? ¿Acaso reclamaste el sable de tu maestro?
—¿El sable de quién? Mi sable, querrás decir. Extendí las alas y funcionó, ahora es mío —dijo, hinchando el pecho orgullosa—. Te la mostraré mañana, es un arma preciosa. La llevaré a la espadería para que me hagan una funda. Pero… no creas que he volado, solo he dado un fuerte aleteo. Aun así me gustaría visitarte de nuevo en otra ocasión, quisiera aprender… ya sabes —imitando a su guardiana Celes, Perla también jugaba con sus dedos al ponerse nerviosa. No se sentía cómoda hablando de una de sus máximas debilidades—. A ver, me gustaría que me enseñaras a volar.
—¡Venga, eso es lo que quería oír! ¡Volar es cosa de lo más sencilla, ya verás! —abrió su mano y dio una fuerte zurra a la nerviosa joven
—¡Ah! ¡Rigel! —se tomó del dolorido trasero, mirando para todos lados, esperando que sus amigas no la hubieran visto—. Uf, ¡es fácil decirlo cuando tienes seis alas!
—No pongas excusas. El que las va a necesitar soy yo, no sé cómo haré para concentrarme en entrenar a volar a una pequeña muñeca como tú.
—Mira, tengo que irme, pero te haré una visita para que me enseñes. Entonces, ¿me lo prometes o solo estás hablando a la ligera?
—Te enseñaré a volar, es mi promesa —se inclinó hacia ella, ofreciéndole su mejilla—. Ya sabes lo que quiero a cambio.
—Puf, nunca vas a cambiar, “Titán” —resopló, resignándose a besarlo, como acostumbraba cada vez que se despedía.
 Los cánticos de Zadekiel eran bálsamo para muchos ángeles. Fuera para olvidarse de los amigos caídos, de los arduos entrenamientos, de la angustia por no saber dónde estaban sus creadores, y hasta servían para distraerse por un breve momento de las guerras, tanto pasadas como futuras. Era el caso del Serafín Durandal, quien recostado en un árbol a lo lejos de la plaza, tampoco quiso perderse del espectáculo que ofrecía el coro, ni mucho menos deseaba faltar a la promesa de escuchar la dulce voz de Perla.
Los cánticos de Zadekiel eran bálsamo para muchos ángeles. Fuera para olvidarse de los amigos caídos, de los arduos entrenamientos, de la angustia por no saber dónde estaban sus creadores, y hasta servían para distraerse por un breve momento de las guerras, tanto pasadas como futuras. Era el caso del Serafín Durandal, quien recostado en un árbol a lo lejos de la plaza, tampoco quiso perderse del espectáculo que ofrecía el coro, ni mucho menos deseaba faltar a la promesa de escuchar la dulce voz de Perla.
—Abathar Muzania, ya ha terminado el coro, puedes hablarme —ordenó.
—Cumplimiento —aseveró con su voz gutural. El aura del Principado tomó forma al lado del Serafín—. El Trono está informado.
—¿Y qué te ha dicho?
—Decisión. No cederá a tu petición, y enviará a los dos Serafines para detener a tu legión antes de que llegues a Paraisópolis.
—Si me encuentro con Irisiel y Rigel habrá batalla. Deseo evitarlos, Abathar Muzania.
—Comprensión. Los esperarán al… oeste… del bosque, por lo que recomiendo ir silenciosamente al este, si deseáis llegar al Aqueronte sin interrupciones.
—Supongo que la idea de hacer una parada al Templo para convencer a mi amigo Nelchael está descartada. ¿Vendrás con nosotros, Abathar Muzania? En el reino de los humanos te necesitaré más que a nadie, tenlo por seguro.
—Honor. Tengo curiosidad por ver cuánto ha cambiado el mundo desde que lo abandonáramos tras la guerra contra Lucifer. Y saber cómo ha crecido desde la rebelión de los arcángeles.
VI. 1 de septiembre de 1260
Al norte de Damasco, en la arenosa ciudad de Baalbek, se reunieron los diez mil efectivos del ejército mongol. Era imponente la sola visión de todos esos jóvenes guerreros sobre sus caballos, desde lo lejos era prácticamente una gigantesca mancha oscura sobre el blanco del desierto, esperando disciplinadamente la orden de partir a la batalla contra los mamelucos. Adelante, los diez comandantes, Sarangerel entre ellos, y el general de los mongoles, Kitbuqa Noyan, quien paseaba en la línea de frente para mirar los rostros de los guerreros, como tradición antes de partir a una batalla.
Recuperar Jerusalén para los aliados cristianos era el objetivo inmediato, y de allí avanzar a través el desierto rumbo a El Cairo, para tomar la cabeza del Sultán Qutuz, destruyendo cuanta ciudad resistiera someterse. Como condición para recuperar Jerusalén, los mongoles acordaron una nueva alianza con los francos de la Cruzada Cristiana, quienes se unirían a ellos al cruzar el Río Jordán, cerca de la ciudad de Acre. Paliar la desventaja numérica era una prioridad.
—Son jóvenes —dijo el general Kitbuqa, cabalgando a paso lento—. Pero hay intensidad en sus miradas. ¿No lo crees, Sarangerel?
—Han adquirido experiencia en estos meses, general —afirmó. Su armadura de cuero, revestida de placas de acero, brillaba con intensidad—. Han dominado con rapidez el arte de disparar sobre caballos, y de rajar con fuerza y velocidad.
—Fuiste emisario, Sarangerel, y dominas las lenguas romanas. Nos acompañarás como un comandante, pero tu camino se desviará en el momento que entremos en el Reino de Jerusalén. Te encontrarás con el ejército franco que ha prometido ayudarnos, en Acre, y los guiarás hasta nuestro encuentro en el Río Jordán.
—Acre —susurró, buscando a Roselyne entre los guerreros. Fue fácil ubicarla debido a su rubia caballera recogida, y era inevitable sentir cierto orgullo al verla llevando una armadura de cuero como la del resto de los mongoles. A su lado, Odgerel, cuya sonrisa destacaba tanto como los revestimientos de acero en su pecho que refulgían con intensidad.
—Deja el comando de tu ejército a alguien de confianza, Sarangerel.
—Me llevaré a mi escudera, su dominio del idioma francés será de mucha ayuda en Acre. Y el segundo comandante de mi ejército no necesita presentación.
—¡Ya era hora! —gritó Odgerel, rompiendo fila para unirse a los líderes—. Me gustaría acompañarte a Acre, a ver si está la reina, pero supongo que no sería propio de un mongol poner a una mujer antes que una guerra.
—Solo los comandarás por un par de días, perro, no te emociones demasiado —carcajeó mientras Roselyne también rompía fila para ir al lado de Sarangerel. En la cabeza de la mujer solo asomaba una idea.
—¿Vamos a Acre, Sarangerel? ¿Junto al Rey Luis?
—Luego hablaremos —en plena guerra, apremiaban otros asuntos antes que venganzas personales—.Tú y yo cabalgaremos tan rápido como sea posible. Cada siete leguas encontraremos puestos en donde cambiaremos de caballo para seguir galopando. Es así como llegaremos rápido.
—O sea que vamos a Acre —concluyó, sin hacerle realmente mucho caso.
—Permíteme, general Kitbuqa—Sarangerel desenvainó su sable.
—Son todos tuyos, comandante —lo invitó a ocupar su lugar—. Dales alas para ganar esta guerra, para que sus voluntades vuelen sobre la arena del desierto.
—¡Escuchad, hermanos! —Sarangerel levantó su sable al aire e inmediatamente llamó la atención del ejército. Su mirada era feroz como la de un lobo, y los que lo conocían bien callaron, pues a sus ojos, era tan líder de los mongoles como el propio Kitbuqa Noyan.
Cabalgando a paso lento frente a la fila, con la brisa cálida del desierto meciendo sus largas trenzas, observaba a los ojos de cuanto guerrero se cruzara en su mirada.
—¡Escuchadme bien, hermanos! ¡He estado en El Cairo y he visto a nuestros enemigos, a esos enormes ojos suyos! ¡He visto a los guerreros del sultanato mameluco! ¡Esclavos de origen turco provenientes del mar Negro, a quienes el Sultán ha subyugado y convertido al islam! “Mameluco”, “poseído”. Están lejos de sus tierras, peleando batallas que no pueden pelear sus dueños. ¡El lazo que les une al sultanato es demasiado débil, lo he visto en sus ojos cuando estuve en el Cairo, lo he notado en cada sablazo que he intercambiado contra ellos!
“Decisión inteligente la de ofrecer el comando a un emisario”, pensó Roselyne, escuchando atentamente. “Conoce al enemigo mejor que nadie, y a sus aliados los conoce como si de hermanos se tratasen”.
—¡Luchamos por un imperio, por una familia que nos espera en Mongolia o que nos observa allá arriba, al lado del Dios Tengri! Este lazo no nos lo romperán fácilmente. He visto al Sultán Qutuz a los ojos, a su general, Baibars. Y la sonrisa no me la quita nadie, hermanos, porque supe que ellos no tienen un ejército como el nuestro. Sus hombres carecen de raíces puras, son simples sirvientes, simples “poseídos” que no merecen ni siquiera tener caballos.
Poco a poco afloraban las sonrisas. Algún que otro bramido de algarabía se oyó perdido entre el tumulto de jóvenes. Su modo de hablar atraía a más guerreros, invitaba a levantar sus sables al aire y aullar. Si antes las palabras lo acuchillaron de dolor hasta casi matarlo, ahora Sarangerel las usaría a su favor.
—Os miro a los ojos, hermanos… ¡Y esta sonrisa no me la quita nadie! ¡Porque veo a cada uno de ustedes, y puedo ver a una familia detrás de ti, a una hermana detrás de ti, puedo ver a una madre tomándote del hombro a ti! Yo tengo un hijo que me espera en Suurin, y planeo sostenerlo en mis brazos cuando termine esta guerra. Esos son los lazos que nos hacen fuertes. ¡Estos lazos son los que nos convierte en el temido ejército invencible!
“Tiene una lengua hábil”, pensó Odgerel con una sonrisa, acariciando a su caballo.
—El sendero hasta nuestras familias es largo, pero soy uno de vuestros comandantes, y lucharé por protegerlo, no lo duden. Síganme hasta el fin del mundo, solo pido eso. Llevemos el reinado del terror hasta sus tierras, como cazadores persiguiendo a un zorro, mostrémosles a qué se están enfrentando. ¡Seamos los demonios de sus peores pesadillas, y los ángeles de los lazos que protegemos, solo pido eso, y prometo hacer honor a la confianza que habéis depositado en mí! —notaba cómo bullía el fervor en los ojos de sus soldados, que ahora levantaban sus sables con gritos de guerra. Querían partir, querían hacer suyo el mundo y desperdigar su bravura sobre la sufrida arena del desierto.
“Discurso bastante distinto al que daría el Kan Hulagu”, pensó el general Kitbuqa. “Él ahondaría en el miedo y el terror, ahondaría en nuestra sangre heroica y feroz. Pero este ha sabido llegarles a sus corazones como el mismísimo Kan”.
—¡El destino nos llama, hermanos! —gritó el comandante, emprendiendo una veloz carrera hacia el desierto, inmediatamente seguida por toda la caballería con gritos de guerra. El suelo vibraba, la tierra misma parecía sucumbir de miedo ante el peso del ejército más temido, que ahora partía rumbo a una nueva batalla.
“Este hombre”, pensó Kitbuqa, apurando la cabalgata para ir a su lado, viendo cómo todo el ejército lo seguía en un ensordecedor griterío que no había escuchado desde hacía años. “Sobrecoge solo estar a su lado”.
El ejército mongol partía de Baalbek para atravesar un cruento desierto que le guardaba sus propios secretos. Pero tupidos de esperanzas, deseos y anhelos entre el cabalgar ensordecedor sobre las castigadas arenas del desierto, los dignos herederos del imperio más poderoso que jamás conoció el mundo partían rumbo a una nueva conquista.
Pronto, el ejército invencible conocería su verdadero destino.
Continuará.